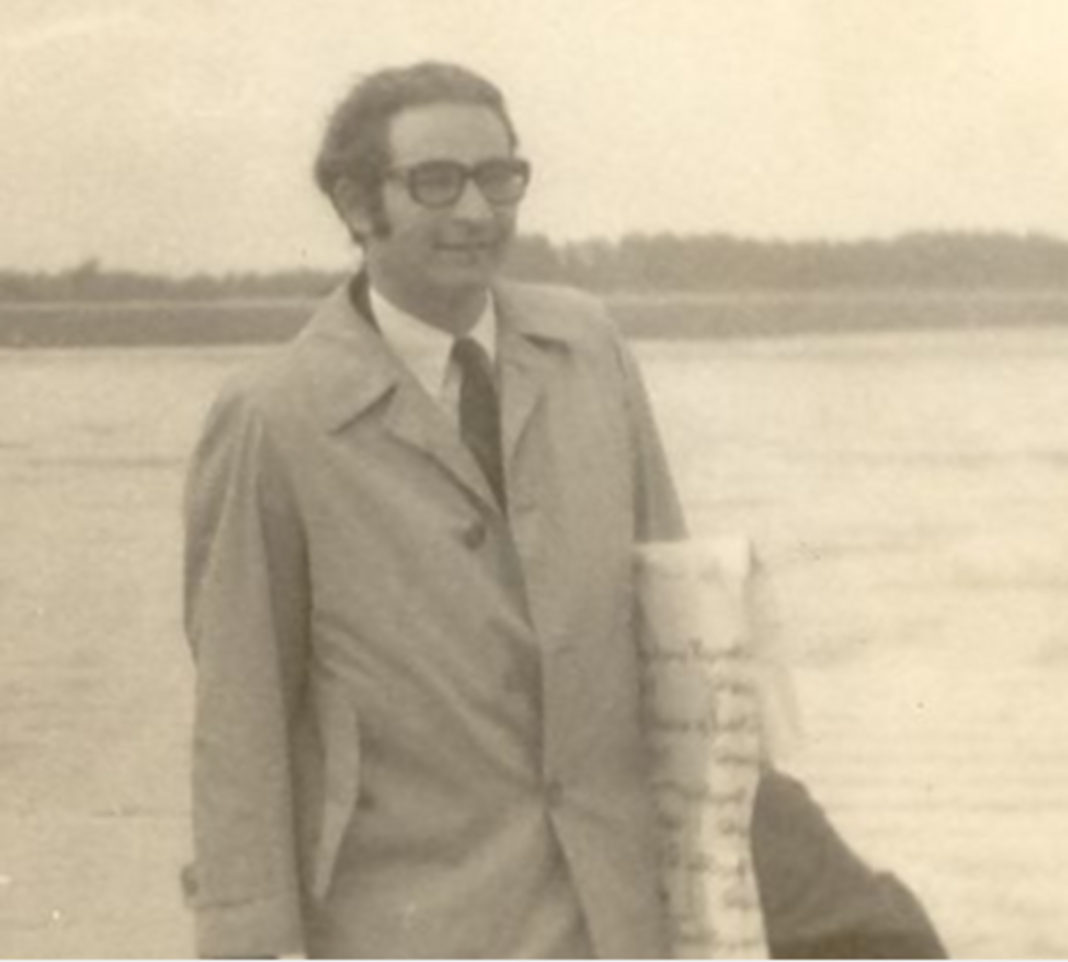
Este texto fue publicado hace 8 años en el blog de este editor. Lo reproducimos ahora en AgendAR, sin cambiar una letra de lo que escribió Arias. Puede ser un capítulo de un libro aún no escrito «La Historia Moderna de la Tecnología Argentina«.
En lo industrial y tecnológico, es la historia de una gran epopeya argentina. Que involucró, dio empleo y sueños a centenares de miles de argentinos, e influyó en la vida de todos. Y hoy está totalmente borrada de la historia, de las crónicas periodísticas que se publican y hasta, en gran parte, de la memoria popular. Cuando entendamos los mecanismos que produjeron este vacío, tendremos la clave de la frustración argentina.
A. B. F.
La gran electrónica argenta

Y así los brasileños le hicieron a Manolo Sadosky la propuesta de la ESLAI, la Escuela Latinoamericana de Informática, para ir formando una mejor base de profesionales en el subcontinente entero. Como les sucedía con los asuntos atómicos, los primos tenían plata y la gastaban a espuertas en abrir y ampliar universidades. Ya empezaban a cosechar ingenieros, y buenos.
Pero eran esclavos de su pasado: les faltaba un siglo entero incubando un sistema educativo público de excelencia de punta a punta. Sadosky era Mariano Acosta + UBA, matemático, físico e informático. Varsavsky era Nacional Buenos Aires + UBA, astrofísico por una parte, y organizador industrial experto en prospectiva. Los propios ingenieros Madanes, una luz para la política y los negocios, jamás habían pisado un aula privada. Eran gente muy polivalente y de un nacionalismo nada declamatorio.
La historia de CIFRA entre 1969 y 1976 todavía eriza la piel. Bajo protección aduanera puesta por Aldo Ferrer durante la presidencia del general Roberto Levingston, y con Julio Broner, líder de la entonces potente Confederación Económica Argentina(CGE) – como para que se mantuviera en tiempos del general Alejandro Lanusse-, aquellos Madanes estaban inventando otra Argentina. Con tecnología 100% salida de la Universidad de La Plata, sin pagar un dólar de royalties a ningún consultor externo, acababan de fundar ALUAR en Madryn. La idea era transformar bauxita importada en aluminio nacional en lingotes. Lo quería la Fuerza Aérea quería para su Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, por si había pesto con vecinos y pintaba boicot de proveedores externos.
Como reducir bauxita a metal es un proceso electrolítico que consume barbaridades de energía, a ALUAR Lanusse le construyó “gratarola” la central hidroeléctrica de Futaleufú, en la lejana cordillera, y un electroducto de 500 KV que cruzaba 300 km. de la estepa chubutense. El 99% de la electricidad se la “bebía” la inmensa ALUAR y con el 1% restante, sobraba para iluminar Trelew y Madryn. Paradójicamente, aunque ALUAR refundó Madryn y la hizo lo que es hoy, el único enclave patagónico de valor agregado, después de Bariloche, la Fuerza Aérea nunca le pidió “dural”, aleación de aluminio aeronáutico. No sé por qué razón, lo siguió importando. Pero el país se llenó de cerramientos, autopartes y matricería de aluminio argentino.
En el cenit de su poder económico, político e intelectual, aquellos Madanes y los discípulos de Sadosky hicieron de CIFRA uno de los 10 mayores fabricantes de calculadoras del mundo. Sí, leyó bien. Y la firma, conste en actas, no era un armadero fueguino: tenía tecnología propia integrada verticalmente: impresoras, memorias, carcazas… ¡Diseñaba sus propios chips con sistemas CAD en 1970! ¡Y los fabricaba, junto con los “leds” de las pantallas, en una planta de 1400 personas!
¡Y qué innovación! De 1973 a 1974, las CIFRA pasaron de tener 150 circuitos integrados a sólo 7, y mayor potencia de cálculo.
Aquellas máquinas tenían una impecable belleza y no había modo de romperlas. Literalmente hidrolavaron y rasquetearon del mercado nacional a Olivetti, IBM y Phillips, para luego inundar el latinoamericano hasta el Río Grande. Mientras en casa CIFRA era dueña del 50% de las ventas, en México, capturó el 30% en las barbas mismas del Tío Sam. En la orilla norte del Río Grande, Texas Instruments, encantada. El único mercado donde las “multis” del Hemisferio Norte le lograban armar una especie de Línea Maginot era… je, Brasil. ¿Cómo nos iban a olvidar, los vecinos?
En 1975 las CIFRA ya cruzaban el Atlántico rumbo a dos países de Europa, gracias a la “MicroCifra”, la segunda calculadora de bolsillo de la historia después de la Hewlett Packard 35, y la primera con capacidad de operaciones científicas y financieras. Aquí copó la región de movida, para desconcierto de Japón, que estaba llevándose puesto el resto del planeta con Casio, Canon, Sharp y Sanyo.
Cuando se quisieron acordar, los Madanes tenían 400 distribuidores en Argentina, unos 100 más afuera, y las maquinitas criollas pintaban hasta en la República Federal Alemana. El 30% de la producción se exportaba. El 15% de las utilidades se invertía en Investigación y Desarrollo.
La craneoteca de FATE Electrónica tramaba ya la serie 1000, una proto-PC de escritorio, sin teclado gráfico o pantalla independiente. Ahora el rival a barrer era IBM y el nicho computacional, el de las máquinas “mainframe”. La FATE 1000 tenía la potencia de cálculo de una IBM 370, la cual en comparación, por tamaño y forma, parecía una heladera adosada a un piano. La maquinita criolla intentaba una revolución conceptual: la transformación de la computadora como bien de capital en otro de consumo.
Y ahí quedó. En la búsqueda de ese cambio de paradigma, la CIFRA 1000 no llegó a enfrentarse jamás con IBM. Tampoco pudo batirse con un adversario aún más elegante, avanzado y temible, un artilugio modular con pantalla, teclado y mouse, que dos hippies de nombre Steve y apellidos Jobs y Wozniak respectivamente, pergeñaron en un garaje de Los Altos, suburbio de Los Ángeles. Hoy el lugar es sitio histórico: fue la cuna de la Apple II, que vendió unas 6 millones de unidades y cambió la historia de Jobs, Wozniak y el mundo.
La Apple II y la CIFRA 1000 coincidían en ser aparatos difíciles de imaginar para los ingenieros en sistemas, y casi amigables para quienes no sabemos un comino de computación. Jobs y Wozniak sacaron su producto sin el respaldo financiero e industrial de Madanes, pero en un ecosistema económico y tecnológico de inmensa potencia: el californiano. A aquellos Madanes, en cambio, se les estaba incendiando el país. Varsavsky se tuvo que rajar a los EEUU cuando mataron a su sobrino David, y con muchas amenazas de muerte encima. Murió allí como lo que había sido antes: un radioastrónomo académico.
Jobs dejó este mundo en 2011 sin haber siquiera oído de la marca CIFRA. El diseño de la ya antideluviana 211 tenía ese minimalismo “cool” de Apple. Pero esa firma (hoy la más valiosa del mundo) nunca pasó por el Rodrigazo y trascartón, por el industricidio traccionado a genocidio de aquel otro hijo de su madre, para quien era lo mismo producir aceros o caramelos, esquelético señor con apellido de hoz pero guadaña de Parca, quien con su apertura de de aduanas, de chupaderos y de financieras exterminó no sólo a miles de personas y empresas, sino también la noción misma de capitalismo tecnológico en Argentina.
Lector@s, no me fumé nada raro. Cualquiera que supere los 58 vio y usó las máquinas CIFRA. Quien conserve alguna, que la cuide: son objetos de culto en Internet. Cuando en 1978 las primeras Apple II llegaron a la Argentina, más como chiche de ricos que otra cosa, los restos mortales de FATE Electrónica fueron comprados por la firma japonesa electrónica NEC. Para su entierro.
Daniel E. Arias

