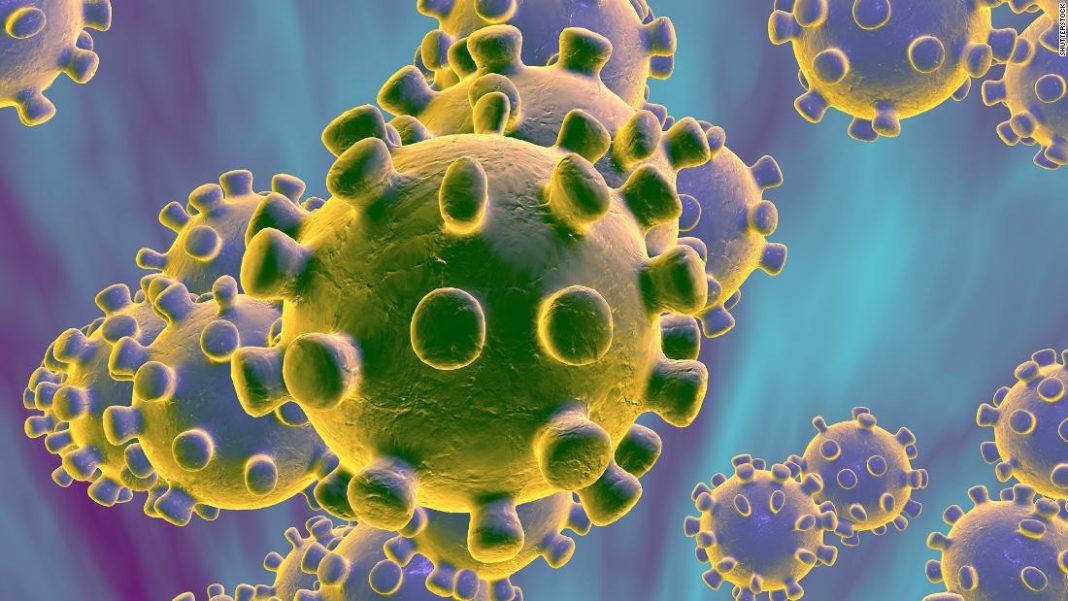Mientras escribo esto, a la noche del domingo 2 de agosto, puedo leer que los casos registrados de coronavirus – COVID-19 – en el mundo son más de 18 millones (probablemente bastantes más; los registros no son precisos en muchos lugares), las muertes atribuidas a este virus se acercan a 700 mil y los contagiados que se consideran recuperados son casi 11 millones y medio. De los casi 6 millones 100 mil que están bajo supervisión médica en estas horas, sólo un 1% se considera en situación «seria o crítica». Ese 1% representa 65.804 pacientes graves, a la hora que miré.
Estos números son impactantes. Pero -aunque hay muchas cosas que todavía no sabemos sobre esta peste- ya estaban implícitos en los datos que se disponían en las primeras semanas de enero (No que nadie -y menos yo- lo tenía claro en ese momento; casi siempre sucede con los «resultados del día siguiente»; resultan obvios después): un nuevo virus, o una nueva mutación -para la que nuestros organismos no tienen defensas- con gran facilidad de contagio y con baja letalidad, en un tiempo donde los viajes aéreos son masivos y frecuentes.
Hay un elemento que quizás no era tan previsible: este virus, más precisamente, su facilidad para el contagio, persiste. Después de un «pico», después de decenas de miles de muertos, como en Francia e Italia, o de medidas de control aparentemente eficaces, como en Australia e Israel, o Jujuy, aparecen nuevos brotes de contagios. Que obligan a insistir en la única medida que, hasta ahora, resulta eficaz: evitar los contactos personales.
Esto provoca, es obvio, dificultades, en muchos casos insalvables, a la actividad económica, especialmente a las menos avanzadas tecnológicamente, de las que dependen los ingresos de los sectores más humildes, pero que repercuten en toda la economía, por la caída de la producción y del consumo. Además de los problemas prácticos y emocionales que provoca (tratar de) mantener a una parte considerable de la población en el equivalente de arresto domiciliario.
Y en Argentina hemos logrado complicarlo un poco más. Las medidas que tienden a restringir los contagios se incorporaron al enfrentamiento político que ya existía en la sociedad (algo parecido sucedió en EE.UU.). Una parte vocal de quienes apoyan al gobierno actual se ha transformado en abanderados de la cuarentena y de las precauciones sanitarias en general. Y una porción, bastante delirante, de sus opositores grita «infectadura». Los más razonables las aceptan a regañadientes, pero insisten que deberían haberse tomado antes y/o de otra forma.
Es inevitable, dada nuestra (in)cultura política, que las dirigencias, de uno y otro lado, usen el tema para tomar posiciones y diferenciarse. Es la preocupación central de casi todos los argentinos…
El hecho es -ya se dijo antes en AgendAR- que ninguna cuarentena, ninguna medida de restricción, es perfecta, ni siquiera en teoría. Los trabajadores de la salud, los que preparan y distribuyen alimentos, medicamentos, combustibles, quienes hacen el reparto a domicilio, los que trabajan en las tareas rurales y en el transporte de cargas, las fuerzas de seguridad,… tienen que salir y trabajar. Todos son posibles transmisores del contagio.
Y conforme pasan los días y los gastos y las deudas se acumulan, la voluntad de respetar la cuarentena, afloja en millones de argentinos a los que la muy mínima ayuda del Estado no les soluciona la vida.
Además, en todos los grupos humanos hay un porcentaje de imprudentes. Y de los que se tientan en serlo si ven que cada vez más otros lo son, y «no pasa nada». Se puede decir que todo estaba implícito en la naturaleza de este virus, como decía arriba: gran facilidad de contagio, muy bajo porcentaje de casos fatales, especialmente entre los mas jóvenes.
Corresponde que reitere que estoy convencido que la decisión de la cuarentena y su escalonamiento en distintas fases en las provincias y municipios fue -con todos los errores humanos inevitables- prudente. Y exitosa. Al ver lo que ha sucedido en países americanos europeos, debo concluir que ha ahorrado decenas de miles de vidas de argentinos.
Lo que quiero plantear ahora, como un lego más o menos informado que soy, es que ya ni el gobierno ni los ciudadanos podemos pensar en lo que atravesamos en términos de «emergencia». Ya no podemos esperar un «pico», después del cual descenderá el peligro de contagio. Puede haberlo, claro, pero -lo vemos en otros países- después podrá llegar otro «pico». O, para usar otra imagen, una meseta con rebrotes esporádicos de contagios.
Tendremos que convivir con el COVID-19, con los resguardos y los tratamientos que se están desarrollando -los científicos argentinos y las empresas de base tecnológica están haciendo aportes valiosos- hasta que aparezca(n) la(s) vacuna(s).
(Es posible que la espera no sea tan larga como lo fue para otras enfermedades contagiosas. Los científicos de todo el mundo han aceptado el desafío, y los gobiernos poderosos ponen los recursos. Aparentemente el de Rusia -siguiendo una tradición de ellos de avanzar sin contar las bajas- ha decidido comenzar la vacunación masiva entre ahora y octubre.
Pero aún si tiene éxito- si esa vacuna es eficaz y no muestra efectos secundarios peligrosos- ¿cuánto pasará hasta que esté disponible para nosotros, por ejemplo? No antes de 2021, en el mejor de los casos).
Propongo entonces que cambiemos el enfoque. Mejor, que nos decidamos a aplicar en todas las actividades en que sea posible el que ya se aplica en el Estado, el nacional y los subnacionales, en las actividades rurales, y en las grandes empresas a las que se permitió continuar su actividad: trabajo a distancia donde cabe -las tareas administrativas-, separación física y cuarentenas periódicas donde es necesaria la presencia, y transporte por cuenta del empleador. Transporte público, el mínimo, que debe ser menor que el actual. Y en cuanto a la educación, creo que es tiempo que reconozcamos el hecho evidente que los niños y jóvenes de hoy se informan mucho más por su celular que en la escuela.
La formación tendrán que hacerse cargo los maestros a distancia y los padres en sus casas. Los comedores escolares que son necesarios, imprescindibles en muchísimos, demasiados lugares, pasarán a ser parte del reparto de alimentos que ya se lleva a cabo. La función de guardería de niños y jóvenes que la escuela cumple… tendrán que asumirla los padres. También casi todo el trabajo «doméstico».
¿Todo esto es una carga insoportable? ¡Y cómo! ¿Aumentará los costos, de tal forma que hará imposible sin una ayuda decisiva del Estado la supervivencia para muchísimas actividades y la mayoría de las empresas? Por supuesto. Pero es inevitable. Esto es lo que va a pasar; es en gran parte lo que está pasando ahora. Mi proposición es que lo asumamos y empecemos a planificar desde esta realidad.
Pues si el gobierno girara 180 grados y anulara las restricciones… más o menos lo mismo. Porque en los países donde el gobierno no decidió restricciones… sus economías también cayeron.
Es que los que se arriesgan, por cálculo o por inconsciencia, se seguirán arriesgando. Y los que toman precauciones… las seguirán tomando. Es una discusión un poco ociosa, en realidad. Más allá de las declaraciones publicas, la mayoría de quienes están en posiciones de poder político o económico pertenecen a los grupos de riesgo de esta pandemia.
¿A que viene esta observación? Es que me decidí a lanzar estas ideas, más o menos desordenadas, cuando me enteré que Boris Johnson -no el más razonable de los políticos, pero que gobierna un país no dado a la histeria, como Inglaterra- propone que para evitar otra cuarentena estricta frente a la segunda ola de contagios que ya comenzó ahí, todos los mayores de 50 se confinen.
Si los contagios siguen en aumento entre nosotros, y no hay razones para asegurar que no sucederá, tendremos un gran revoleo de culpas en todas direcciones, y propuestas aún más locas. Mi intención es que empecemos a pensar en propuestas razonables antes que el miedo y el oportunismo irresponsable griten más fuerte.
A. B. F.