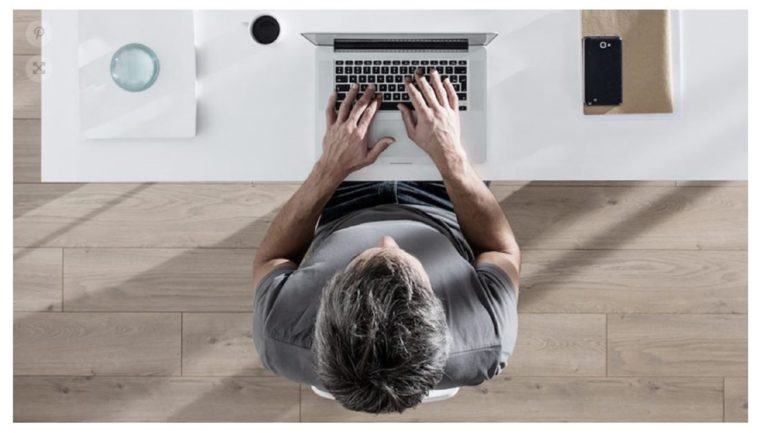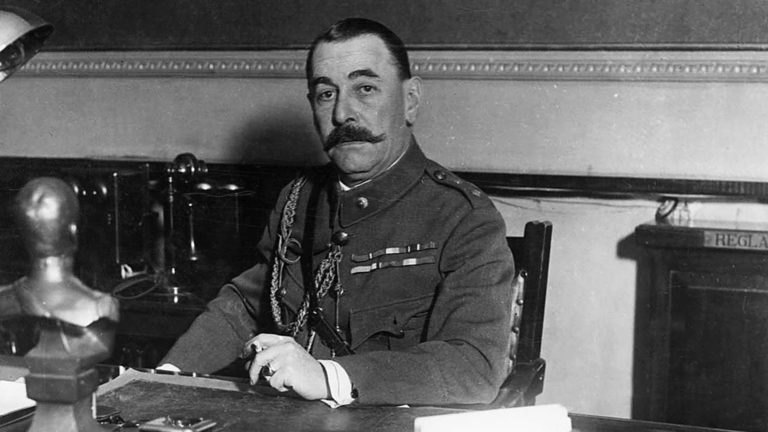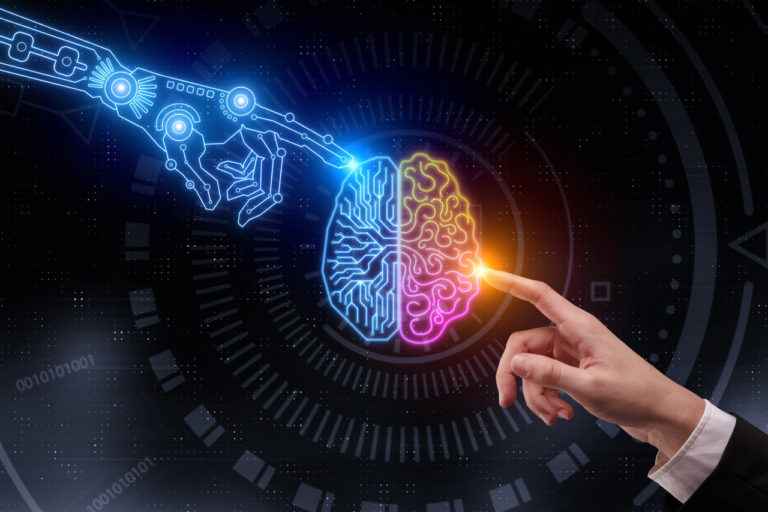Turismo entre volcanes
Muchos viajeros deciden pasar sus entrañables vacaciones visitando lugares en los que han ocurrido historias escalofriantes, como por ejemplo la devastación de la reciente erupción volcánica de la isla canaria de La Palma.
En la última década, el turismo volcánico está en augue, impulsado principalmente por las redes sociales.
Mientras el magma fluía por las laderas de la isla bonita arrasando con más de mil hectáreas, destruyendo hogares, negocios y desalojando a más de siete mil personas, cientos de turistas se presentaban entusiasmados para observar, en primera fila, esta catástrofe natural.
Todas estas bajas parecen haber alimentado la curiosidad en lugar de disuadir al turismo. Viajar a un volcán activo no está exento de riesgos y cuestiones éticas, puede ser la emoción de la vida o una atracción fatal.
Este nuevo turismo invita a la reflexión, pero se estudia como un movimiento positivo a largo plazo, dinero para reconstruir las ciudades y posibilidades de atraer a investigadores que, quizás, puedan construir nuevos centros científicos que aportarán empleo y riqueza a las comunidades.
Terremotos devastadores
Si continuamos con los desastres naturales, los terremotos y los tsunamis son fenómenos que suelen atraer a un gran número de turistas a las ciudades devastadas. Viajar implica conocer la historia y cultura de otros lugares, pero, desde siempre, la tragedia forma parte inseparable del desarrollo de las sociedades y uno de los atractivos fuertes para los turistas más rocambolescos.
Además de turistas, estos fenómenos provocan muchísimo interés, sino que se lo digan a Juan Antonio Bayona, director de “Lo imposible”, la segunda película más taquillera de la historia del cine español. Esta filmografía está ambientada en el terremoto de magnitud 9.1 en la escala de Richter en la costa occidental de Sumatra. Tras el terremoto, un gran tsunami arrasó las costas indonésicas, causando cerca de 228.000 muertos, uno de los desastres naturales más letales de la historia y, con esto, Bayona recaudó 42 millones de euros. Aparte de visitar lugares destruidos y vivir, casi en primera persona, la experiencia a través de las pantallas, hay muchos que quieren participar… Sí, participar. En el país asiático existen numerosos parques temáticos en los que se puede experimentar terremotos, tsunamis, huracanes o incendios.
Algunos ven estos parques como centros de educación que ofrecen lecciones de supervivencia mientras otros quieren vivir la experiencia en sus propias carnes.
Turismo entre volcanes
Muchos viajeros deciden pasar sus entrañables vacaciones visitando lugares en los que han ocurrido historias escalofriantes, como por ejemplo la devastación de la reciente erupción volcánica de la isla canaria de La Palma.
En la última década, el turismo volcánico está en augue, impulsado principalmente por las redes sociales.
Mientras el magma fluía por las laderas de la isla bonita arrasando con más de mil hectáreas, destruyendo hogares, negocios y desalojando a más de siete mil personas, cientos de turistas se presentaban entusiasmados para observar, en primera fila, esta catástrofe natural.
Todas estas bajas parecen haber alimentado la curiosidad en lugar de disuadir al turismo. Viajar a un volcán activo no está exento de riesgos y cuestiones éticas, puede ser la emoción de la vida o una atracción fatal.
Este nuevo turismo invita a la reflexión, pero se estudia como un movimiento positivo a largo plazo, dinero para reconstruir las ciudades y posibilidades de atraer a investigadores que, quizás, puedan construir nuevos centros científicos que aportarán empleo y riqueza a las comunidades.
Terremotos devastadores
Si continuamos con los desastres naturales, los terremotos y los tsunamis son fenómenos que suelen atraer a un gran número de turistas a las ciudades devastadas. Viajar implica conocer la historia y cultura de otros lugares, pero, desde siempre, la tragedia forma parte inseparable del desarrollo de las sociedades y uno de los atractivos fuertes para los turistas más rocambolescos.
Además de turistas, estos fenómenos provocan muchísimo interés, sino que se lo digan a Juan Antonio Bayona, director de “Lo imposible”, la segunda película más taquillera de la historia del cine español. Esta filmografía está ambientada en el terremoto de magnitud 9.1 en la escala de Richter en la costa occidental de Sumatra. Tras el terremoto, un gran tsunami arrasó las costas indonésicas, causando cerca de 228.000 muertos, uno de los desastres naturales más letales de la historia y, con esto, Bayona recaudó 42 millones de euros. Aparte de visitar lugares destruidos y vivir, casi en primera persona, la experiencia a través de las pantallas, hay muchos que quieren participar… Sí, participar. En el país asiático existen numerosos parques temáticos en los que se puede experimentar terremotos, tsunamis, huracanes o incendios.
Algunos ven estos parques como centros de educación que ofrecen lecciones de supervivencia mientras otros quieren vivir la experiencia en sus propias carnes. Tendencia: el turismo de catástrofes: ¿por qué atraen destinos donde hubo sufrimiento?
 Turismo entre volcanes
Muchos viajeros deciden pasar sus entrañables vacaciones visitando lugares en los que han ocurrido historias escalofriantes, como por ejemplo la devastación de la reciente erupción volcánica de la isla canaria de La Palma.
En la última década, el turismo volcánico está en augue, impulsado principalmente por las redes sociales.
Mientras el magma fluía por las laderas de la isla bonita arrasando con más de mil hectáreas, destruyendo hogares, negocios y desalojando a más de siete mil personas, cientos de turistas se presentaban entusiasmados para observar, en primera fila, esta catástrofe natural.
Todas estas bajas parecen haber alimentado la curiosidad en lugar de disuadir al turismo. Viajar a un volcán activo no está exento de riesgos y cuestiones éticas, puede ser la emoción de la vida o una atracción fatal.
Este nuevo turismo invita a la reflexión, pero se estudia como un movimiento positivo a largo plazo, dinero para reconstruir las ciudades y posibilidades de atraer a investigadores que, quizás, puedan construir nuevos centros científicos que aportarán empleo y riqueza a las comunidades.
Terremotos devastadores
Si continuamos con los desastres naturales, los terremotos y los tsunamis son fenómenos que suelen atraer a un gran número de turistas a las ciudades devastadas. Viajar implica conocer la historia y cultura de otros lugares, pero, desde siempre, la tragedia forma parte inseparable del desarrollo de las sociedades y uno de los atractivos fuertes para los turistas más rocambolescos.
Además de turistas, estos fenómenos provocan muchísimo interés, sino que se lo digan a Juan Antonio Bayona, director de “Lo imposible”, la segunda película más taquillera de la historia del cine español. Esta filmografía está ambientada en el terremoto de magnitud 9.1 en la escala de Richter en la costa occidental de Sumatra. Tras el terremoto, un gran tsunami arrasó las costas indonésicas, causando cerca de 228.000 muertos, uno de los desastres naturales más letales de la historia y, con esto, Bayona recaudó 42 millones de euros. Aparte de visitar lugares destruidos y vivir, casi en primera persona, la experiencia a través de las pantallas, hay muchos que quieren participar… Sí, participar. En el país asiático existen numerosos parques temáticos en los que se puede experimentar terremotos, tsunamis, huracanes o incendios.
Algunos ven estos parques como centros de educación que ofrecen lecciones de supervivencia mientras otros quieren vivir la experiencia en sus propias carnes.
Turismo entre volcanes
Muchos viajeros deciden pasar sus entrañables vacaciones visitando lugares en los que han ocurrido historias escalofriantes, como por ejemplo la devastación de la reciente erupción volcánica de la isla canaria de La Palma.
En la última década, el turismo volcánico está en augue, impulsado principalmente por las redes sociales.
Mientras el magma fluía por las laderas de la isla bonita arrasando con más de mil hectáreas, destruyendo hogares, negocios y desalojando a más de siete mil personas, cientos de turistas se presentaban entusiasmados para observar, en primera fila, esta catástrofe natural.
Todas estas bajas parecen haber alimentado la curiosidad en lugar de disuadir al turismo. Viajar a un volcán activo no está exento de riesgos y cuestiones éticas, puede ser la emoción de la vida o una atracción fatal.
Este nuevo turismo invita a la reflexión, pero se estudia como un movimiento positivo a largo plazo, dinero para reconstruir las ciudades y posibilidades de atraer a investigadores que, quizás, puedan construir nuevos centros científicos que aportarán empleo y riqueza a las comunidades.
Terremotos devastadores
Si continuamos con los desastres naturales, los terremotos y los tsunamis son fenómenos que suelen atraer a un gran número de turistas a las ciudades devastadas. Viajar implica conocer la historia y cultura de otros lugares, pero, desde siempre, la tragedia forma parte inseparable del desarrollo de las sociedades y uno de los atractivos fuertes para los turistas más rocambolescos.
Además de turistas, estos fenómenos provocan muchísimo interés, sino que se lo digan a Juan Antonio Bayona, director de “Lo imposible”, la segunda película más taquillera de la historia del cine español. Esta filmografía está ambientada en el terremoto de magnitud 9.1 en la escala de Richter en la costa occidental de Sumatra. Tras el terremoto, un gran tsunami arrasó las costas indonésicas, causando cerca de 228.000 muertos, uno de los desastres naturales más letales de la historia y, con esto, Bayona recaudó 42 millones de euros. Aparte de visitar lugares destruidos y vivir, casi en primera persona, la experiencia a través de las pantallas, hay muchos que quieren participar… Sí, participar. En el país asiático existen numerosos parques temáticos en los que se puede experimentar terremotos, tsunamis, huracanes o incendios.
Algunos ven estos parques como centros de educación que ofrecen lecciones de supervivencia mientras otros quieren vivir la experiencia en sus propias carnes. La saga de la Argentina nuclear – XXXIII
Daniel E. Arias
Cómo afectara el cambio climático a Buenos Aires y otras cuidades costeras
Un nuevo mapa interactivo permite ver qué áreas del mundo podrían sufrir ante el aumento del nivel de los mares, provocado por el cambio climático, un panorama desolador que podría llegar a hacer desaparecer vastas áreas de la costa argentina nada menos que en el año 2050 si la situación climática continúa empeorando.

El colapso de los hielos polares podría adelantar el desastre
Las capas de hielo del planeta podrían derretirse y elevar varios metros el nivel de los océanos con un aumento del calentamiento climático de apenas 0,5 grados, según estudios recientes que ponen de relieve interacciones meteorológicas hasta ahora ignoradas. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida perdieron más de 500.000 millones de toneladas anuales desde el año 2000, equivalentes a seis piscinas olímpicas cada segundo. Pero los modelos climáticos subestimaron hasta ahora su contribución a la subida del nivel del mar ya que solo se tomó en cuenta el aumento de las temperaturas y se ignoraron las interacciones entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y algunos glaciares. Un estudio de investigadores de Corea del Sur y Estados Unidos estableció que si se mantenían las actuales políticas climáticas, el derretimiento de la capa de hielo en la Antártida y en Groenlandia provocaría una subida del nivel del mar de aproximadamente medio metro de aquí a 2050.
Pero esto es si el sistema climático responde en forma lineal y predecible, y puede no hacerlo por obra de varios «tipping points», puntos de desequilibrio, que abren paso a escaladas de recalentamiento autosostenidas. Un ejemplo claro son las emisiones de metano del permafrost (suelo congelado todo el año) de la tundra ártica.
El permafrost se descongela y origina decenas de miles de lagos con vegetación fósil, cuya descomposición estuvo frenada durante miles de años. Pero al volver a estar en un medio acuático, se pudre y emite metano. Éste es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el C02 (dióxido de carbono), y su entrada en la atmósfera planetaria puede causar disparadas de temperatura que derretirán más y más permafrost, con emisiones cada vez mayores de metano. Este «tipping point» ya parece que lo hemos superado, y hay un ciclo de realimentación de límites impredecibles. El del metano de la tundra es un ejemplo más, hay otros.
La cuestión es que este tipo de forzantes impredecibles podrían aumentar la altura de los mares en 1,4 metros sobre el nivel actual en el peor escenario, que implica mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Y como se ve en el caso de la tundra, las emisiones antrópicas, causadas por la humanidad, pueden llegar a ser controlables. Pero cuando éstas desencadenan ciclos cerrados de realimentación de emisiones naturales, las cosas pueden pasar de crisis a catástrofe a gran velocidad.
Los expertos basaron sus predicciones en función de los distintos escenarios planteados por los expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas.
La investigación, publicada esta semana en la revista Nature Communications, precisa también cuándo podría acelerarse el derretimiento incontrolable de las capas de hielo y de los glaciares.
«Nuestro modelo establece umbrales de entre 1,5 °C y 2 °C de calentamiento -siendo 1,8 °C nuestra mejor estimación- para la pérdida acelerada de hielo y la subida del nivel del mar», explicó Fabian Schloesser, de la Universidad de Hawai, coautor del estudio.
Un estudio de investigadores de Corea del Sur y Estados Unidos estableció que si se mantenían las actuales políticas climáticas, el derretimiento de la capa de hielo en la Antártida y en Groenlandia provocaría una subida del nivel del mar de aproximadamente medio metro de aquí a 2050.
Pero esto es si el sistema climático responde en forma lineal y predecible, y puede no hacerlo por obra de varios «tipping points», puntos de desequilibrio, que abren paso a escaladas de recalentamiento autosostenidas. Un ejemplo claro son las emisiones de metano del permafrost (suelo congelado todo el año) de la tundra ártica.
El permafrost se descongela y origina decenas de miles de lagos con vegetación fósil, cuya descomposición estuvo frenada durante miles de años. Pero al volver a estar en un medio acuático, se pudre y emite metano. Éste es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el C02 (dióxido de carbono), y su entrada en la atmósfera planetaria puede causar disparadas de temperatura que derretirán más y más permafrost, con emisiones cada vez mayores de metano. Este «tipping point» ya parece que lo hemos superado, y hay un ciclo de realimentación de límites impredecibles. El del metano de la tundra es un ejemplo más, hay otros.
La cuestión es que este tipo de forzantes impredecibles podrían aumentar la altura de los mares en 1,4 metros sobre el nivel actual en el peor escenario, que implica mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Y como se ve en el caso de la tundra, las emisiones antrópicas, causadas por la humanidad, pueden llegar a ser controlables. Pero cuando éstas desencadenan ciclos cerrados de realimentación de emisiones naturales, las cosas pueden pasar de crisis a catástrofe a gran velocidad.
Los expertos basaron sus predicciones en función de los distintos escenarios planteados por los expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas.
La investigación, publicada esta semana en la revista Nature Communications, precisa también cuándo podría acelerarse el derretimiento incontrolable de las capas de hielo y de los glaciares.
«Nuestro modelo establece umbrales de entre 1,5 °C y 2 °C de calentamiento -siendo 1,8 °C nuestra mejor estimación- para la pérdida acelerada de hielo y la subida del nivel del mar», explicó Fabian Schloesser, de la Universidad de Hawai, coautor del estudio.
 Las temperaturas ya aumentaron casi 1,2ºC en todo el mundo desde la era preindustrial.
Los científicos saben desde hace tiempo que las capas de hielo de la Antártida Occidental y de Groenlandia -que podrían elevar el nivel del mar hasta 13 metros a largo plazo– tienen «puntos de inflexión» más allá de los cuales su desintegración, caída al mar y derretimiento es inevitable. Pero nunca se habían identificado con precisión las temperaturas asociadas a este fenómeno.
Otros estudios publicados este semana en Nature muestran por otro lado que el glaciar de Thwaites, en el oeste de la Antártida, se está fracturando mucho más rápido de lo esperable. Este glaciar, del tamaño de Gran Bretaña, ya se redujo 14 km desde los años 90, pero el fenómeno no se comprendía bien por falta de datos, y por ende no se podían hacer predicciones.
Acaban de aparecer datos nuevos. Una expedición de científicos británicos y estadounidenses perforó un agujero de una profundidad equivalente a dos torres Eiffel (600 metros) a través de la gruesa lengua de hielo empujada por Thwaites en el mar de Amundsen, tomaron muestras de las corrientes bajo el glaciar, midieron sus temperaturas e incluso hicieron navegar un robot con forma de torpedo bajo la banquisa, y registrando en forma visual el efecto del agua caliente sobre el anclaje del Thwaites. Encontraron signos de erosión acelerada, así como grietas abiertas por el agua del mar.
Las temperaturas ya aumentaron casi 1,2ºC en todo el mundo desde la era preindustrial.
Los científicos saben desde hace tiempo que las capas de hielo de la Antártida Occidental y de Groenlandia -que podrían elevar el nivel del mar hasta 13 metros a largo plazo– tienen «puntos de inflexión» más allá de los cuales su desintegración, caída al mar y derretimiento es inevitable. Pero nunca se habían identificado con precisión las temperaturas asociadas a este fenómeno.
Otros estudios publicados este semana en Nature muestran por otro lado que el glaciar de Thwaites, en el oeste de la Antártida, se está fracturando mucho más rápido de lo esperable. Este glaciar, del tamaño de Gran Bretaña, ya se redujo 14 km desde los años 90, pero el fenómeno no se comprendía bien por falta de datos, y por ende no se podían hacer predicciones.
Acaban de aparecer datos nuevos. Una expedición de científicos británicos y estadounidenses perforó un agujero de una profundidad equivalente a dos torres Eiffel (600 metros) a través de la gruesa lengua de hielo empujada por Thwaites en el mar de Amundsen, tomaron muestras de las corrientes bajo el glaciar, midieron sus temperaturas e incluso hicieron navegar un robot con forma de torpedo bajo la banquisa, y registrando en forma visual el efecto del agua caliente sobre el anclaje del Thwaites. Encontraron signos de erosión acelerada, así como grietas abiertas por el agua del mar.
 «El agua tibia entra en las fisuras y participa al desgaste del glaciar en su punto más débil», subrayó Britney Schmidt, autora de uno de los estudios y profesora en la Universidad de Cornell de Nueva York. El punto más débil aludido por Schmidt es el anclaje del glaciar en el fondo marino, que lo estabiliza precariamente.
Ese anclaje está «tierra adentro», a unos 14 km. promedio del frente de la banquisa (el hielo flotante del glaciar) y actúa como un dique: apalancado en las rocas del fondo, resiste en sus espaldas la presión de trillones de toneladas de hielo en lento descenso desde tierra adentro.
Pero está siendo desgastado con rapidez por corrientes submarinas de agua relativamente cálida. Toda vez que ese anclaje de fondo cede, un témpano de tamaño desaforado se desprende del Thwaites y empieza a navegar hacia el Norte, derritiéndose a medida que sube en latitud. Cada desprendimiento acelera la velocidad de flujo del Thwaites hacia el Mar Antártico. Hay decenas de glaciares en situación similar a la del Thwaites, pero ninguno de su tamaño. De lo que aguante el Thwaites depende el futuro de miles de ciudades costeras y de costas bajas habitadas.
Otro estudio publicado en la revista Earth’s Future, subraya a su vez que la subida del nivel del mar destruirá tierras cultivables y fuentes de agua potable, lo que obligará a millones de personas a exiliarse antes de lo previsto. ¿De lo previsto por quién? ¿Cuántos de los miles de campesinos de las costas de Pakistán, La India o Bangla Desh tienen pensada su mudanza? ¿Hacia adónde?
«El tiempo del que disponemos para prepararnos ante una mayor exposición a las inundaciones puede ser mucho menor de lo que se suponía», advierten los autores.
Los cálculos dependían hasta ahora de datos mal interpretados. Al medir la altitud de las regiones costeras con radar, las copas de los árboles y los tejados se confundían a menudo con el nivel del suelo. Esto significa que, en realidad, el suelo está mucho más abajo de lo que se pensaba. Costas bajas parecían menos bajas.
«El agua tibia entra en las fisuras y participa al desgaste del glaciar en su punto más débil», subrayó Britney Schmidt, autora de uno de los estudios y profesora en la Universidad de Cornell de Nueva York. El punto más débil aludido por Schmidt es el anclaje del glaciar en el fondo marino, que lo estabiliza precariamente.
Ese anclaje está «tierra adentro», a unos 14 km. promedio del frente de la banquisa (el hielo flotante del glaciar) y actúa como un dique: apalancado en las rocas del fondo, resiste en sus espaldas la presión de trillones de toneladas de hielo en lento descenso desde tierra adentro.
Pero está siendo desgastado con rapidez por corrientes submarinas de agua relativamente cálida. Toda vez que ese anclaje de fondo cede, un témpano de tamaño desaforado se desprende del Thwaites y empieza a navegar hacia el Norte, derritiéndose a medida que sube en latitud. Cada desprendimiento acelera la velocidad de flujo del Thwaites hacia el Mar Antártico. Hay decenas de glaciares en situación similar a la del Thwaites, pero ninguno de su tamaño. De lo que aguante el Thwaites depende el futuro de miles de ciudades costeras y de costas bajas habitadas.
Otro estudio publicado en la revista Earth’s Future, subraya a su vez que la subida del nivel del mar destruirá tierras cultivables y fuentes de agua potable, lo que obligará a millones de personas a exiliarse antes de lo previsto. ¿De lo previsto por quién? ¿Cuántos de los miles de campesinos de las costas de Pakistán, La India o Bangla Desh tienen pensada su mudanza? ¿Hacia adónde?
«El tiempo del que disponemos para prepararnos ante una mayor exposición a las inundaciones puede ser mucho menor de lo que se suponía», advierten los autores.
Los cálculos dependían hasta ahora de datos mal interpretados. Al medir la altitud de las regiones costeras con radar, las copas de los árboles y los tejados se confundían a menudo con el nivel del suelo. Esto significa que, en realidad, el suelo está mucho más abajo de lo que se pensaba. Costas bajas parecían menos bajas.
Alberto Fernández visitara hoy la Antartida Argentina. Es la 1° visita de un presidente desde 1997
Hoy el presidente Alberto Fernández viajará desde Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, hacia la base antártica Vicecomodoro Marambio, que funciona desde 1969, donde inaugurará tres laboratorios, que se instalaron en las bases San Martín, Orcadas y Esperanza.
La elección de esta fecha es porque se conmemora el Día de la Soberanía en la Antártida Argentina, ya que hace 119 años que nuestro país mantiene presencia ininterrumpida en el continente blanco desde que en 1904 se izó por primera vez la bandera nacional en la isla Laurie del archipiélago Orcadas del Sur, al norte del Sector Antártico Argentino.
De esa manera Alberto Fernández se transformará en el cuarto presidente argentino que pise suelo antártico. Primero hará un acto en la capital fueguina alrededor de las 11 de la mañana. El viernes 27 de enero, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informó que destinará $973 millones de pesos para la construcción del edificio que albergará al Centro Interinstitucional en Temas Estratégicos Antárticos y Subantárticos (CITEAS).
En el CITEAS trabajarán en forma conjunta el Instituto Antártico Argentino, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur (UNTDF), la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional de Tierra del Fuego (UTN-FRTDF), el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y la Municipalidad de Ushuaia.

La comitiva presidencial la integrarán los ministros Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología, Jorge Taiana (Defensa), la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, más el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.
Esta visita se producirá luego de que en diciembre el Gobierno expresara quejas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por las actividades militares que desplegó Gran Bretaña en la zona cercana a las Islas Malvinas.
Carmona, en su cuenta de Twitter, expresó este domingo luego de declaraciones de la embajadora británica en Buenos Aires, Kirsty Hayes, que “Argentina seguirá insistiendo con el llamado al respeto del derecho internacional en la Cuestión Malvinas y propiciando una solución negociada y pacifica a la cuestión de la soberanía. La historia y el derecho internacional nos avalan” y le agregó el hashtag. “#LasMalvinasSonArgentinas”. Hayes, en una entrevista periodística se había quejado de una supuesta “política agresiva” de Argentina hacia los habitantes de Malvinas.
Los anteriores presidentes que estuvieron en la Antártida fueron Arturo Frondizi (el 8 de marzo de 1961), Raúl Lastiri (10 de agosto de 1973) y Carlos Saúl Menem (el 28 de diciembre de 1997).

Después del acto en Ushuaia, junto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, la comitiva se subirá a un avión Hércules 130 de la Fuerza Aérea, y harán poco más de 1.500 kilómetros para dirigirse a Marambio, donde está previsto que permanezcan apenas dos o tres horas porque deberán aprovechar una ventana de tiempo y regresar al continente.
Los laboratorios multidisciplinarios se instalarán en las bases antárticas San Martín, Orcadas y Esperanza. Las autoridades supervisaron el armado de tres laboratorios multimodales construidos conjuntamente entre ambas carteras y el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) con una inversión de 260 millones de pesos, implementada en el marco del programa “Construir Ciencia” del MINCyT y con el objetivo de intensificar las tareas de investigación científica en el continente antártico.
La instalación de estos tres laboratorios de 120 metros cuadrados cada uno, construidos y diseñados totalmente en nuestro país, con materiales nacionales “representa un salto cualitativo en la capacidad de investigación argentina en la Antártida”, expresó el ministro Taiana cuando visitó la construcción de los mismos que se inició en los últimos meses de 2022. Precisó que también se van a construir “dos refugios, uno para glaciología y otro para el estudio de los pingüinos emperador” y añadió que “Argentina es uno de los países que más investiga en la Antártida”. Por último consignó que “esta posibilidad se la debemos a un fondo específico que nos ha otorgado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay un enorme apoyo del Gobierno Nacional a la ciencia”.
A través de los CITES el Gobierno argentino pretende producir conocimiento interdisciplinario sobre los ecosistemas marinos y terrestres de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco de la problemática del cambio climático global, impactos de origen antrópico y el desarrollo de biotecnologías marinas.

Por eso según fuentes oficiales se intenta “posicionar a Tierra del Fuego y específicamente a Ushuaia, en su rol de puerta de entrada a la Antártida, a partir del desarrollo de tecnologías sustentables, logística, comunicación y articulación con actores públicos y privados, nacionales e internacionales”.
La Argentina administra 13 bases en la Antártida, de las cuales siete son permanentes (es decir que están operativas todo el año) y el resto, temporarias (operativas sólo en verano). De ellas, dos son administradas por la Cancillería: Base Carlini (permanente) y Base Brown (temporaria). Las demás bases son administradas por el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) del Ministerio de Defensa: Base Orcadas, Base Marambio, Base Esperanza, Base San Martín, Base Belgrano II y Petrel (permanentes); y las bases temporarias Melchior, Decepción, Cámara, Primavera y Matienzo. En todas estas bases argentinas, la ciencia antártica depende del Instituto Antártico Argentino (IAA), organismo de la Cancillería.
Existen adicionalmente unas 32 bases de otros 18 países que también se encuentran en el Sector Antártico Argentino. No todos los países del Tratado tienen bases en la Antártida.
Argentina reivindica soberanía sobre el denominado “Sector Antártico Argentino”, definido por los meridianos 25º y 74ºde longitud Oeste, entre el paralelo 60º Sur y el Polo Sur, que forma parte del territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Ley 23.775) y está sujeto al Tratado Antártico, que se firmó en 1959 e incluye a 12 países.

De acuerdo a lo informado por Cancillería, “este instrumento internacional permitió reservar el continente para la paz, la ciencia y la cooperación internacional; asimismo, ofreció un marco para regular la actividad en la Antártida y, en virtud de su Artículo IV, estableció una fórmula de salvaguardia para los reclamos de soberanía, que incluye el de la Argentina”.
Al respecto, afirmaron que Argentina “fundamenta su reclamo de soberanía sobre este sector en virtud de la contigüidad geográfica y geológica con el territorio sudamericano, la instalación y ocupación permanente de bases antárticas, el desarrollo de actividad científica por más de un siglo y la herencia histórica de España, entre otros elementos”.
Existen seis países que han presentado reclamaciones territoriales específicas en la Antártida al momento de firmarse el Tratado Antártico además de la Argentina: Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido.
Otros dos países, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética (hoy Rusia), se reservaron el derecho a efectuar reclamos territoriales en el futuro.
La Argentina es uno de los cinco países del mundo donde se contratan más trabajadores remotos
El bitcoin fue la moneda preferida por los argentinos (45%), a la que le siguen USDC (28%), ETH (13%), SOL (12%) y DASH (2%).«Latinoamérica es la región más popular para contratar por la calidad de su gente, pero es interesante ver también cómo las empresas latinas, de todos los tamaños, también se animan a expandirse en la búsqueda de los mejores profesionales», comentó Natalia Jiménez, gerente regional para Latinoamérica de Deel. Deel es una plataforma de recursos humanos que facilita la contratación de trabajadores de forma internacional, desde freelancers hasta empleados a tiempo completo en más de 150 países.
Observacion de AgendAR:
Este informe promocional de la consultora Deel pasa por alto un dato negativo, Argentina esta exportando, en este rubro, casi totalmente servicios, y no productos. Asi nuestros programadores producen para el exterior «lineas de codigos». Cuando nuestras empresas podrian generar productos para el mercado global.Trenes Argentinos informó que en enero tuvo un récord histórico de pasajeros transportados
Gasoducto: el presidente de Enarsa aseguró que estará listo antes del invierno
El gasoducto atravesará Río Negro y La Pampa con una extensión de 573 kilómetros
El Gobierno invertirá $ 1000 millones en un nuevo edificio para investigación
La reactivación de la planta de agua pesada en Neuquén abre posibilidades para generar energías limpias

Desarrollos estratégicos
En la actualidad, la PIAP se encuentra en una etapa de acondicionamiento de una de sus líneas producción, con el objetivo de volver a producir agua pesada en 2025. La producción se destinará a cubrir la demanda de las tres centrales nucleares con las que cuenta nuestro país hasta el fin de su vida útil. El remanente de lo producido se destinará al mercado mundial, altamente demandante de este producto. A mediados de 2022, la CNEA, junto a la Provincia de Neuquén, YTEC y ENSI firmaron un memorándum de entendimiento para desarrollar la producción de hidrógeno, amoníaco y urea en la segunda línea de producción de la PIAP. Todos estos productos son de altísimo valor estratégico para el país, ya que le permitirán vincularse con industrias de alto valor agregado como la electrónica y de insumos médicos, en un mercado internacional muy demandante.Gran potencial
La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) es propiedad de CNEA y está operada por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), una sociedad conformada entre la CNEA y la Provincia de Neuquén, que tiene la mayoría accionaria. Fue inaugurada en 1993 y su capacidad de producción era de 200 toneladas de agua pesada por año, lo que en su momento la convirtió en la más grande del mundo. El agua pesada es uno de los insumos principales en las centrales nucleares que utilizan como combustible el uranio natural. El principal objetivo para la puesta en marcha de la PIAP es la producción de las 485 toneladas que se necesitan para garantizar la provisión de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, hasta el fin de su vida útil. La reactivación de esta planta permite preservar la gran inversión que realizó el Estado nacional en 1993, al mismo tiempo que mantiene fuentes de trabajo y crea otras nuevas de alta especialización.La saga de la Argentina nuclear – XXXII
Daniel E. Arias
La empresa china Chery anunció una inversión de US$ 400 millones para producir autos eléctricos y baterías de litio

Un robot submarino aportó datos preocupantes sobre el desmoronamiento de un glaciar en la Antartida
Luego de varios años de trabajo, un grupo de científicos estadounidenses y británicos difundieron este miércoles en la revista Nature un preocupante informe sobre el glaciar más grande del mundo, el Thwaites en la Antártida, que es apodado el “Glaciar del Día del Juicio Final” por los efectos globales que tendrá en el nivel de los océanos su actual desmoronamiento y derretimiento.
Un robot en forma de lápiz de 4 metros de largo se sumergió por primera vez bajo el punto donde el hielo toma contacto con el mar. Allí los científicos observaron un fenómeno inquietante. “El glaciar se desmorona en pedazos sobre el agua. No se está adelgazando y derritiendo. Directamente se rompe”, dijo la creadora de robots y científica polar Britney Schmidt de la Universidad de Cornell.
Los científicos no habían tenido hasta ahora la posibilidad de observar este punto crítico y difícil de alcanzar. Pero el robot llamado Icefin fue bajado por una grieta de 587 metros de profundidad, y así pudieron observar los efectos que está teniendo la fractura del hielo.
Los científicos afirman que el agua “caliente” se está filtrando por las grietas del glaciar lo que acelera su ruptura.
El agua más caliente se abre paso en las grietas y otras aberturas conocidas como terrazas, provocando un deshielo lateral de 30 metros o más al año.
Esa fractura “potencialmente acelera la desaparición general de esa plataforma de hielo”, dijo Paul Cutler, director del programa Thwaites de la Fundación Nacional de Ciencias que regresó del hielo la semana pasada. “Su modo final de desaparición será por desmoronamiento”, dijo, aunque el proceso puede demorar cientos de años.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/BUUUJHB22ZAJRGXF46IWJQG57U.JPG)
Thwaites, que tiene aproximadamente el tamaño de la península de Florida en Estados Unidos, representa más de medio metro de potencial de aumento del nivel del mar mundial, y podría desestabilizar los glaciares vecinos que pueden causar un aumento adicional de tres metros.
Como parte de la colaboración internacional Thwaites Glacier -la mayor campaña de campo jamás intentada en la Antártida-, un equipo de 13 científicos estadounidenses y británicos pasó unas seis semanas en el glaciar a finales de 2019 y principios de 2020.
“Este es el tipo de cosas por las que todos deberíamos estar muy preocupados”, agregó sobre los hallazgos que subrayan cómo el cambio climático está llegando a la Antártida.
Los resultados de un segundo estudio, en el que también trabajó Schmidt, mostraban un deshielo de unos cinco metros al año en la línea de base del glaciar, lo que es menor a lo que predecían los modelos de adelgazamiento más agresivos.
Sin embargo, el deshielo sigue siendo preocupante.
“Si observamos menos deshielo (…) eso no cambia el hecho de que se está derritiendo”, dijo Schmidt.
Hasta ahora los científicos dependían de las imágenes satelitales para mostrar el comportamiento del hielo, lo que dificultaba la obtención de detalles pormenorizados. Es la primera vez que un equipo llega a la línea de base de un gran glaciar.
Según Paul Cutler, director del programa de Ciencias Antárticas de la Fundación Nacional de la Ciencia, los resultados ayudarán a desarrollar modelos de cambio climático. Cutler revisó los documentos, pero no participó en la investigación.
“Estos datos pueden incorporarse ahora a los modelos que predecirán el comportamiento futuro, y ése era exactamente el objetivo de este trabajo”, destacó.
Primer caso de gripe aviar en Argentina identificado este miercoles en Jujuy
El riesgo de transmisión a humanos actualmente se considera bajoLas personas pueden adquirir la gripe aviar principalmente a través del contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados. La transmisión del virus a las personas ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas o el virus entra en boca, nariz u ojos. A su vez, las aves acuáticas silvestres son un reservorio importante de los virus influenza A y las poblaciones de aves de corral pueden infectarse por contacto con aves silvestres. Hasta ahora no se ha reportado transmisión humana sostenida de persona a persona causada por virus de influenza aviar A(H5N8), A(H5N2), o A(H5N1) ni en la Región de las Américas ni a nivel mundial. Acorde a la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA), la temporada epidémica de la Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) se presenta con alrededor de 290 brotes notificados en aves de corral y alrededor de 140 en aves silvestres en el periodo comprendido entre el 2 de diciembre de 2022 a 5 de enero de 2023, principalmente en países de Europa y también en la Región de las Américas, Asia y África.
Desde 2003 a 2022 (19 años), a nivel mundial se notificaron 868 casos de Influenza aviar en humanos.Muchos de los países de estas regiones están experimentando un mayor número de brotes en comparación con los casos registrados el año previo durante el mismo periodo. Hasta el 6 de febrero de 2023, las autoridades de agricultura de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, República Bolivariana de Venezuela y Bolivia han detectado brotes por virus IAAP A(H5N1) en aves de corral, de granjas avícolas y/o silvestres. Durante el mismo periodo, se han registrado dos infecciones humanas causadas por influenza aviar A(H5) la primera en Estados Unidos en la cual se identificó el subtipo A(H5N1) y fue notificada el 29 de abril de 2022 y la segunda en Ecuador, la cual fue notificada el 9 de enero de 2023. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se recomienda: • Lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol • Evitar el contacto directo con aves silvestres y, de ser posible, solo observarlas desde lejos. • Evitar tener contacto sin protección con aves de corral que parecen estar enfermas o muertas. • En relación a aves en grandes ciudades (gorriones, palomas) el riesgo se considera muy bajo ya que estas aves no se han mostrado hasta el momento muy susceptibles al virus. • En caso de encontrarse algún ave enferma o muerta, evitar el contacto y dar aviso a las autoridades sanitarias del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). • No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral. • Actualmente, no hay restricciones para viajar a zonas afectadas por influenza aviar. Sin embargo, se recomienda que las personas que viajan a zonas con brotes de influenza aviar tomen las medidas de prevención necesarias para evitar el riesgo de contraer la enfermedad. Ante la detección de aves muertas o con dificultades de locomoción, dar notificación al SENASA. Vías de notificación: • Oficina local del Senasa • App “Notificaciones Senasa” • [email protected] • apartado «Avisá al Senasa» en www.argentina.gob.ar/senasa • Teléfono 11 5700 5704
CNEA y INTI desarrollarán un nuevo tipo de tanque de combustible. Podria almacenar hidrogeno «verde»
Avanza la contrucción de una base militar en Tolhuin, Tierra del Fuego
El Ministerio de Defensa informa que se están llevando a cabo las obras para la construcción de una unidad militar para el Ejército Argentino próxima a la localidad de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego.
“Se hace evidente y muy importante tener una visión más integral en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y así como estamos desarrollando una tarea en la Antártida y en las distintas islas, también debemos tener una visión más integral de la presencia de las Fuerzas Armadas en la provincia. Para eso pensamos reforzar esta presencia en el resto de la Isla y, en Tolhuin, asentar una unidad del Ejército de manera permanente, lo que no ha habido hasta ahora” remarcó el ministro de Defensa Jorge Taiana.


Avanza un frente frio sobre el territorio Argentino
Del calor agobiante en el arranque del sábado pasado, al frío matinal del sábado que se avecina. En una semana, el área metropolitana registrará una diferencia de al menos 13° de temperatura y recibirá el carnaval con más fresco. “Desde esta tarde, el avance de un frente frío provocará un marcado descenso de temperatura y tormentas en el centro y norte del país. Estas tormentas pueden ser intensas, con ráfagas y granizo en sectores de Cuyo, región pampeana, Litoral y Noroeste argentino”, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
🌡️⛈️Desde esta tarde, el avance de un frente frío provocará un marcado descenso de #temperatura y tormentas en el centro y norte del país.
— SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 15, 2023
Estas #tormentas pueden ser intensas con ráfagas y granizo en sectores de Cuyo, región pampeana, Litoral y NOA. ⚠️t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/M3rkwrxAhR
El SMN había alertado sobre el cambio de tendencia: “En las próximas horas despedimos a la ola de calor. Se viene un marcado descenso de temperatura- que ya se observa en el extremo sur- para todo el país en la segunda mitad de esta semana”.
TIEMPO| En las próximas horas despedimos a la ola de calor. Se viene un marcado descenso de temperatura- que ya se observa en el extremo sur- para todo el país en la segunda mitad de esta semana. Más info en t.co/HR4LGtOd3P 👋🌡 🌬☁️ pic.twitter.com/XekJ1L9xGz
— SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 14, 2023
El organismo detallaba: “En el mapa vemos el desvío de temperatura media a una semana respecto de lo normal: en azul entonces indicamos las zonas que estarán más frías (entre 1 y 5 grados) o por debajo de la media”.
En lo que respecta al AMBA, para hoy jueves el organismo prevé una jornada con chaparrones durante toda la jornada y un descenso de la temperatura que llevará la mínima a 18 grados y la máxima a 26 grados.
En tanto, el viernes está pronosticado cielo mayormente nublado, vientos del sector sur y continuará bajando la temperatura con una mínima de 15 grados y una máxima de 22. Para el sábado y el domingo, la tendencia a la baja continúa y las mínimas podrían alcanzar los 10 grados, en algunos sectores del AMBA.
Fin de semana largo “invernal” en Mar del Plata
La ciudad de Mar del Plata espera para mañana y hasta el próximo domingo la llegada de un frente frío “importante que va a desplazar el verano 2023 por unos días”. El meteorólogo Pedro Mazza sostuvo hoy en declaraciones a radio Brisas que “el verano se va a interrumpir desde mañana jueves, ya que la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires estará sometida a un proceso de ciclogénesis con el nacimiento de un profundo centro de baja presión que se va a consolidar sobre el mar”.
Mazza precisó que “se van a estar generando entre 60 y 72 horas de vientos fuertes que pueden alcanzar la categoría de temporal”. “Habrá un marcado descenso de la temperatura, es decir, entre las 15 y las 16 horas, que es el horario de la máxima, a la misma hora que el domingo tuvimos casi 40 grados, vamos a tener un rango de 13 a 15 grados en Mar del Plata” consignó el meteorólogo.
Massa dijo “se viene mucho frío, es como si hubiesen insertado parte de agosto en pleno febrero. Se interrumpe el verano y lo reemplaza el invierno, de 48 a 60 horas. Es un invierno intenso que viene con todo: vientos con temporal y mar alterado”. Además, alertó a los dueños de los balnearios y agregó que “habrá lluvias que en una sumatoria pueden ser copiosas”.
El litio en Argentina: Promesas y realidades. El desafio del desarrollo minero
Qué hacer
AGENCIA PACO URONDO dialogó en off con especialistas en la temática, entre ellos, funcionarios de la gestión nacional y de algunas provincias con minería. Todos remarcan lo mismo: más allá del enorme potencial, hoy la actividad está lejos de tener peso en la economía nacional. Actualmente existen solo dos proyectos en producción con inversión en ampliación (Fénix en Catamarca y Olaroz en Jujuy), seis en construcción y otros treinta en etapas previas avanzados. Todos estos proyectos están ubicados en regiones de bajo desarrollo económico, por lo cual resultan estratégicos para la planificación del desarrollo nacional federal. Hay más números para dimensionar la situación: en 2022, las exportaciones de LCE totalizaron (datos preliminares) USD 680 millones, es decir menos del 1% de las exportaciones totales del país. De hecho, si totalizamos las exportaciones de minerales metalíferos y litio, las mismas ascendieron a USD 3.900 millones, representando el 4% del total exportado. La minería metalífera como complejo exportador en general y el litio (LCE) como producto en particular, resultan significativamente inferiores en términos económicos a otros complejos exportadores nacionales, como por ejemplo los sectores oleaginoso (31% del total exportado) y cerealero (22% del total exportado). El país tiene un desafío en esa materia: Chile exporta más de 50 mil millones de dólares en minería, casi 8 mil millones en litio. Es decir, la Argentina cuenta con un alto potencial pero todavía le falta mucho camino para desarrollar un sector minero metalífero y litífero pujantes. Por eso, es importante que el peronismo empiece a preguntarse con claridad cuáles son las mejores alternativas para encarar el desarrollo del litio. En la misma línea, es destacable que las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy (donde conviven diferentes colores políticos), donde se encuentra el recurso en el país, propongan la creación de una “mesa del litio” y sienten a esa mesa a funcionarios nacionales y a representantes de YPF, quienes trabajan en una prueba piloto para construir baterías de litio. Se analiza negociar con las empresas mineras para que destinen parte de sus ventas al país, para disponer del recurso para industrializarlo. “También planteamos nuestra preocupación por el exorbitante incremento del valor internacional de la tonelada de litio y que no se refleja en la renta que reciben las provincias litíferas”, agregaron.
«Según un estudio del CEP-XXI, en base a la Encuesta de Nacional de Grandes Empresas, el 77% de las ventas realizadas por las grandes compañías mineras metalíferas que operan en el país se queda en Argentina, en gastos como pago a proveedores nacionales, masa salarial e impuestos»
Sobre mitos y realidades
La actividad minera – en general – cuenta con muy mala prensa entre los sectores progresista, la izquierda y buena parte del peronismo urbano. Incluso en el interior tiene mucha resistencia, lo que hace que en varias provincias existan prohibiciones. Ese rechazo se basa en parte en varios mitos sobre los cuales vale detenerse. Por ejemplo, suele repetirse que el Estado “no participa del negocio minero” que así queda en manos de empresas extranjeras. “Las empresas provinciales participan de una u otra forma en todas las jurisdicciones donde la actividad se lleva a cabo. IPEEM participa de Veladero, Fomicruz de Vanguardia, etc. / CAMYEN firmó acuerdo con YPF para el desarrollo de un proyecto en Fiambalá; JEMSE participa con el 8,5% de los proyectos en actividad en su provincia y tiene preferencia de compra del 5% del volumen producido. Ergo, los mecanismos están”, destacan las fuentes consultadas. Después, aclaran lo siguiente. Es cierto que la ley de promoción de inversiones mineras, de los años 90, le dio estabilidad fiscal por 30 años a las empresas que inviertan. Pero eso no significa que el sector no tenga impuestos. Por ejemplo, paga el 35% del impuesto a las ganancias, entre otros tributos nacionales, provinciales y municipales. Al respecto, según un estudio del CEP-XXI, en base a la Encuesta de Nacional de Grandes Empresas, el 77% de las ventas realizadas por las grandes compañías mineras metalíferas que operan en el país se queda en Argentina, en gastos como pago a proveedores nacionales, masa salarial e impuestos. En ese sentido, los especialistas consultados aseguran que la comparación con Chile en relación al cobro de regalías no es apropiada. Porque Chile posee una organización unitaria, al contrario de Argentina que cuenta con un esquema federal con tributos en diferentes niveles juridisccionales. En efecto, en la comparación de la presión tributaria entre ambos países y otros de la región, nuestro país se encuentra entre los que muestran niveles más elevados.ENRIQUE DE LA CALLE
Doy mi opinión, que no es en absoluto la de AgendAR, sino la de uno de sus integrantes: La ley de minería de 1993, una creación típica de Domingo Cavallo, tiene una virtud innegable: está bien traducida del inglés. En eso no difiere de casi todas las leyes mineras sudamericanas noventistas. En lo demás, va a contramano de cualquier desarrollo nacional y/o provincial. En números del CEP-XXI el 77% de las ventas de las ventas queda en el país. Sí, claro, tomando las declaraciones juradas. No hay un monitoreo estatal de lo que sale ni en el nivel provincial ni en el nacional. El estado argentino no sólo se hizo a un lado: además de modesto, apocado y no intrusivo, es buen creyente. Y los gobernadores se contentan con las chirolas que se les caen a las mineras, para pagar los sueldos públicos locales. Y no les piden fábricas en serio, tan culturalmente disruptivas, tan llenas de patrones que te exigen audiencia y de obreros que te arman asambleas y se politizan. No piden fábricas como tampoco los patos piden la munición. La verdad es que al gobierno nacional (éste, el anterior, el anterior al anterior, probablemente también el próximo) no le interesa saber cuánto litio estamos exportando. No tiene la más peregrina idea. Es un tremendo negocio estatal el no saber. Por lo mismo, en 1930 el fisco argentino ignoraba cuánta carne embarcaban los frigoríficos ingleses, y tampoco sabía cuánto tanino y remesas exportaba La Forestal, y hoy anda a ciegas respecto de los embarques reales de harinas, aceites y porotos de soja en los puertos privados del Gran Rosario. Lo que es patente es que el grado máximo de valor agregado con que sale el litio de nuestro país es como carbonato de litio, con un grado de pureza de un 80% como tope. De proyectos de manufacturas de mayor valor (ánodos, cátodos, pilas enteras) tenemos cartón lleno, pero hasta ahora son todos académicos, no industriales, y en tamaño a lo sumo llegan a plantitas de demostración tecnológica. Están todos los que deben estar: físicos, químicos e ingenieros industriales de lo mejor que hay en Y-TEC (YPF + CONICET) y en universidades nacionales prestigiosas como las de La Plata. Hasta la CNEA tiene sus proyectos tecnológicos de litio, y son de rompe y raja. Pero en el cuadro actual de estado distraído y al cuete cumplen una función simbólica. Permiten hacerle creer a la gilada con estudios que el modelo local no será siempre un escuálido Far West, en la que cada minera hace lo que se le da la gana. Permiten creer que la actividad puramente extractiva de hoy de algún modo mágico terminará generando marcas ¡¡argentinas de baterías!!, y empleo calificado. Al final, Cenicienta se casa con el príncipe. La ley Cavallo hace que las mineras tributen en las provincias el 3% de lo que consta en sus declaraciones juradas de embarques de LCE. Chile fue reformateado brutalmente en los años 70 por los economistas más turros de la Escuela de Chicago para ser un lugar, más que un país. Sin embargo, allí las multis del litio deben tributar hasta el 40%, hay sólo dos corporaciones mineras autorizadas a extraer este metal (Soquimich SQM y Albemarle), y el estado no les quita el ojo de encima. Esto se ha mantenido tal cual incluso durante el gobierno del sumamente conservador Sebastián Piñera, ya que hay mucha plata en juego y el estado chileno siempre tiene gastos enormes en Defensa. Tanto así que las Fuerzas Armadas en su conjunto viven –y nada pobremente– de sus regalías intocables sobre las exportaciones de cobre, y eso desde tiempos inaugurales de Pinochet. No obstante lo cual ahora, con los chilenos de a pie reclamando por salud y educación públicas y por la renacionalización del abastecimiento de agua a las ciudades y al campo, el gobierno de Gabriel Boric necesita más plata. Estudia transformar a Codelco, la minera estatal del cobre, en una firma que se ocupe del litio, o que presente un modelo para construir esa firma. Porque al litio en Chile se lo considera un metal estratégico, no un commodity más. Y tienen razón los transandinos, sin litio olvidate de los autos eléctricos, y andá archivando la idea de transformar la electricidad intermitente, como la eólica y la solar, en electricidad despachable 24×7, «de base». De añadir valor local, en Chile no se habla demasiado: la vocación industrialista transandina todavía no ha nacido, ni nacerá sin muchos años acumulados de educación estatal gratuita y de calidad. Pero como modelo de rentas, el de ellos con la minería funciona, y el nuestro no, el de aquí es pura «maldición del recurso». Y se nota en los números comparativos, asumiendo que los nuestros no merecen crédito. Creo que tenemos un problemita de contabilidad. ¿Cómo pensar que Fénix en Catamarca y Olaroz en Jujuy estén ampliando planta, que haya seis salares más en explotación avanzada, otros treinta en operación inicial, que el litio ya constituya el 29% de las exportaciones mineras argentinas, y sin embargo todavía no pinte un mango en Catamarca, Jujuy, Salta o La Rioja? Sin duda este «business» está generando PBI y prosperidad. Pero no en estas provincias. Tampoco en este país. También tenemos un problemita de credibilidad, y es peor: si los capitales mineros extranjeros prefieren Chile a la Argentina, pese a que allí deben pagar como duques, es porque los transandinos tienen más recurso, son previsibles y no están surfeando una hiperinflación. Respuesta casi correcta, pero obvia y parcial. En contraste con Chile, el «laissez faire» argentino en minería es tan desaforado y abusivo, y se practica desde hace tanto, que nadie cree que la situación aquí pueda durar sin explotar. Por ende, los capitales metalíferos en nuestro país andan más asustados. Máxime con este metal, el más liviano de la tabla de Mendeleiev, que de U$ 6.000 la tonelada de carbonato de litio equivalente saltó a U$ 80.000, y eso desde 2020 a fecha hoy. Y contando. Eso no deja de tener peligros. ¿Y si el peronismo se vuelve peronista? Para más datos, el gobernador Ricardo Quintela, de La Rioja, acaba de promulgar la ley 10.608 votada por la Legislatura, que denuncia todas las concesiones firmadas y devuelve la propiedad de los salares al gobierno provincial. La Rioja no es el gran jugador local en litio, y esto puede ser un perfecto saludo a la bandera… o no. Quintela insta a las provincias con litio y a la Nación a negociar mejores condiciones y a exigir industrialización local. OK, es año electoral y el peronismo no tiene candidatos vendibles ni para vice. Lo de La Rioja puede ser sólo ruido, pero es ruido molesto. Los gobernadores con más litio -los de Jujuy y Salta- por ahora responden con un silencio estrepitoso, y los medios grandes y el gobierno nacional eligen no darse por enterados. Pero tras treinta años de viva la joda, sin otro contratiempo que el plebiscito popular de 2003 que impidió la apertura de la mina de oro de Meridian Gold en proximidades de Esquel, Chubut, y de las movilizaciones de 2021 en las ciudades de Madryn, Trelew y Rawson contra el inicio de una minería de plata en la meseta, el modelo minero argentino por fin se empieza a fracturar. Y ya no por la base, sino por la cúpula. Es otra historia. No se cuestiona la minería como entelequia ecológica. Se cuestiona que no deje un mango. Es un tanto patético tener que leer que no podemos cobrarle más regalías a las mineras, como los chilenos, porque ellos son unitarios y nosotros federales. Se dice también del oro, de la plata, del cobre, del petróleo, del gas, de la soja, del trigo, y próximamente también del uranio y las tierras raras, ahora que Río Negro le regala 625.000 hectáreas a la minera australiana Fortescue por 75 años «para fabricar hidrógeno verde». Somos federales, y los federales regalamos todo. Respecto de los daños ambientales de este tipo de minería, el verdaderamente importante es la depresión de napas freáticas. Hasta que llegaron las empresas, las napas permitían una agricultura y una ganadería mínimas, debajo del nivel de subsistencia de una población rural sumamente dispersa en algunos de los ecosistemas más áridos del planeta. La recarga de los acuíferos por lluvia es mínima o no existe. Los salares existen porque las exiguas napas freáticas de la Puna fluyen, en general bajo tierra, y a veces también a través de intempestivos arroyos intermitentes tras una lluvia, hacia los lugares bajos. En su camino freático, estas lerdas y pocas aguas van lavando de sales las rocas porosas de origen generalmente volcánico, hasta formar lagunas muy salobres en los valles, rutilantes cuerpos de agua. Allí sólo logran vivir algas unicelulares rojas de rodopsina, que como pigmento provee de fotosíntesis y se banca mejor que la clorofila la brutal luz ultravioleta solar. Pululan coepépodos minúsculos que se comen esas algas casi invisibles, y bandadas espectaculares de flamencos rosados que filtran esos bichitos con el pico, atraídos también por la falta de predadores que se banquen la química y el arco térmico terribles de los salares. El plumaje escarlata de los flamencos viene de la rodopsina dietaria. La de los salares es una cadena alimenticia cortita y simple. Y espectacular. Es un show, y un show muy lento. El sol y el viento, implacables, van desecando estas lagunas por evaporación, pero éstas se recargan por abajo debido a las napas. Esos salares inmensos, de un blanco que quema los ojos, la piel, las mucosas y los pulmones, a veces cubiertos de una película de agua, son un punto de equilibro dinámico entre recarga y evaporación. Según cada salar -no hay dos iguales- estos depósitos tienen distintas proporciones litio, sodio, magnesio o potasio combinado con algún anión. Esto supone dos tareas: una, de concentración y la otra de depuración, porque salvo el litio, para esta minería todos los demás metales y metaloides de las sales son contaminantes. La concentración pasa por bombear salmueras desde la parte inferior y líquida de los salares, y encerrarlas en grandes piletas impermeabilizadas en la superficie, hasta que el sol y el viento evaporen la fase líquida. Luego, si la minera quiere, puede lograr concentrados de litio descartando otras sales mediante reacciones químicas y llegar a sales exportables, sulfuros o carbonatos enriquecidos en litio y empobrecidos en el resto de los metales. ¡Y luego, a irse afuera del país, a volverse baterías y según su complejidad, a valer 100 veces, 1000 veces más! En los salares la evaporación es naturalmente lenta, pero el bombeo de aguas desde lo profundo hasta las piletas la vuelve mucho más rápida que la recarga natural. Obviamente, las napas que alimentan los salares desde las cumbres circundantes se deprimen. Y gente que vivía en las montañas vecinas y con muy poca agua, se queda totalmente sin ella. Los vecinos se movilizan, cortan rutas, se ligan palos y gases, ningún medio les da pelota. Por alguna causa hay cada vez menos flamencos en las lagunas, y al ecologista criollo tipo eso le interesa más que la situación de la gente. Ojo, lo de los flamencos es una macana para la industria turística, que hoy existe y es más real y más local y permanente. Algunas monedas caen en los caseríos. ¿Trabajo? Sí, claro, la minería del litio en estas condiciones da mucho trabajo, aunque la mayor parte lo hacen el sol y el viento, sin cobrar. Pero es imposible que las mineras no paguen algunos sueldos en hacer revestir de plástico las piletas de evaporación, o conectar las bombas que las rellenan de salmueras, o palear hasta los camiones el residuo que deja su evaporación. Los salarios no son grandiosos y el trabajo es durísimo e insalubre, pero precario. No es gran compensación, a cambio de haberte dejado seco el pozo que abastecía tu rancho, tu quintita y tus animales. Los tratamientos químicos para llegar a sales concentradas de litio implican una emisión de metales y metaloides de desecho. Desde Bajos de la Alumbrera en adelante, un «leading case» cabal, la minería que ha favorecido la ley Cavallo no se ha caracterizado por una gestión siquiera presentable de estas colas de proceso. En lo central, permite que la empresa multinacional se vaya cuando agotó el recurso y deje a sus espaldas un problema enorme de aguas y suelos sin gestionar. Y obviamente, cuando la empresa se pira, no queda en su estela ningún recurso ejecutable por el estado, porque la minera operó décadas casi sin bienes propios, tercerizando todo, y bajo nombres de fantasía. Si hay diferendos con la casa matriz, deben resolverse en la justicia… de Canadá, Australia, Suiza, China, EEUU y sigue la lista de vivos. Aquí, los bobos. Entiendo que el mundo necesita litio. Es el argumento más infantil y estúpido imaginable. Soy argentino, no defiendo el mundo. Defiendo la Argentina, si puedo y cuando puedo. Viene muy difícil en estos días: las ideas que uno ve circulando son como la ley Cavallo, traducciones del inglés. Pero malas. Como otras obras del Domingo, ésta es una ley de miércoles. Leer una defensa del modelo que generó firmada por una agencia que lleva el nombre de Paco Urondo me da dolor de barriga. Si a Paco Urondo no lo hubieran asesinado en 1976, también le dolería la barriga. Así que estamos jodidos porque somos demasiado federales, mirá vos… Hay que derogar la ley Cavallo de minería y discutir otra que suponga impuestos mayores, progresivos, que penalicen la exportación de naturaleza cruda, que alimenten las arcas tanto de las provincias como del tesoro nacional, y que le sirvan a TODO el país. Hasta la ley chilena es mejor que la nuestra, y es mucho decir. En cuanto a Bolivia, parece tener algunas ideas novedosas al respecto. No están apurados por exportar o dejar exportar carbonato. Empezaron por crear YLB, Yacimientos de Litio Bolivianos, y en 2022, planificar la producción de baterías con Y-TEC, Argentina. Daniel E. AriasLa Argentina tiene una oportunidad enorme, un destino de prosperidad y los recursos que está demandando el mundo.
— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) January 27, 2023
Una muestra es este yacimiento de litio en #Catamarca, 6 mil hectáreas que están generando empleo argentino y que van a permitir exportar 30 mil toneladas por año. pic.twitter.com/PLuOmJjHrY
La saga de la Argentina nuclear – XXXI
Por una cabeza…
La eficiencia de quemado de las CANDU es tan mala como las de toda máquina de uranio natural: 7500 MW/día/tonelada de combustible. En su tiempo, las centrales de uranio enriquecido daban el doble y algunas casi el triple. Hoy rinden al séxtuple y se vislumbra llegar a diez veces más con enriquecimiento del 6%. Pero los CANDU no están acabados: queman la basura generada por reactores de enriquecido. Son un poco como aquella vieja cupé De Lorean de 1985 del profesor Emmet Brown en el film “Vuelta al Futuro”, rediseñada en el futuro y capaz no sólo de volar, sino también de viajar en el tiempo con la energía extraída de una lata vacía de Coca Cola. Estaba en el diseño original que las CANDU pudieran funcionar con combustibles tan pobres como el uranio natural o incluso el torio, cuatro veces más abundante en la corteza terrestre. Pero los chinos desde 2010 desarrollaron otras pastillas llamadas NUE a partir de combinar basura con basura: reciclaron uranio sin quemar de los combustibles gastados de PWRs y lo mezclaron con uranio empobrecido de las “colas” (o desechos) de las plantas de enriquecimiento. Si uno tiene 4 PWRs de al menos 1000 MW, y además enriquece y reprocesa, puede hacer andar una 5ta planta canadiense CANDU ACR con los desechos de las 4 anteriores. Son 1000 megavatios más “de propina”, con “fuelling” casi gratis. ¿Qué tal? Prendemos un 20% más de lamparitas con menos megaminería. Programa más gasolero que uno que mezcla 4 PWRs y un CANDU, no existe. Los CANDU mostraron durante décadas que queman “lo que les pongan”, entre ellas los MOX, u óxidos mixtos de uranio y plutonio. El ACR (Advanced Candu Reactor) 1000 logra incluso refrigerarse con agua liviana (sólo usa agua pesada como moderador), y como dieta, funciona con uranio de bajísimo enriquecimiento (1%, contra el 5% que suelen tener las PWRs de hoy). Como miembros del COG, los canadienses nos han invitado a probar ese combo de uranio ligerísimamente enriquecido y agua liviana en Embalse, que para ellos es una central vieja. La CNEA contestó que muchas gracias, pero que hagan la prueba ellos primero en una de sus propias centrales viejas. Eso si les queda alguna, dado que han incurrido en la idiotez de cerrar algunas por presión del ecologismo local. Los grandes fabricantes de NPPs (EEUU, Rusia, Francia, Japón) dudan de que la tecnología canadiense tenga futuro. Es más, sugieren que a mediano plazo tampoco lo tendrá la AECL (fue privatizada y la compró la firma canadiense Lavalin). Particularmente, creo que los críticos sangran por la herida: en su apuesta al gigantismo, y con su reticencia a transferir tecnología, nunca tuvieron nada decente para venderle al Tercer Mundo, a diferencia de Canadá. Pero en 1967, cuando la CNEA estaba “que me compro, que no me compro” una CANDU, nada de esto había sucedido o se podía adivinar. Canadá se obligó a dar un trato insólitamente igualitario y generoso a sus clientes. En buena parte lo hizo para remontar su imagen internacional de país semisalvaje, casi despoblado y exportador primario, con una oferta inmensa de petróleo, carbón, madera, papel, minerales, salmones, pintorescos policías montados y eventuales osos pardos. Que Canadá se volviera la “escuelita nuclear” de parte del Tercer Mundo, entre ella los dos países más poblados de la Tierra, la India y China, le causaba la irritación imaginable a los dueños de la pelota atómica hasta aquel momento. Es un club que atrasa, porque se formó en 1964: EEUU, la URSS (hoy Eusia), el RU, Francia y China, entonces recién llegada. En 1967 el nido Sabatiano recalcitrante en CNEA ya era “Canook friendly”. En los asados apostólicos de fin de semana, se discutía a gritos (costumbres de la casa, no le puedo explicar el hartazgo de las familias) qué componentes críticos podrían sustituirse por “made in Argentina” a la hora de futuras compras. ¿Los tubos de presión? Desde ya. Pasame el chimichurri. ¿Toda la calandria? Vamos, todavía. ¿Quedó más bondiola? ¿Todo eso, y además los elementos combustibles? De suyo, por ahí se empieza, somos sabatianos. ¡”Fuelling” criollo, ahijuna! ¿Generadores de vapor? Hmm… muy complicado. ¿Vos sabés lo que es soldar miles de cañitos de incoloy? Vamos, che, no ha de ser tan difícil. ¿No? Mirá: es nada más que una simple aleación de níquel-hierro-cromo y… ¡¡Córtenla, che, que salen los chinchulines!! Esta pintura atrasa. No sé cuántos ingenieros nucleares argentinos puede pagarse un asado, hoy, 16 de enero de 2023. Volviendo al reltao, cuando el romance con Canadá parecía a punto de entrar en fase tórrida… ¡Sorpresa! Los Cosentinistas sacaron un conejo (alemán) de la galera. La KWU, todavía no comprada por SIEMENS, insisto en esto, estaba construyendo las primeras PWR para el expansivo mercado alemán. Pero no habían inaugurado ninguna. Y de uranio natural, los teutones no entendían ni les importaba. Salvo aquella plantita piloto de 47 MW a uranio natural en Karlsruhe, que además andaba para el demonio, según se salía de servicio… Lo dicho, se vinieron de caraduras. Jacques Hymans, un académico yanqui, en su libro “The Psychology of Nuclear Proliferation”, cuenta la historia con bastante gracia: “Las preocupaciones de Quihillalt por los efectos de haberse mantenido fuera del Tratado de No Proliferación Nuclear reflejaban que hacia fines de los ’60 Argentina había desarrollado un programa nuclear vibrante, pero todavía frágil. En contraste con otros países que se contentaban con recibir plantas “llave en mano” desde el Norte, la Argentina, nacionalista como por deporte, tenía una preferencia marcada por el desarrollo autónomo en el área nuclear. Algunos dentro de la CNEA, notablemente el ingeniero Celso Papadopoulos, interpretaban esta idea como que todo debía hacerse “en casa”. Pero la fuente de luz y razón de la CNEA, Jorge Sabato, vástago de una familia de notables, director desde 1955 del Departamento de Metalurgia de la CNEA, entendía que una trama bien diseñada de asociaciones internacionales podía ser más conducente hacia la meta última de la autonomía tecnológica. En particular, Sabato convenció a sus colegas de que mejor que tratar de diseñar una central desde cero, la CNEA debía más bien importar una extranjera, pero –e insistía en esto- debía quemar uranio natural, potencialmente desarrollable en el país, en oposición al enriquecido que debería importarse. (Como es notorio por el caso de Australia, los reactores de uranio natural son vistos con frecuencia como un camino hacia las armas nucleares, pero los motivos de Sábato eran intachables: es más, entre los militares argentinos se lo consideraba una especie de hippie pacifista de izquierda). La opción de Sábato por el uranio natural se enraizó con rapidez… “…Y en efecto, cuando el presidente Arturo Illia decidió en 1964 la compra de un NPP –destinado a ser el primero de América Latina-, Quihillalt primero se acercó a Francia, cuyas centrales usaban uranio natural, tratando de liquidar cualquier proceso licitatorio competitivo que pudiera terminar en el triunfo de una planta de uranio enriquecido. Los franceses estaban dispuestos a venderle lo que quisieran a los argentinos, pero únicamente cobrando caro, de modo que el gambito de Quihillalt fracasó. Pero en la licitación que siguió, la firma alemana Siemens le ofreció a Argentina una central de uranio natural bajo términos financieros espectacularmente ventajosos, prácticamente “de regalo”. El sucesor de Illía por sus méritos de golpista, el general Juan Carlos Onganía, aceptó sin demoras la oferta alemana y así en 1968 empezó la construcción de la planta que se llamó Atucha I (pág. 146)”. Otro “scholar” yanqui con opiniones parecidas, Daniel Poneman, en su libro “El poder nuclear en el mundo en desarrollo”, cuenta esto:“Las ofertas canadiense y alemana eran las más atractivas. La alemana… iba con un 100% de financiación, un 35% de participación local y el tiempo más corto de entrega de obra. Pero su mayor desventaja era la falta de experiencia comercial en diseño de planta, ya que la alemana se basaba únicamente en un prototipo de 50 MW en Karlsruhe. El diseño canadiense para uranio natural era superior en muchos aspectos… La propuesta del gigante alemán en electricidad, Siemens AG, ganó por su superioridad en financiación, tiempo de entrega y participación local. Pese a que el diseño canadiense era mejor, le pesaron en contra la conveniencia Argentina de comprarle a un socio comercial tradicional, la confiabilidad de Siemens (que tenía una sucursal local importante) y el apoyo pleno del gobierno alemán, asuntos críticos en un país cuyos proyectos naufragaban con frecuencia en las turbulencias económicas. La CNEA creía que en casos extremos, era más probable que los alemanes quisieran seguir la cosa hasta el final, y no así los canadienses”.
En eso último en la CNEA no se equivocaron. Pero tuvieron razón por las causas equivocadas. No se pierda la próxima entrega. ¡¡Llame ya!!Daniel E. Arias
Altas temperaturas, sequías y bajantes de ríos y lagunas: “Falta agua en Argentina y en el mundo”
Con olas de calor cada vez más extensas y graves, resulta clave para Esteban Jobbágy, ingeniero agrónomo e investigador repensar los mecanismos de gestión del agua en un planeta donde unas 2.200 millones de personas no tienen acceso a un recurso seguro y potable.
El cambio climático y el consiguiente incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y temporales, influye negativamente y lo hará todavía más en la cantidad y calidad del agua disponible para satisfacer las necesidades humanas básicas en todo el mundo. El último “Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo”, publicado hace casi un año, destacó que el consumo de agua en el planeta crece a un ritmo anual del 1%, por lo que una deficiente gestión de los recursos hídricos podría exacerbar los efectos del calentamiento global.
A nivel mundial unas 2.200 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura y más de la mitad de la población (4.200 millones de personas) carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Además, 297.000 niñas y niños menores de cinco años mueren cada año debido a enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias o agua no potable.
Argentina, en tanto, enfrenta desde comienzos de año una de las peores sequías de su historia: casi el 55% de la superficie del territorio fue afectada por la falta de lluvias o sufrió condiciones de estrés hídrico, según un informe del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (Sissa).
La ausencia de precipitaciones se da, además, en un contexto de olas de calor cada vez más extensas y sofocantes. Durante la primera semana de enero, por ejemplo, las temperaturas máximas rondaron entre los 32° y 40° en las patagónicas Rio Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Este domingo Buenos Aires sufrió una jornada de calor histórica con un registro de 38,1°, la temperatura más alta para el mes de febrero desde 1961.
Este record se inscribe en toda un mes que ha venido terrible. Sería bueno que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generosa para dar consejos acerca de cómo evitar el «golpe de calor» pero no para preservar espacios verdes que enfrían la ciudad, diga a cuántos porteños mató esta ola, y las cifras de este mes, y las de enero.
Entre fines de 2022 y principios de este año la falta de lluvias provocó que se secara por completo la laguna del partido bonaerense de Navarro, con una superficie de 165 hectáreas. La sequía causó pronunciadas bajantes en las lagunas de Lobos, Chascomús y San Vicente. Un panorama similar se vivió en la laguna “El Bonete”, en el departamento Vera, en el norte santafesino.
-¿Qué actividades productivas son las que más afectan los recursos hídricos y cómo se podrían menguar sus efectos?
-Hay muchas y sus efectos son diferentes. La agricultura de bajo riego, que en Argentina es principalmente dominante en los oasis de cultivo intensivo cordilleranos (Mendoza, San Juan, Río Negro, entre otros) es una gran consumidora de agua que, en una proporción alta, va a la atmósfera como vapor y no se recicla localmente. El impacto aquí significa perder agua para otros usos humanos y para el funcionamiento de ecosistemas naturales, ya sean humedales o ríos, que dependen de ella.
. La agricultura de secano, la que no se riega -prosigue Jobbágy- es la que ocupa más superficie en Argentina. Es una actividad que opera en forma diferente sobre el agua porque, generalmente, reduce el consumo anual del agua que localmente aportan las lluvias en relación a la vegetación que (esa agricultura) reemplaza (porque los bosques y pastizales nativos consumen más agua con sus raíces profundas). En las llanuras eso está volviendo al territorio más propenso a inundaciones.
Sumemos a lo anterior los efectos sobre la calidad del agua que la agricultura genera por el escape de pesticidas y fertilizantes a las napas o cursos superficiales. En el país la contaminación con nutrientes no es tan grave como en otros países por nuestro relativo bajo uso de fertilizantes; en cambio, el uso altísimo de herbicidas está dejando su huella en muchos sistemas acuáticos, por ejemplo, de la Llanura Chacopampeana, incluyendo sus aguas, sedimentos y habitantes silvestres.
En la contaminación de aguas -añade Jobbágy- hacen su aporte, mucho más local o focalizado, las industrias y las producciones animales concentradas como feedlots y granjas avícolas y porcinas. También las ciudades con sus efluentes que, por lo general, no reciben un tratamiento satisfactorio en las plantas depuradoras que, si existen, están sobrepasadas en su capacidad.
Las opciones para reducir estos impactos existen, algunas son tecnologías “envasadas”, como los sistemas de riego ultra-eficientes o las piletas para efluentes animales que se usan en feedlots y tambos, con sistemas de tratamiento y control inteligente.
(Suponemos que por «envasadas» Jobbágy se refiere a «llave en mano», importadas sin diseño ni componentes nacionales, caso típico de los sistemas de riego por goteo israelíes. No ponemos la mano en el fuego por las plantas de tratamiento de aguas supuestamente desplegadas por los feedlots, ya que no hemos visto ninguna).
Otras soluciones -sigue contestando Jobbágy. requieren trabajo más “artesanal” no por ello de menos profundidad técnica. Por ejemplo el rediseño de paisajes agrícolas para bajar los impactos en la fuga de agroquímicos o (para impedir o mitigar) anegamientos e inundaciones. Aquí cada paisaje requiere un abordaje propio y son cruciales las articulaciones entre empresas agropecuarias, asociaciones de productores y gobiernos municipales y provinciales. En este terreno aún nos falta mucho camino por recorrer.
-¿Alcanza con tomar medidas locales frente a la crisis hídrica o es conveniente elaborar una estrategia regional?
-La respuesta es sí a todo. El mejor escenario es uno en el que las iniciativas de “abajo hacia arriba” (rediseños de paisaje emprendidos espontáneamente por empresas) se encuentran con los de “arriba hacia abajo” (leyes nacionales enfocadas en la protección de bosques, humedales, etc). Este encuentro a veces trae choques, pero eso es justamente lo que necesitamos provocar y procesar para tener un tejido de gestión de la tierra y el agua más inteligente y justo. No hay medidas mágicas preconcebidas: las tenemos que crear y negociar.
Jobbagy también se desempeña en el área de sustentabilidad de la Fundación Bunge y Born, que en 2022 lanzó el “Mapa de Aguas Claras”, una iniciativa que tiene como objetivo potenciar proyectos que conecten a la ciencia con la resolución de problemas concretos en relación al agua en distintas localidades del país.
El desarrollo de la plataforma permitió revelar que el 17% de los argentinos vive en ciudades con una provisión de agua “muy comprometida” y otro 42% en urbes con provisión “algo comprometida”.
La cuenta da 67%, es decir 7 de cada 10 argentinos urbanos (más del 90% de la población nacioonal) tienen o van a tener problemas de calidad de agua.
Para Jobbagy se deben financiar proyectos nacionales que diagnostiquen, pero sobre todo ensayen nuevas reglas, y por el otro, iniciativas de raíz local que articulen municipios con privados y organismos de ciencia y técnica. “Cada localidad tendrá sus necesidades, valores y prioridades, hay que escucharlas y acompañarlas”, opinó.
-¿Considera que la bajante de ríos como el Paraná, la sequía en zonas agrícolas, la falta de lluvias y el desabastecimiento de agua potable son escenarios que se repetirán de aquí a los próximos años?
-Creo que nadie puede responder esto con certeza. Desde la ciencia que mira el calentamiento global la respuesta es “no necesariamente”; de hecho, los pronósticos sugieren que en el largo plazo habrá más y no menos lluvias en la región.
– Pero a eso tenemos que superponerle otras capas de información- añade Jobbagy. El consumo del recurso hídrico en economías y poblaciones crece y lo que ayer alcanzaba, hoy no. Inclusive, aun cuando en cantidad total sea el consumo sea el mismo, ese recurso puede deteriorarse en su calidad o en su timing.
En esto el crecimiento del sistema de embalses y represas en las cuencas hídricas es algo a mirar con atención. Vendrán nuevos años húmedos e, incluso, inundaciones; también habrá, otras sequías después. Lo que depende de nosotros es que nos encuentren mejor preparados, dice el experto.
La bajante del Paraná -concluye- enseñó a las ciudades ribereñas las vulnerabilidades de sus tomas de agua; al transporte, la dificultad de sacar grano por un río que no sostiene el calado máximo de los buques;. al campo, que el riego puede ser una opción salvadora en el corto plazo, pero que trae nuevos conflictos que hay que pilotar.
En fin, las próximas cartas las tiramos nosotros como sociedad. Tenemos unas cuantas muy buenas, pero aún no somos tan hábiles jugadores como podríamos ser.