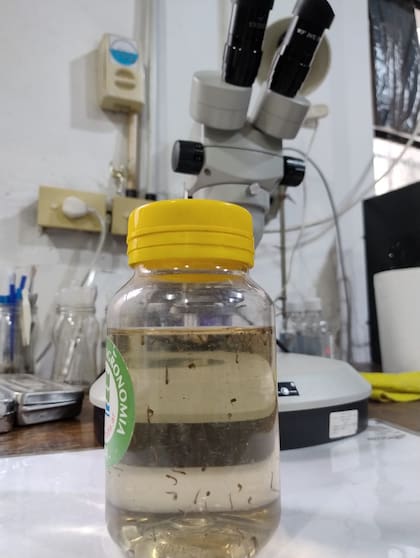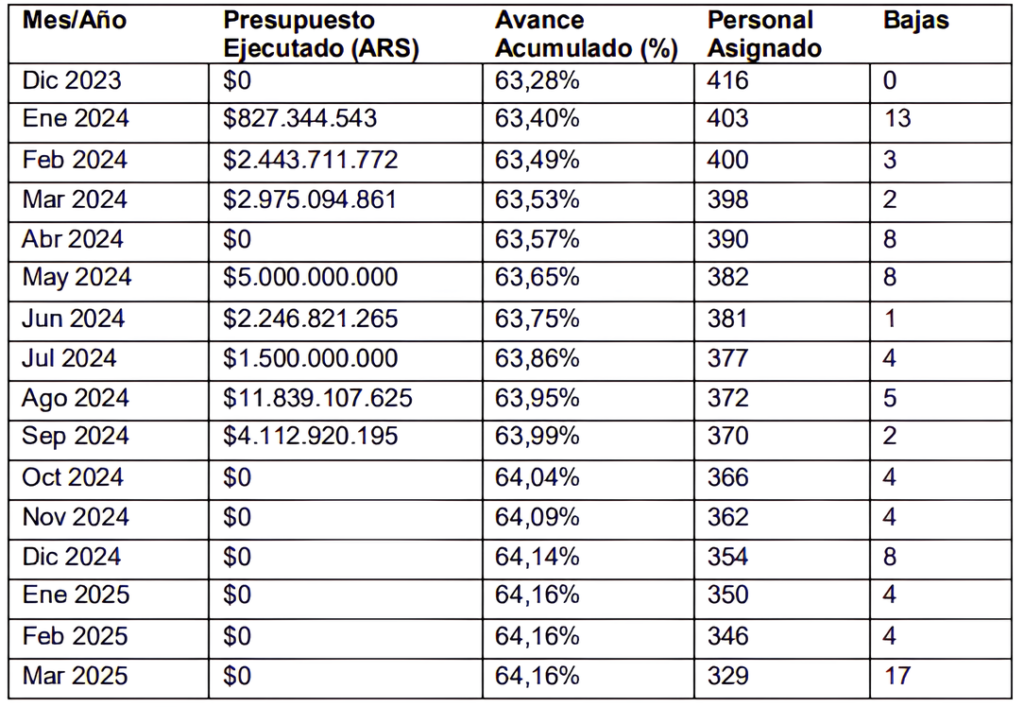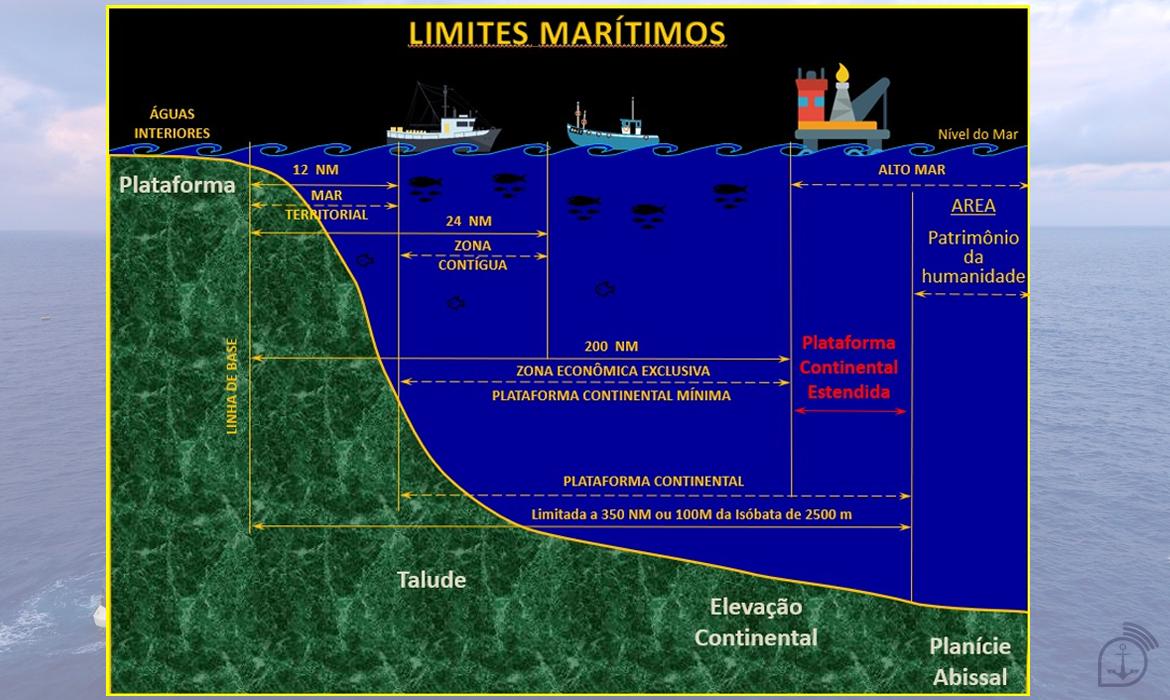Donald Trump anunció en el «Día de la Liberación», 2 DE ABRIL, una fórmula universal de aranceles para «proteger la economía de Estados Unidos». Luego postergó su aplicación por 90 días.
Aunque sigue reinando una enorme confusión sobre los objetivos de la Casa Blanca tal vez también en el mismo gobierno de EE.UU.-, empieza a surgir un cuadro más claro de las negociaciones comerciales.
Más compras de gas natural a empresas norteamericanas, menores aranceles a las exportaciones de Estados Unidos, menos impuestos a los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, y promesas de impedir que China siga usando a otros países para despachar desde ahí sus productos a Estados Unidos.
Esas son apenas algunas de las exigencias que el gobierno de Trump espera plantear en sus negociaciones con decenas de países que hoy intentan evitar un astronómico aumento de los aranceles que entraron en vigor brevemente y luego fueron abruptamente dejados en suspenso, según media docena de personas al tanto de esas charlas y que en algunos casos prefirieron el anonimato para referirse a deliberaciones privadas.
El presidente Donald Trump repentinamente dejó en suspenso el aumento de aranceles que debían empezar a regir para más de 70 países, una decisión que atribuyó parcialmente a las alarmantes turbulencias que se habían desatado en el mercado de bonos. Trump anunció que los aranceles quedaban suspendidos por 90 días para dar tiempo a que sus asesores y las contrapartes extranjeras llegaran a acuerdos bilaterales individuales, un proceso que, según dijo, ya estaba en marcha con Vietnam, Japón, Corea del Sur e Israel, entro otros países. De todos modos, Trump dejó en vigor un 10% de arancel para prácticamente todas las importaciones que ingresan a Estados Unidos, mientras que escaló los aranceles impuestos a China a más del 100%, que regirán incluso durante la suspensión para los demás países.
Desde la Casa Blanca se muestran optimistas y dicen que en cuestión de semanas podrían cerrarse varios acuerdos.
“El mayor problema que tienen es que no les dan las horas del día para atender a todos los que quieren llegar a un acuerdo”, dijo Trump sobre sus asesores.
Pero sigue reinando una enorme confusión sobre lo que implican exactamente esos acuerdos, en parte debido a que nadie sabe qué pretende el presidente. De hecho, hasta algunos de sus asesores reconocen en privado esa falta de claridad sobre los objetivos de Trump.
El presidente Trump a insistido repetidamente, por ejemplo, que quiere equilibrar el déficit de balanza comercial de Estados Unidos con otros países, una idea que ha sido refutada por economistas ortodoxos y heterodoxos por igual: no tiene lógica pensar que Estados Unidos pueda exportarles a los países pobres tanto como importa de ellos, y hasta intentarlo podría ser perjudicial.
Es posible que Trump acepte acuerdos que achiquen esos déficits a través de acuerdos que exijan que Estados Unidos les venda más a esos países. Pero sigue sin quedar claro el marco de las negociaciones con economías avanzadas que tienen superávit comercial con Estados Unidos, como Australia y Gran Bretaña. Además, cualquier acuerdo en que otro país se comprometa a comprar más productos fabricados en Estados Unidos difícilmente logre el equilibrio del comercio global al que aspira Trump, ya que el desequilibrio fue fogoneado básicamente por las prácticas comerciales de un par de países que son grandes exportadores.
Para sembrar más confusión todavía entre los gobiernos extranjeros y los propios funcionarios norteamericanos, la semana pasada un asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, fustigó la megamillonaria inversión de la automotriz alemana BMW para la construcción de una planta en Carolina del Sur: dijo que es “mala para Estados Unidos”. Pero la construcción de esa fábrica parece reflejar justamente el tipo de industria nacional que Trump viene reclamando desde hace años.
“No tenemos la menor idea de lo que esperan de los demás países, y lo peor es que esos países no tienen ni la menor idea de lo que Trump quiere de ellos”, dice Doug Holtz-Eakin, presidente del American Action Forum, un think-tank de centroderecha que cuestiona los aranceles de Trump. “No veo cómo puedan negociar en esas condiciones”.
A media marcha
Ante esa falta de información, los embajadores, representantes comerciales y otros altos funcionarios extranjeros se han estado comunicando para intercambiar ideas. Hablaron sobre las ventajas de tener como interlocutor al secretario del Tesoro, Scott Bessent, o al secretario de Comercio, Howard Lutnick, y tratan de desentrañar qué idea tienen en el equipo de Trump.
Pero el proceso va muy lento. Un diplomático de alto rango de un importante socio comercial de Estados Unidos aseguró que en los días posteriores al anuncio de los aranceles, la Casa Blanca no respondió sobre qué les podrían ofrecer a cambio para reducirlos. Ahora que los aranceles más altos están en suspenso, los funcionarios de Trump finalmente parecen dispuestos a llevar adelante una negociación normal, en vez de simplemente exigir concesiones sin ofrecer nada a cambio. Pero sigue sin quedar claro cómo quiere avanzar la Casa Blanca, insiste el diplomático.
De todos modos, los funcionarios y los expertos en comercio internacional dicen que en las conversaciones iniciales ya quedó planteado el esquema básico que busca el equipo de Trump.
Es probable que los acuerdos se centren específicamente en los problemas identificados por los funcionarios norteamericanos en cada país. Asesores de alto rango de Trump, como Navarro y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, han expresado su deseo de que otros países reduzcan las barreras arancelarias y no arancelarias, como el robo de propiedad intelectual y las cuotas de importación. Los funcionarios del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca y de la oficina del representante Comercial de Estados Unidos han dedicado semanas a estudiar las políticas que, en su opinión, alimentan el enorme déficit comercial con países como China, así como las posibles oportunidades para impulsar las exportaciones norteamericanas. Ese trabajo podría ser el que oriente los pedidos específicos de Trump a cada país.
Una de las principales exigencias previstas es que países como Vietnam y México dejen de servir como intermediarios para las empresas y productos chinos que buscan evadir los aranceles norteamericanos, una práctica que ha alarmado a gobiernos republicanos y demócratas por igual.
Gas, carne y tecnología
Dos personas al tanto de las ideas de la Casa Blanca aseguran que probablemente los acuerdos incluyan una serie de compromisos para beneficiar a rubros específicos de la industria norteamericana. Podrían alentar a Japón, por ejemplo, a comprometerse a comprarle a Estados Unidos grandes cantidades de gas natural. Europa, por su parte, aplica impuestos y regulaciones a los gigantes de internet y restricciones a las importaciones de carne de res que podrían ser objeto de negociación.
Los productores agropecuarios de Estados Unidos, hasta el momento muy golpeados por la guerra comercial, también podrían beneficiarse con acuerdos específicos país por país, especialmente si los europeos están dispuestos a flexibilizar las restricciones a algunas exportaciones agrícolas norteamericanas.
Algunos expertos en comercio internacional dudan de que estos acuerdos sectoriales específicos contribuyan significativamente a que Estados Unidos recupere la gloria de su capacidad industrial. Sin embargo, y dado que el mercado de bonos sigue a los tumbos incluso después de la suspensión de los aranceles, Trump tal vez llegue a la conclusión de que debe aceptar acuerdos menos ambiciosos en vez de dejar que vuelvan a entrar en vigor sus disruptivos aranceles sobre decenas de países.
Además, muchos países podrían implementar sus propias contramedidas, especialmente si están dispuestos a deshacerse de sus tenencias de bonos del Tesoro norteamericano. Y Trump ya ha demostrado su tendencia a ceder ante la volatilidad del mercado financiero, lo que podría debilitar la posición negociadora de Estados Unidos.
“La pregunta clave es si empezarán a cerrar acuerdos fácticos para ayudar a alguna empresa en particular, o si se abocarán a obtener compromisos significativos que ayuden a reequilibrar el comercio y a generar espacio para la producción nacional”, señala Lori Wallach, del American Economic Liberties Project, un centro de estudios de izquierda. “Si el único plan es que Europa elimine sus políticas de privacidad tecnológica y nos permita enviarles nuestra carne, eso no tiene nada que ver reducir el déficit comercial crónico de Estados Unidos con el mundo”.
Jeff Stein