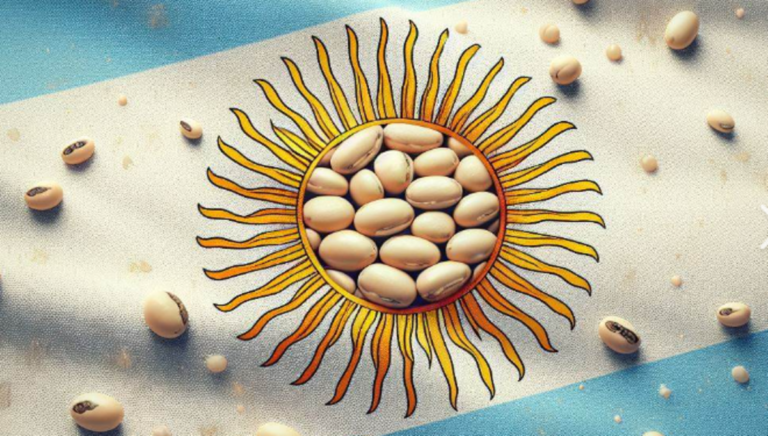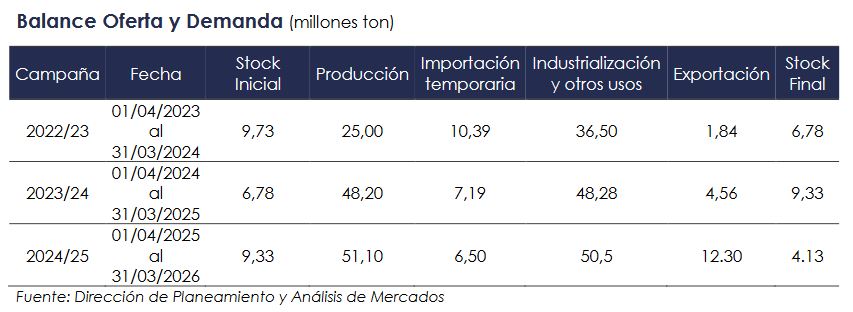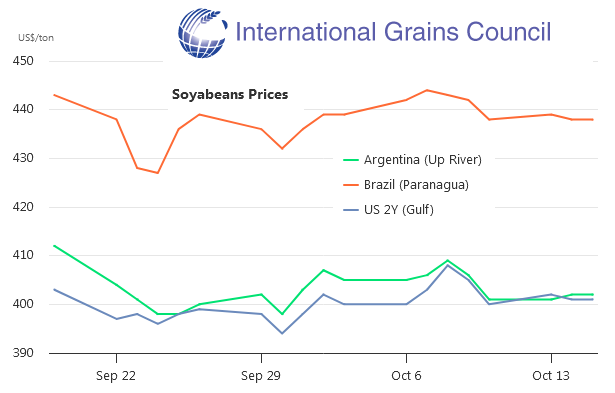El profesor emérito de MIT, el politólogo Stephen Van Evera, acuñó un principio que considera aplicable a las grandes potencias: NUPIMBY (No Unfriendly Powers in My Backyard). En breve, remite a la idea de que ningún poder inamistoso se inmiscuya en el patio trasero de una superpotencia. Al menos tres supuestos parecen guiar el predicamento de Van Evera.
El principio de NUPIMBY
Primero, los actores poderosos se tornan beligerantes cuando contrapartes consideradas hostiles se acercan a su vecindario próximo; lo cual es percibido y codificado como una amenaza a la seguridad nacional. Se trata de la construcción del “otro” en clave adversarial, haciendo hincapié en los recursos tangibles más la intención aviesa de ese otro. Segundo, se entiende que las grandes potencias procuran afianzar su preponderancia exclusiva sobre una determinada esfera de influencia territorialmente específica. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, América Latina y el Caribe constituyeron tal esfera para Estados Unidos y los países de Europa Oriental lo fueron para la Unión Soviética. Se trata de un axiomático diktat geopolítico que gravita decisivamente en el comportamiento de las partes. Y tercero, en general se suele resaltar la existencia de alguna doctrina subyacente que contribuye a racionalizar el principio de NUPIMBY.
Por ejemplo, como destaca Stephen F. Jackson, en el caso de Estados Unidos la Doctrina Monroe de 1823; en el caso de la URSS la Doctrina Brézhnev (o “doctrina de la soberanía limitada”); en el caso de la India la llamada Doctrina Indira respecto a Asia del Sur; y en el caso de Nigeria la denominada Doctrina de Jurisdicción Continental respecto a África Sub-sahariana. Se trata, en esencia, de doctrinas de exclusión regional para impedir la proyección de poder de potencias contendientes.
En consecuencia, ¿cómo localizar el principio enunciado por Van Evera en la dinámica entre Estados Unidos, China y la Argentina? Esto exige algunas precisiones básicas. En primer lugar, es importante recordar que los atentados del 11 de septiembre de 2001 facilitaron una decisión terminante respecto a la gran estrategia a desplegar por parte de Estados Unidos: la primacía, que significa que Washington no toleraría la existencia de un poder de igual talla. En ese sentido, China fue, básicamente, el principal punto de referencia para la implementación de tal grand strategy. Con sus particularidades y matices, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump I y Joe Biden procuraron darle continuidad a la primacía como eje central de la política exterior y de defensa. En ese sentido, Trump II expresa la enorme dificultad de Washington de sostenerla por el debilitamiento de los pilares internos y las mutaciones notables en el terreno internacional.
Una triple brecha entre aspiraciones y logros, entre medios y fines, y entre las condiciones domésticas y la realidad mundial incide para hacer hoy difícil, si no inviable, una gran estrategia tan inmoderada. En otras palabras, la sobre-extensión de Estados Unidos enfrenta límites críticos; lo cual implica que, en la práctica, se ha ido pasando del activo repliegue externo (mayoritariamente militar) a un relativo repliegue interno (revitalización de la economía). La segunda administración Trump refleja esto, con una singularidad: ambiciona recuperar América Latina y el Caribe como su “America’s Backyard”. Ello, a su vez, convierte a la región en laboratorio de control de la Casa Blanca y una prueba de su capacidad para disciplinar al área. Si no lo logra en este continente, a duras penas lo podría alcanzar en otras regiones donde la proyección de poder material y militar de distintos actores es creciente.
En segundo lugar, históricamente China no ha desarrollado algo que se asemeje a la Doctrina Monroe. A diferencia de Estados Unidos que ha convivido y convive en una zona muy segura donde ningún país del continente o coalición de países de América ha puesto en riesgo los intereses vitales de Washington, Beijing ha tenido y tiene relaciones tensas y hasta conflictivas con naciones como Japón, India, Rusia (en especial, durante la existencia de la URSS) y Vietnam, entre otros. No hay, por tanto, una ponderación idéntica entre dos partes que coinciden respecto a sus hipotéticas doctrinas; por el contrario, persiste una lectura unilateral y cultural de su propia experiencia histórica entre los decisores en Washington que asumen que Beijing es su espejo en materia doctrinal. Por ello, para algunos analistas Washington y Beijing (y quizás sumando a Moscú) debieran concebir un regreso a las tradicionales esferas de influencia; algo complejo de acordar y cumplir en medio de vertiginosos y profundos cambios de diversa índole y ante la irrupción de un Sur Global que no se contentará con ser un espectador pasivo y condescendiente de los asuntos internacionales.
En tercer lugar, la presencia hoy de China en América Latina no se parece a la de la Unión Soviética en la región después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1991. Moscú enfatizó la dimensión ideológica en su intento de aproximación al área, lo hizo sin cash y buscó obstruir la manifiesta superioridad de Estados Unidos en su proverbial “patio trasero” durante el cenit de su hegemonía continental. Beijing incrementó notablemente su influjo latinoamericano y caribeño de modo pragmático, con aportes materiales concretos, procurando revertir los vínculos diplomáticos de varias naciones con Taiwán y evitando irritar a Washington. Como bien lo consigna un informe de febrero de 2025 del Parlamento Europeo, “los intereses principales de China en América Latina y el Caribe continúan siendo económicos y diplomáticos. El involucramiento militar no es un aspecto significativo de las actividades chinas (en el área) ni constituye un objetivo prioritario de su estrategia hacia la región. Los y las analistas consideran que la probabilidad de que China establezca una esfera de influencia militar en Latinoamérica y el Caribe es relativamente baja”.
Que algunos actores civiles y castrenses en Estados Unidos sobredimensionen el componente militar de la creciente relevancia de China para América Latina —en particular, en América del Sur— no significa que tal perspectiva deba ser aceptada sin cuestionamiento en la región. Por ejemplo, si bien China ha avanzado en su capacidad de provisión de armamentos, aún está muy por debajo de la venta de armas a nivel internacional en comparación con los países de la OTAN y difícilmente los pueda alcanzar o suplantar en los años por venir. Adicionalmente, según un estudio de 2023, el porcentaje de las exportaciones chinas de armas a Latinoamérica en 2017–2021 en comparación a Estados Unidos, Europa, Rusia e Israel fue de apenas 0.03%.
Es un hecho, a su turno, que China ha demostrado un mayor interés por proyectar su presencia en puertos de América Latina. Sin embargo, las paradas de buques militares chinos en puertos de la región en el período 1997–2024 fue escasa — 6.3% — por debajo de Medio Oriente (23%), Sudeste de Asia (19.9%), África (13.6%), Europa (13.6%), Asia del Sur (9.4%) y Oceanía (8.7%). Como señala Isaac B. Kardon, “la correlación de fuerzas en el hemisferio occidental hace desaconsejable para el liderazgo chino testear su capacidad militar contra Estados Unidos en el Canal de Panamá o en las cercanías”. Las ventajas estadounidenses en materia militar en el área son tales que Beijing no puede llevar a cabo algún tipo de acción en ese frente; entre otros por los costos de diverso tipo que ello generaría para China. De hecho, según el autor, “es improbable que la inversión china en puertos en el hemisferio produzca una amenaza a la seguridad nacional estadounidense o desafíe su preponderancia militar en la región”. Y agrega, “el control militar chino de los puertos en el hemisferio occidental es improbable y es contrario a los objetivos estratégicos de Beijing en la región”.
Y en cuarto lugar, en tiempos más recientes — especialmente desde la primera presidencia de Donald Trump — se ha tornado más evidente el deterioro, en particular en el Sur Global, del soft power de Estados Unidos y el persistente ascenso del poder blando de China. Ello repercute en la percepción positiva de Beijing y su proyección de poder en lo diplomático, económico y asistencial. A su vez, la fabricación del omnipresente “peligro chino”, principalmente en Estados Unidos, se ha vuelto menos creíble en muchas latitudes; incluida América Latina. Por ejemplo, la opinión favorable de China en una encuesta de julio de este año del Pew Research es de 56% en México, de 51% en Brasil y de 47% en la Argentina. En otra encuesta de The Economist, y ante la pregunta de quién respetaba a la región, China superaba con creces a Estados Unidos en Colombia, Venezuela, Brasil y la Argentina, con los mayores márgenes en los dos países andinos. Lo mismo ocurría respecto a la transparencia y lo justo en el trato comercial: Beijing aventajaba claramente a Washington.
Sintéticamente, desarticular o romper lazos con China puede resultar disfuncional para las naciones de la región; más aún cuando Washington despliega muchos garrotes y promete exiguas zanahorias. Latinoamérica no necesita una nueva Guerra Fría; salvo que actores domésticos la alienten como una forma de asegurar sus propósitos y privilegios. La distensión y no la exacerbación de las relaciones entre Estados Unidos y China es fundamental para una región que enfrenta desafíos internos y retos externos extraordinarios.
La dinámica triangular en cuestiones sensitivas
El Diccionario de la Real Academia Española nos recuerda que “complejo” remite, en una de sus acepciones, a un “conjunto o unión de dos o más cosas que constituyen una unidad”. En ese sentido y en términos geopolíticos estamos ante un “complejo estratégico”. Asistimos a una revaloración simultánea de los recursos críticos (alimentos, agua, energía, minerales y metales) terrestres y marinos; de los estrechos como conectores claves en materia comercial y militar; de los océanos por su enorme y variada significación; y de los polos con sus vastas riquezas y su trascendencia ambiental. Más allá del actual gobierno del presidente Javier Milei es fundamental recalcar que la Argentina es parte de un reducido puñado de países en el mundo en el que se manifiesta nítidamente ese complejo estratégico. A la hora de una evaluación de la dinámica triangular entre Buenos Aires, Beijing y Washington, este es, a mi entender, un dato esencial.
En ese contexto, y apelando al principio NUPIMBY mencionado es posible preguntarse si tal idea aplica a esa dinámica. De entrada, eso exige ver las condiciones objetivas reales que facilitan (o no) su concreción. Eso implica distinguir los factores que empujan y los que lo traen, por igual. En otras palabras, los tomadores de decisión en Estados Unidos pueden creer que la Doctrina Monroe aún está vigente, que Washington puede recuperar su esfera de influencia en la región y que la amenaza china es de tal envergadura y perentoriedad que resulta imperativo disciplinar por la fuerza o por la cooptación a los países de América Latina. Pero es indispensable que determinados gobiernos y sus elites, así como sus comunidades epistémicas (comunicadores, intelectuales, organizaciones sociales, etc.) afines conciban que eso es necesario, benéfico y posible.
Bajo ese marco, la administración del presidente Javier Milei es una suerte de caso testigo del entrelazamiento de los factores que empujan (Estados Unidos) y los que atraen (Argentina) mediante una combinación de convencimiento y conveniencia. En ese sentido, la clave es la sincronía de ideología y negocios entre sectores influyentes en ambos países y los vínculos inter-personales en el mundo político/partidista y empresario/financiero. La cuestión esencial para descifrar remite a la economía política: ¿cui bono? Ahora bien, mientras que en Washington predominan las motivaciones estratégicas para rehabilitar su poderío, en Buenos Aires sobresalen razones circunstanciales para asegurar la supervivencia del proyecto de La Libertad Avanza.
En ese cruce, y en medio de profundas transformaciones globales, el lugar de China es singularmente gravitante. A lo que se suma, una Latinoamérica y el Caribe en la que la inmensa mayoría de los gobiernos negocia o concede para no ser objeto de represalias comerciales, migratorias y militares de la Casa Blanca; el mandatario estadounidense tiene varios fieles seguidores en el Ejecutivo (El Salvador, Ecuador, Paraguay y la Argentina) y como candidatos presidenciales a decisivas elecciones próximas (Chile, Perú, Colombia y Brasil); los regímenes autoritarios se encuentran severamente debilitados; y hay, al momento, escasa oposición asertiva a Trump en el área. Este no es un dato menor pues, en ese marco, la Argentina de Milei es prácticamente el único caso donde la Casa Blanca parece tener disposición a prometer zanahorias en vez de aplicar garrotes.
Ahora bien, la implícita y resignada aceptación de parte de Buenos Aires de que China es, en el fondo, tanto una amenaza letal para Estados Unidos como un peligro efectivo para la Argentina, es un dato inédito y a la vez incongruente respecto a la política exterior del país. La inflación discursiva respecto a la naturaleza de ese fenómeno — la amenaza china — para la Argentina no se condice con la evidencia disponible. Los ejemplos son varios. Voy paso a paso.
De acuerdo con Ryan Berg y Rubi Bledsoe, y según la base de datos del Stockholm International Peace Research Institute, para el período 2000–2022, los porcentajes de armamentos adquiridos por la Argentina fueron, respectivamente, 94.90% provenientes de Estados Unidos y 0.34% de China. Durante el gobierno del presidente Milei se descartaron los aviones de combate JF-17 de China y se optó por comprar, bajo acuerdo con Estados Unidos, aviones F-16 adquiridos a Dinamarca. El valor de este acuerdo es de US$ 941 millones. Además, Washington aprobó la venta de aviones Basler BT-87 por valor de US$ 143 millones. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina, a través del Ministerio de Defensa, firmó un acuerdo con la Guardia Nacional del Estado de Georgia. El compromiso se inscribió en el marco del National Guard State Partnership Program en el contexto de los Security Cooperation Programs del Departamento de Defensa. En la actualidad hay acuerdos de distintas guardias nacionales con 30 naciones latinoamericanas y caribeñas bajo la órbita del Comando Sur. Con la llegada al gobierno de La Libertad Avanza se relanzó el vínculo con la Guardia Nacional de Georgia en sintonía con una estrecha colaboración con el Comando Sur. No debe sorprender, por lo tanto, que en 22 meses de gestión de la presidencia de Milei los comandantes del US Southcom hayan visitado el país en tres oportunidades: en una ocasión la comandante Laura Richardson y en dos el comandante Alvin Hosley.
Por supuesto que en años recientes ha habido algunos contactos y cierta cooperación — cursos, intercambios, visitas — entre las fuerzas armadas argentinas y chinas, pero de ningún modo en la intensidad, profundidad y alcance histórico que existe en el vínculo militar entre la Argentina y Estados Unidos. No es serio hacer una comparación fáctica entre los lazos militares argentino-estadounidenses y argentino-chinos. Las diferencias en la hondura, la diversidad, la magnitud, la ascendencia, la trayectoria y la trascendencia de una y otra han sido y son elocuentes.
Previamente, se mencionó la sensibilidad de Estados Unidos ante una paulatina presencia portuaria china en América Latina. Entre los más relevantes emprendimientos de Beijing en el área no figura la Argentina — a diferencia de México, Perú, Venezuela y Brasil, en particular. Más aún, en agosto de 2023, la Terminal Portuaria Bactssa, en Buenos Aires, del grupo chino Hutchinson cesó sus operaciones en el país después de treinta años de presencia en el país. La eventualidad de un puerto construido por China en Tierra del Fuego constituyó una maniobra y un objetivo provincial, pero nunca tuvo refrendación ni apoyo a nivel del gobierno central. Probablemente ahora se esté invirtiendo eso: el gobierno nacional prefiere que Estados Unidos sea la contra-parte de un eventual puerto y el gobierno provincial denuncia una presunta base militar en Tierra del Fuego. Cabe recordar, por lo demás, que en marzo de 2024, Estados Unidos y la Argentina firmaron un Memorándum de Entendimiento entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y la Administración General de Puertos, para desarrollar intercambio de información y capacitaciones sobre hidrovía y ríos interiores. Como se sabe la empresa china CCCC Shanghái Dredging Co. Ltd. quedó fuera de la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay debido a que se incluyó en el pliego de condiciones la exclusión de empresas controladas o financiadas por los Estados.
Paralelamente, la Argentina solicitó ser Socio Global de la OTAN; se sumó, como único miembro de América Latina, al Grupo de Contacto sobre Asuntos de Defensa en Ucrania organizado por el Pentágono y se incorporó a las Fuerzas Marítimas Combinadas, con sede en Baréin, creadas por Estados Unidos. Además, el gobierno de Milei rechazó la invitación del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) a sumarse como miembro pleno y en las votaciones en Naciones Unidas en 2024 la coincidencia de la Argentina con China, como mostró Esteban Actis, fue tan baja como la de 1971; esto es, en el marco de un gobierno militar y en un año en que el país aún reconocía a Taiwán. Conviene recordar que China ha respaldado a la Argentina en el tema Malvinas desde 1965. Y que desde 2009 a la fecha gobiernos de distinto signo — incluidos los de Macri y Milei — han logrado formalizar y renovar el swap con Beijing sin generar condicionalidades para las administraciones de turno.
Asimismo, mientras que en febrero de 2022 el gobierno de Alberto Fernández, a través de Nucleoeléctrica, firmó un acuerdo con la Corporación Nuclear Nacional de China para la construcción de la central nuclear Atucha III, la administración Milei congeló el acuerdo y prefirió, mediante Nucleoeléctrica, avanzar un plan sobre reactores modulares pequeños destinados a proveer energía a centros de datos de inteligencia artificial. En particular, la relación que cultivó Javier Milei con Sam Altman, CEO de OpenAI y quien desplazó a Elon Musk y ganó un espacio prominente en la cercanía del presidente Donald Trump, apunta a lograr inversiones en esa área. Trump y Altman coinciden en frenar y desplazar a China ante los avances de Beijing en el área de la inteligencia artificial. Quizás resulte importante subrayar que un centro de datos consume millones de litros de agua; aproximadamente lo que diariamente usa “una ciudad de 10.000 a 50.000 habitantes”. En asuntos energéticos, resultaba y es expresiva la inclinación por Estados Unidos y adversa a China. No obstante, vale la pena mencionar que, en materia de desarrollo de energía renovable en la Argentina, “China ha sido clave” según Javier Lewkowicz. Conviene añadir que en 2024 la inversión de China en energías limpias fue de US$ 680.000 millones y la de Estados Unidos alcanzó a US$ 315.000 millones. En el frente externo, Beijing ha dedicado desde 2023 unos US$ 100.000 millones en ese tipo de energías, superando largamente a Washington: varios proyectos de ese tipo los lleva a cabo en la Argentina.
Otro frente sensible en la dinámica triangular entre Estados Unidos, China y la Argentina ha sido el de los llamados minerales críticos. Según la información disponible, la presencia china en el país ha sido ascendente atravesando gobiernos de distinta orientación política, al tiempo que la estadounidense ha sido reducida. Es ya habitual en el último lustro que Washington comunique su “inquietud” por el avance de Beijing, pero también lo es el hecho de que los inversores privados estadounidenses no se han movilizado en la Argentina, en particular, y en buena parte de América Latina, en general. Por ejemplo, de acuerdo con un informe de 2024 de la Bolsa de Comercio de Rosario, China viene invirtiendo en proyectos de litio por valor de US$ 3.400 millones de dólares, superando ampliamente a Estados Unidos. (A su vez, Rosario será un nuevo puerto de exportación de litio a China). Un trabajo del Institute for Development & Security Policy, ubicado en Estocolmo y con nexos con el conservador think-tank American Foreign Policy Council ubicado en Washington, destaca el lugar crucial de China en torno al litio argentino y el menor rol de Estados Unidos al respecto; subrayando la intensificada competencia geopolítica en cuanto a este activo estratégico.
Al litio se suman el cobre, el manganeso, el níquel, entre otros, como productos centrales en la contienda por recursos estratégicos. A ese tablero hay que añadir las tierras raras que, aunque la Argentina no es un jugador mayor en ese frente, sí posee una combinación relevante y atractiva de minerales, metales e hidrocarburos. Resumiendo, la mayor visibilidad china en relación a esos productos es debido a sus evidentes inversiones, en oposición, no premeditada, a la falta de movilización e interés de capitales estadounidenses; no se ha tratado de una disposición política pro-China y anti-Estados Unidos de las diferentes administraciones argentinas del siglo XXI.
También es foco de atención el ámbito tecnológico. Washington ha insistido en que la Argentina restrinja el acceso a tecnología china. Pareciera que los líderes políticos y empresariales argentinos desconocen lo que está sucediendo en ese campo. Desde hace lustros el Australian Strategic Policy Institute realiza un seguimiento de lo que denomina “tecnologías críticas”. Entre 2003 y 2007 Estados Unidos lideraba en 60 de las 64 y para 2019–2023 su liderazgo se redujo a 7. China apenas comandaba en 3 de las 64 entre 2003 y 2007; para 2019–2023, China pasó a liderar en 57 de las 64. La innovación en materia de patentamiento, producto de los resultados de las crecientes inversiones en ciencia y tecnología, muestra un fenomenal avance de Beijing. China pasó de representar el 45% de las nuevas patentes en 2014 a llegar al 74% en 2024. Desaprovechar las oportunidades que China — tal como otros países, por supuesto — ofrece en materia de tecnología en virtud de presiones de Estados Unidos y debido a razonamientos dogmáticos constituye un error mayúsculo para el país si es que aspira a tener un proyecto productivo sustentable. En el cuadro internacional presente y futuro los países que carezcan de autonomía tecnológica serán apenas espectadores de la política mundial.
Ahora bien, el asunto más delicado en las relaciones argentino-estadounidenses con impacto en el tipo y alcance del lazo del país con China ha sido el de la Estación del Espacio Lejano (EEL) en Neuquén, derivado del acuerdo firmado en 2012. Cabe aclarar que China ha acordado compromisos similares en materia de estaciones espaciales con Namibia, Pakistán y Kenia.
Las conjeturas y sospechas han marcado la posición de Washington, ya sea en gobiernos demócratas como republicanos, ya sea entre sectores civiles como militares. En los últimos años han sido los responsables del Comando Sur quienes han asumido la voz crítica más audible respecto a China en la región y en la Argentina. En la presentación de 2024 ante el Congreso de la postura de US Southcom, Laura Richardson uso la palabra “maligna” 24 veces: “actor maligno”, “influencia maligna”, “esfuerzo maligno”, “actividades malignas”, “intención maligna”, “narrativas malignas”, “conductas malignas”, “agenda maligna”, “acción maligna”. El “misterio” en el exterior sobre la estación es un dato recurrente. La “imaginación geopolítica” respecto a la EEL también ha sido notable en los medios de comunicación argentinos como lo ha mostrado Daniel Blinder.
En ese contexto, es fundamental examinar las conclusiones de dos textos distintos desde sendas miradas militares. Por un lado, existe un informe del Ejército de Estados Unidos en el marco de un proyecto específico del Pentágono sobre seguimiento de la influencia militar de China en el mundo. En ese caso, se trata de una evaluación de los instrumentos chinos de influencia en la Argentina. Después de analizar exhaustivamente los componentes diplomáticos, informacionales, militares y económicos de la proyección de Beijing en el país, la investigación concluye que: a) “la influencia (en esas cuatro áreas) actual de China en Argentina se evalúa como baja” y b) respecto a la estación neuquina, ella “no ha sido empleada para propósitos militares y no hay razón para esperar un cambio al respecto”.
Por otro lado, está la tesis de maestría del capitán de la Armada Argentina, Juan Espíndola, obtenida en la Marine Corps University que versa sobre las relaciones militares argentino-estadounidenses-chinas; tomando en consideración la estación espacial mencionada. Su argumento central es que “la presencia de China en la Argentina no compromete la asociación e interoperabilidad entre Estados Unidos y la Argentina pues China prioriza su desarrollo estratégico fundamentalmente en la región del Indo-Pacífico, mantiene limitadas sus acciones en América del Sur y encuentra resistencia en aspectos de la diplomacia argentina”.
A modo de reflexión final
La Argentina de Milei ha aceptado y promovido una lógica inapropiada y anacrónica en materia de inserción internacional: internalizar la política exterior de la administración Trump respecto a China, coquetear con una agenda anti-Beijing que no reditúa para los intereses nacionales y exponerse a una relación patrón-cliente con Washington que condiciona el futuro de la diplomacia en momentos de hondas transformaciones globales que se caracterizan, principalmente, por el tránsito hacia un mundo pos-occidental y un orden no hegemónico.
Confiar ciegamente en Trump, habilitar su intervención en la política interna, supeditarse a él y su imprevisibilidad es no solo improcedente, sino sumamente riesgoso para la nación. La sumatoria de mayores concesiones a Estados Unidos y potenciales restricciones contra China no garantizan más supervivencia al gobierno y mayor bienestar general para la sociedad. Beijing no es una amenaza a la seguridad nacional argentina por más que Milei y Trump coincidan en sus visiones reaccionarias. El país no debiera ser el testcase donde se libra la presunta “hostilidad” de China contra Estados Unidos ni puede ser el espacio de una contienda geopolítica en la cual la Argentina no tiene control efectivo de variables cruciales. No corresponde que el principio de NUPIMBY sea tácitamente bienvenido, así los partidarios de Milei crean que de ese modo la Argentina ingresa a las “ligas mayores” de la política internacional y los principales opositores guarden un inquietante silencio táctico.
Una política exterior binaria, incapaz de mantener relaciones simultáneamente balanceadas, positivas y benéficas para el país, hará de la Argentina un actor altamente vulnerable, paulatinamente irrelevante y crecientemente dependiente en las actuales circunstancias mundiales.
Juan Gabriel Tokatlian