
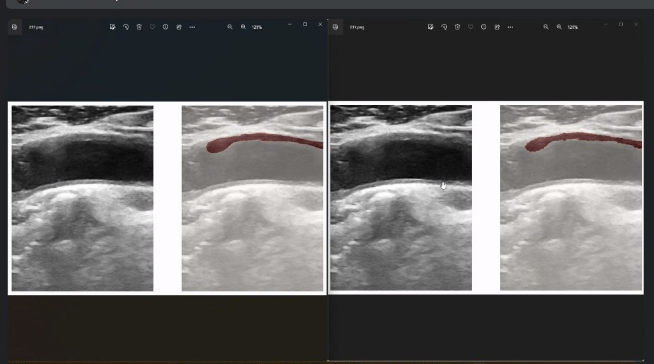
Matías Alonso

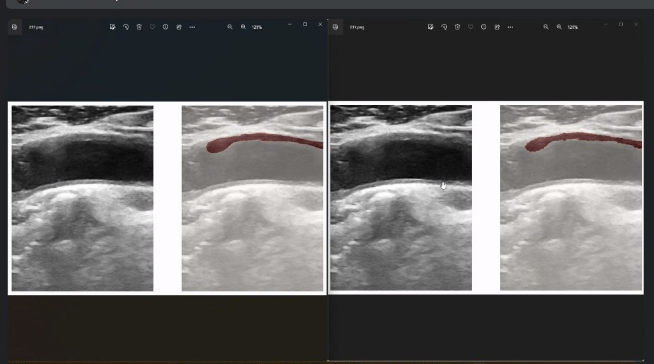
Matías Alonso
El acuerdo de siete años prevé que la entrega de producción comience en el año 2028.«Esta adquisición representa un paso importante para Stellantis en nuestra estrategia de movilidad sostenible y de la importancia de América del Sur en el plan global de la compañía. El litio es un componente esencial en la fabricación de baterías, y asegurar un suministro estable y sostenible es fundamental para nuestro éxito en esta área a nivel global», afirmó Antonio Filosa, Presidente de Stellantis América del Sur. «Estamos encantados de tener a Stellantis como socio en el futuro desarrollo de nuestros proyectos de litio en Argentina», dijo el presidente y director ejecutivo de Argentina Lithium & Energy Corp., Nikolaos Cacos. “Juntos compartimos la visión de construir una operación minera de litio que brinde a las comunidades y provincias involucradas un futuro prometedor. Esperamos una relación sólida y exitosa con Stellantis y estamos comprometidos a ofrecer un producto de litio sostenible que contribuya a la electrificación de la movilidad y la protección de nuestra atmósfera”. Como parte del plan estratégico Dare Forward 2030, Stellantis anunció planes para alcanzar un mix de 100% de ventas de BEV (vehículos 100% eléctricos) en Europa y un mix de 50% de ventas de BEV y camiones ligeros en los Estados Unidos para el año 2030. Para lograr estos objetivos de ventas, la Compañía está asegurando aproximadamente 400 GWh de capacidad de baterías, incluido el respaldo de seis plantas de fabricación de baterías en América del Norte y Europa.
Las autoridades del Ejército Argentino y de la Municipalidad de Tolhuin concretaron esta semana la firma del acuerdo para la cesión de terrenos donde comenzará a instalarse la Guarnición Militar Conjunta Tierra del Fuego. Se trata de una unidad militar que se trasladará a la ciudad con el objetivo de reforzar presencia de las Fuerzas Armadas en la provincia del sur del país.
El documento aprueba la entrega de un predio de 3.211 metros cuadrados, además de la cabecera del Lago Fagnano, ubicado en la isla Grande, localizada en el extremo austral del continente. Allí se completará la construcción de las instalaciones que permitirá alojar un primer contingente de soldados, el cual materializará el despliegue paulatino y permanente de personal del Ejército en dicha localidad.
Según detallaron, el control de dicho establecimiento y el accionar del personal en la zona estará a cargo del “Escalón Adelantado Río Grande”, la agrupación compuesta por un grupo de oficiales y suboficiales que se desplegó en la comuna fueguina a principios de este año con el objetivo de dar los primeros pasos para concretar la nueva unidad militar. A fines de enero desembarcó en el puerto de Ushuaia la totalidad del material y vehículos para la dotación del mismo.

El espacio donde se llevarán a cabo las obras para la guarnición militar conjunta Tierra del Fuego fue elegido luego de que una comisión -integrada por el director general de Ingenieros e Infraestructura del Ejército, el jefe del Escalón Adelantado Río Grande, oficiales ingenieros militares, arquitectos y suboficiales- realizará trabajos topográficos en el lugar.
Al respecto de la instalación de la nueva unidad militar, las autoridades remarcaron que es “de vital importancia por su ubicación geográfica particular”. En este sentido, explicaron que la misma permitirá incrementar la presencia de las fuerzas armadas en esta región del país, además de capacitar y preparar a sus integrantes para cumplir con las diferentes tareas que la Defensa Nacional les imponga en el sur de Argentina.
Asimismo, detallaron que la zona también podrá utilizarse como base tanto para las prácticas previas a las campañas antárticas -dado que se requiere una instrucción en movilidad, supervivencia y actividades técnicas en climas extremadamente fríos- como para el empleo del material específico a utilizar en la Antártida durante el desarrollo de las campañas invernales y estivales. “Además, resulta apto para el adiestramiento de los buzos del Ejército y de las otras fuerzas armadas, al facilitar la adquisición de conocimientos, y el empleo del material y adaptación del personal a las operaciones en aguas gélidas”, señalaron.

La firma del acuerdo se realizó con la presencia del intendente local, Daniel Harrington; el Jefe de la Delegación del Estado Mayor General del Ejército “Ushuaia”, coronel César Hernán Maiztegui Marcó; el Jefe del Escalón Adelantado Río Grande, coronel Víctor Hugo Olivarez e integrantes de la Prefectura Naval Argentina.
La iniciativa surgió a raíz de una resolución del Ministerio de Defensa publicada en el año 2022 lanzada con el objetivo de “fortalecer progresivamente el adiestramiento de su personal en esa zona geográfica”.
El proyecto consta de dos etapas. En la primera de ellas, ya concretada, se realizó la delimitación y demarcación del predio donde se construirán las futuras instalaciones. También se facilitó el arribo del contingente que luego desarrolló la nivelación, las redes de servicios y los alambrados perimetrales.
La segunda etapa, que comenzará en las próximas semanas, el Ejército tiene previsto iniciar las obras en el predio, consolidar la presencia de comando y logística del Ejército en Río Grande (puerta de ingreso aeronaval a la isla), y fortalecer progresivamente el adiestramiento en la zona de fuerzas desplazadas por cortos períodos de tiempo. Además, habían anunciado que en el mediano plazo se prevé construir pistas de instrucción, polígonos y demás medios de apoyo.
La presidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por su sigla en inglés), Lina Khan, presentó su muy anticipado y audaz caso en contra de Amazon. Esta acción apunta a que el gobierno de Biden está decidido a restaurar un enfoque que había ido en declive desde el gobierno de Carter en la legislación aplicable a la competencia. Sin duda, es una decisión que provocará nuevas críticas sobre sus supuestas exageraciones. Pero lo cierto es que Amazon es precisamente el tipo de empresa que el Congreso tenía en mente cuando promulgó las numerosas leyes antimonopolio de Estados Unidos.
Eso sí, el Congreso de 1890, que aprobó la primera de esas leyes, nunca se habría imaginado el mundo en que vivimos hoy.
En ese entonces, los llamados “barones ladrones” se apropiaron de la economía y la política, pero también debían superar las restricciones de imperios basados en bienes físicos. No podían construir líneas de ferrocarril o erigir una planta acerera sin antes sortear obstáculos de logística y capital, un proceso que requería mucho tiempo.
En cambio, los barones tecnológicos de la actualidad, de plataformas enormes como Amazon, Google y Meta, pueden implementar tácticas contrarias a la competencia, engañosas e injustas con la agilidad y velocidad de un sistema digital. Como en cualquier truco de dónde está la bolita, la mano rápida engaña al ojo.
En este sentido, Amazon es el superdepredador de nuestra era de plataformas. Con subsidios otorgados en un principio a los usuarios finales y condiciones favorables ofrecidas más adelante a sus clientes comerciales, Amazon aprovechó su flexibilidad digital para atrapar a ambos tipos de clientes y extraer cada vez más del valor que creaban. Este programa de redistribución de los usuarios de las plataformas a los accionistas continuó hasta que Amazon se convirtió en un lugar vestigial, un coloso minorista prácticamente sin trabas de la competencia y la regulación, donde los precios se elevan y la calidad baja y una mezcla indiferenciada de productos de marcas poco conocidas se envuelven con reseñas falsas.
Es difícil recordar que el supuesto objetivo original de internet era conectar a los productores con los compradores, a los artistas con las audiencias y a los miembros de distintas comunidades entre sí sin permiso o control de terceros. En sus primeros años, Amazon era bueno con sus usuarios. Vendía productos a precios asequibles y sus envíos eran rápidos y confiables. Verificaba con diligencia la autenticidad de las reseñas incluidas en su sitio y operaba una “búsqueda honesta” cuyas páginas de resultados contenían las mejores coincidencias para cada búsqueda.
Después, Amazon comenzó su estrategia de captura a diestra y siniestra. A través de Prime, les vendió a los clientes un año de envíos pagados por anticipado. Con sus negocios de publicidad digital, alentó a los clientes a adquirir suscripciones, construyó una base cautiva de lectores e implementó tecnología y textos extensos de leyes de derechos de autor desconocidas para impedir que ofrecieran los libros a otras plataformas. Abrió los envíos Prime a una tarifa baja para sus proveedores, con lo que liberó a las empresas de la compleja logística de surtido de pedidos.
Entre tanto, sus enormes subsidios, posibles gracias al interés de sus inversionistas en respaldar un monopolio incipiente, les dificultaban cada vez más a los sitios minoristas rivales ganar tracción, pues las arcas de Amazon parecían no tener fondo, así que podía vender bienes por debajo de su costo y acabar con cualquier empresa nueva que osaba competir con ella. Esto creó otra forma de monopolio para Amazon: se hizo cada vez más difícil no comprarle.
Mientras más atrapados estábamos, menos necesitaba ofrecernos Amazon. Las búsquedas honestas y accesibles para los clientes se fueron degradando porque la empresa empezó a permitirles a las minoristas pagar para aparecer más arriba en las listas: para 2021, los anuncios generaron 31.000 millones de dólares en ventas. Los vendedores se hicieron más dependientes de Amazon para exhibir y entregar sus bienes, así que la empresa se vio en total libertad para sacarles dinero también a ellos con una tarifa tras otra y se ha informado de que incluso hizo copias de los productos más vendidos.
El ejército de trabajadores de Amazon también sufre: es normal que ocurran mutilaciones en el trabajo y las enfermerías de las instalaciones envían de regreso a situaciones peligrosas a trabajadores con lesiones graves. Los empleados de sus almacenes orinan en botellas para poder cumplir las exigencias imposibles de rapidez en el surtido de pedidos; sus conductores se ven obligados a defecar en bolsas. Amazon fue pionera del “megaciclo”, un turno nocturno obligatorio de 10 horas y media en sus almacenes, así como un nuevo tipo de semiempresario independiente que obtiene en préstamo pequeñas fortunas y contrata a legiones de conductores enfundados en uniformes de Amazon, pero se ve forzado a pagar la factura de todas esas camionetas de entregas y además corre el riesgo de que su contrato se dé por terminado en cualquier momento.
Ya hemos llegado a la etapa final de descomposición monopólica. El mercado minorista en línea más dominante de Estados Unidos no solo les quita a sus vendedores gran parte de sus ingresos, sino que ahora también los sanciona si venden sus productos a precios más bajos en otras tiendas minoristas (como sus archirrivales Target y Walmart). Amazon obtiene un flujo constante de consumidores estadounidenses, ofrece bienes cada vez peores a precios cada vez más altos y además recibe vastas sumas en subsidios de gobiernos estatales y locales.
En un discurso de respaldo a su trascendental proyecto de ley antimonopolio de 1890, el senador John Sherman dijo: “Si no toleramos a un rey en el poder político, no deberíamos tolerar que nadie reine sobre la producción, transportación y venta de productos básicos para la vida. Si no estamos dispuestos a rendirnos ante un emperador, no deberíamos rendirnos ante un autócrata del comercio”.
Esta desconfianza del poder corporativo murió en la era de Ronald Reagan, cuando los reguladores adoptaron una nueva postura basada en la idea de que los monopolios demuestran eficiencia, por lo que deben promoverse, y el “bienestar del consumidor” expresado en precios bajos es el bien absoluto de la legislación antimonopolio. Sin duda, Amazon es el rey de nuestro tiempo. Nuestras leyes antimonopolio se diseñaron específicamente para protegernos de este poder corporativo abrumador; tanto de su acumulación como de su abuso.
Esto es algo que Khan, la presidenta de la FTC, comprende mejor que casi cualquier otra persona: en sus épocas de estudiante de derecho, publicó el artículo “La paradoja antimonopolio de Amazon” en la revista The Yale Law Journal en 2017. Ese artículo lanzó su carrera como teórica antimonopolio, que culminó con su designación para dirigir la comisión de comercio apenas cuatro años más tarde. Resulta irónico que debido al profundo conocimiento de Khan sobre Amazon y sus críticas del pasado a la empresa, esta haya buscado recusarla de investigaciones antimonopolio.
Khan ha tenido en la mira a algunas de las mayores empresas tecnológicas que el mundo ha visto en la historia. Algunas veces, ha perdido la batalla. La FTC no logró impedir que Microsoft adquiriera Activision Blizzard ni que Meta adquiriera Within. Así que los detractores de Khan intentan mancillarla con acusaciones de prácticas poco ortodoxas y falta de sinceridad. Pero Khan está dedicada a la honorable y necesaria tarea de restaurar el programa de cumplimiento de la ley del gobierno federal. Busca revitalizar el uso de los poderes imperecederos —y por mucho tiempo inactivos— que ostenta.
El mejor momento para combatir a este poder fue durante el cuarto de siglo pasado, cuando el fundador de Amazon, Jeff Bezos, invirtió el capital de sus accionistas en campañas depredadoras de precios, aparentemente en flagrante violación de la Ley Robinson-Patman de 1936, y en una serie de adquisiciones anticompetitivas que sin duda contravinieron la Ley Antimonopolio Clayton de 1914.
El segundo mejor momento para combatir a este poder es ahora. Khan, a quien se han unido más de una decena de estados para enfrentar a Amazon, se ha planteado una tarea monumental, urgente y necesaria. Está luchando para ganar; pero si pierde de nuevo, no será una señal de derrota.
El edificio calcificado de precedentes promonopolio comprados a un alto precio es fuerte, pero parece quebradizo. Con nuestro apoyo, Khan, junto con sus colegas de la comisión y Jonathan Kanter, su homólogo en la división antimonopolio del Departamento de Justicia, seguirán martillando este viejo caparazón amarillento hasta que se desmorone.
El aluvión comenzó a mediados de los 2000. Si los primeros inmigrantes de China continental habían llegado al país a cuentagotas durante los 80, para comienzos del nuevo milenio ya podía hablarse de una comunidad pujante. En la ciudad de Buenos Aires abrieron supermercado tras supermercado, rubro que no tardaron en saturar (llegó a haber un autoservicio chino cada dos o tres cuadras).
Y fue entonces, a mediados del 2010, que la comunidad china comenzó a esparcirse por el resto del territorio nacional. Tal fue el impacto de este flujo migratorio y sus respectivos comercios que algunos gobiernos municipales optaron por poner límites. La Plata, por ejemplo, prohibió la instalación de un supermercado chino a menos de 600 metros del otro.
Un primer dato llamó la atención cuando el fenómeno comenzó a ser estudiado: por lo menos el 80 por ciento de los chinos instalados en el país provenía de la misma provincia, Fujian, ubicada al sudeste de China, frente a la isla de Taiwán. Un segundo dato también despuntó: pese a que los chinos emigraron a ciudades de todo el mundo en las últimas décadas, creando cientos de China Towns alrededor del globo, solo en la Argentina abrieron supermercados a mansalva.

“Dentro de lo que es China, Fujian es una provincia históricamente pobre o relegada del centro. Eso explica la competencia cultural de quienes llegaban a la Argentina -afirma Miguel Calvete, presidente de la Federación de Supermercados y Asociaciones chinas de la Argentina-. Acá muchos vinieron ‘de prestado’ y a veces sin secundario completo. Vino una clase media o media baja, te diría. Y a partir de eso, crecieron. Muchos de los inmigrantes de Fujian se convirtieron en millonarios, otros no. Hay 180.000 chinos hoy en la Argentina”. Según desliza una investigación sobre organizaciones de inmigrantes chinos en el país (2014), los pocos inmigrantes chinos provenientes de otras regiones descalifican a los supermercadistas fujianeses por ser “brutos” y por no saber hacer otra cosa que trabajar.
La inmigración china suele darse en todo el mundo a través del boca en boca y es por eso, según Calvete, que es común que en un país en particular se instalen chinos de una misma ciudad o provincia. En este contexto, la llegada de los fujianeses a la Argentina tiene que ver con una cuestión primordialmente económica. “No fueron a Europa o Estados Unidos porque allá necesitaban más dinero para asentarse. Ni hablar de Sidney, que es para la clase alta directamente. Ni hablar de Londres”, suma Carlos Lin, comunicador y referente de la comunidad china en la Argentina.

La mayoría de los fujianeses que llegaron a la Argentina lo hicieron sin saber exactamente dónde quedaba el país, sin siquiera conocer por encima sus costumbres ni su idioma. Llegaron confiando en la recomendación de un amigo o familiar. Así lo afirma la doctora en antropología social Luciana Denardi. “Llegaron guiados por el rumor de que Argentina era un país tranquilo, que había oportunidades para trabajar. Muchos incluso mencionan: ‘Bueno, acá hay buena educación. Es un lugar tranquilo para vivir con los hijos’. Ellos siempre dicen que Argentina es un país supergeneroso”, asegura la académica de la Escuela IDAES de la Universidad de San Martín e Investigadora Asistente de Conicet.
La próxima pregunta que surge, en este contexto, es por qué en este país abrieron supermercado tras supermercado y no lo hicieron en el resto del mundo. Calvete destaca que los chinos son, por excelencia, comerciantes, y que se sintieron cómodos en el rubro del autoservicio, sistema que empezó a implantarse en el país entre los ‘70 y los ‘80, porque este no requería gran interacción con los clientes, por lo cual ellos no necesitaban un buen manejo del español. Pero fueron más que nada las facilidades que ofrecía el gobierno argentino para poner este tipo de negocios lo que permitió que solamente en este país los inmigrantes chinos se volvieran sinónimo de supermercadistas.
“Lo que ellos me dijeron es que en la época en que empezaron a venir era muy fácil instalar un supermercado en términos de los trámites necesarios para hacerlo. Por lo general, los familiares que habían llegado antes los esperaban con el supermercado listo para que ellos lleguen y empiecen a trabajar”, explica Denardi.

-Existe esta idea muy difundida de que hay una especie de mafia china con la que ellos se endeudan para poder venir y poner el supermercado. ¿Eso es verdad?
Denardi: No. Sí se endeudan para viajar, eso sí, pero le piden dinero prestado a sus familiares, a sus amigos, y después lo van devolviendo. Sí hubo situaciones en las que aparecieron estos personajes, pero la Embajada China colaboró mucho con la policía argentina para ocuparse de esta cuestión. Es un tema del que a ellos no les gusta mucho hablar.
En pocos años, los chinos instalados en la argentina se posicionaron como la quinta corriente migratoria con mayor presencia en el país, solo superada por inmigrantes de origen latinoamericano. Hoy hay 10.788 supermercados chinos en la Argentina. Algunos de sus propietarios ya no trabajan en el local sino que emplean a inmigrantes de otros países, como bolivianos, peruanos y paraguayos. A lo largo de las décadas, la mayoría de los fujianeses pudo desarrollarse económicamente en el país. Muchos tuvieron hijos acá. Hoy, los mayores de esa generación ya terminaron el secundario. Pero actualmente, destacan los especialistas, el flujo de fujianeses parece estar retrocediendo. Esto se debe, entre otras cuestiones, a que las razones de base por las que decidieron dejar China para “hacerse la América” en la Argentina ya han cambiado.
Si en un principio las corrientes migratorias chinas (de los 80 en adelante) surgieron de la necesidad imperiosa de vivir mejor, ahora es posible afirmar que la situación del país del que huyeron ha cambiado rotundamente. “China viene de un período muy difícil, de mucha pobreza. Pero a fines de los 70, principios de los 80, se da la reforma y la apertura de China hacia el mundo. Se empiezan a generar los cambios necesarios para que China sea lo que es hoy. En las ciudades más importantes las condiciones mejoraron rápido, pero en otros lugares, como Fujian, todo se dio un poco más tarde, así que muchos se fueron a buscar oportunidades a otros países”, cuenta Denardi.

La llegada de muchos de los primeros fujianeses a la Argentina coincidió con el uno a uno, lo cual alentó la inmigración. Pero fue especialmente después de que el país comenzara a recuperarse de la crisis del 2001 cuando, según los especialistas, empezaron a llegar la mayor parte de los chinos que hoy residen en el país.
“Llegaron para progresar en la Argentina. Progresar no significa que los hijos sigan en el supermercado, sino que los hijos se hagan profesionales”, explica el periodista y antropólogo de ascendencia china Gustavo Ng. El mismo destaca que muchos hijos de chinos nacidos en la Argentina hoy estudian en la universidad o ya están ejerciendo diferentes profesiones, lejos de las góndolas familiares en las que se criaron. Y es por eso, por la falta de un recambio generacional en el local, que algunos supermercados chinos han comenzado a cerrar.
Hay otro factor que fogonea el cierre de estos autoservicios: al jubilarse “los chinos tienden a volver a China”, explica Denardi. “Siempre quieren volver a cuidar a sus mayores, a sus padres. Es parte de su cultura, es un mandato muy fuerte, se sienten en la obligación de volver”, asegura. En los últimos años la tendencia se vio, además, intensificada por la pandemia y por la crisis económica argentina. El comienzo de la primera cuarentena por coronavirus coincidió con el Año Nuevo chino, fiesta para la cual muchos fujianeses radicados en la Argentina habían viajado de visita en sus pueblos y ciudades de origen. Algunos de ellos no pudieron volver durante meses, por lo que un porcentaje de ellos decidió volver a armar sus vidas allí. A esto se sumó el contexto inflacionario argentino y, a su vez, la mejora económica que vivió Fujian en las últimas décadas. Según datos de la Federación de Supermercados y Asociaciones chinas de la Argentina, el 10 por ciento de la comunidad ha regresado a su país de origen en los últimos años. Para el antropólogo Alejandro Grimson este porcentaje es bajo si se lo compara con el de otros flujos migratorios que llegaron al país a lo largo de la historia. “De la migración clásica, la europea transatlántica de 1880 a 1930, se volvió más o menos un 60 por ciento. Vino más del doble de gente que la que se quedó”, afirma el doctor en Antropología e investigador independiente del Conicet.

Los datos actuales permiten concluir que, al menos por ahora, gran parte de la comunidad china instalada en la Argentina elige quedarse. Según Denardi, esto se debe a que “el inmigrante de Fujian tiene más posibilidad de crecer acá, en la Argentina, que en China, por más crisis que tengamos”. “En China la competencia es tan severa que solo los muy preparados, los muy formados, son los que terminan teniendo éxito. No alcanza solamente con la fuerza de trabajo y el sacrificio de trabajar de lunes a lunes. Entonces, en la Argentina, a pesar de todo, terminan ganando más. Están descontentos con el dólar, con la inseguridad, con mil cosas, pero siguen estando acá”, dice.
Ng no duda en afirmar que la cantidad de supermercados chinos está decayendo en todo el país. “No hay datos oficiales de esto, pero la tendencia es completamente firme. Creo que para muchos porteños es evidente la cantidad de supermercados chinos que ya han cerrado”, dice.
A su vez, en los últimos años, ha llegado una nueva inmigración china a la argentina. No es tan masiva como la del 2000 y tampoco proviene únicamente de Fujian. Se trata de una corriente de personas jóvenes, en muchos casos con formación universitaria y proveninetes de grandes ciudades, que una vez instalados en el territorio argentino intentan marcar una distancia cultural respecto de los supermercadistas fujianeses, a quienes critican, por ejemplo, por “solo saber trabajar”.
El Gobierno modificó la ley de Compre Argentino para impulsar la promoción de la producción local y de las inversiones necesarias para lograr ese fin.
A través del decreto de necesidad y urgencia 509/2023, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció que los Acuerdos de Cooperación Productiva (ACP) “consistirán en el compromiso cierto por parte del adjudicatario de adquirir, contratar, producir o proveer bienes y/o servicios locales”.
En todos los casos, y siempre que sea factible, se deberá promover la participación de empresas consideradas MiPyMEs, según lo dispuesto.
Además, cuando las entidades alcanzadas por el régimen de Compre Argentino procedan a la adquisición, locación o leasing de bienes no producidos en el país que representen un valor igual o superior a 240.000 módulos, deberá incluirse expresamente en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares de la contratación la obligación a cargo del adjudicatario de suscribir acuerdos de cooperación productiva por un porcentaje no inferior al 20% del valor total de la oferta, puntualizó el decreto.
Y añadió que para los suministros que se efectúen en el marco de estos acuerdos de cooperación, deberá promoverse el mayor componente de valor agregado.
También, el Gobierno dispuso que los ACP deberán prever la adquisición, producción o contratación de bienes producidos en la Argentina “en los términos de la presente reglamentación o la provisión o contratación de servicios locales, en ambos casos directamente vinculados al proceso productivo realizado en territorio nacional, con el fin de ejecutar el contrato objeto de la licitación”.
Mediante la Ley N° 27.437, se estableció el Régimen de Compre Argentino y un programa de Desarrollo de Proveedores con el objeto de otorgar preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional.
Ahora, la Casa Rosada consideró necesario realizar diversas modificaciones en relación con los ACP, “con el fin de potenciar el espíritu del texto de la Ley”, ya que esa norma “no contempló al momento de su sanción la posibilidad de que la contratación local exigida por la obligación del ACP pudiera ser provista por el propio oferente en su calidad de empresa productora de bienes y/o empresa proveedora de servicios locales”.
Esa carencia “perjudica al potencial oferente local en su carácter de productor de bienes o proveedor de servicios locales propios frente a los potenciales oferentes que podrían contratar bienes o servicios locales a un tercero”, aclaró el texto oficial.
Para el Poder Ejecutivo, los cambios “garantizan una mayor concurrencia de potenciales oferentes en los procesos de contrataciones del Estado y la igualdad de condiciones entre los mismos”.
*Inversiones: adquisiciones de bienes de capital e instalaciones productivas y/o inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) realizadas por el adjudicatario en territorio nacional.
*Transferencia tecnológica: adquisiciones de derechos locales de uso de patentes, inventos no patentados, licencias, marcas, diseños y modelos industriales, know-how o asistencia técnica vinculada a introducir mejoras y/o innovaciones de procesos, productos o técnicas organizacionales o de comercialización.
*Investigación y capacitación técnica: actividades de investigación y capacitación relacionadas con la producción o el mantenimiento de los bienes adquiridos, su sector productivo y/o su cadena de valor. Este rubro no podrá superar un VEINTE POR CIENTO (20%) del total del monto del ACP“.
La Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores es una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales.
La ley otorga a los proveedores nacionales prioridad en las compras públicas y promueve procesos de transferencia tecnológica a favor de las empresas locales, brindando la posibilidad de insertarlos en cadenas globales de valor y favoreciendo su acceso a mercados internacionales.
Cualquier proveedor nacional que participe en procedimientos de selección mediante licitación o concurso público, o contrataciones privadas de los sujetos alcanzados por la ley.
Para ser de origen nacional, el bien debe cumplir dos condiciones:
i) Ser producidos en Argentina, es decir, ser resultado de un proceso productivo realizado en el territorio nacional.
ii) Su contenido importado (conjuntos, subconjuntos, partes, piezas y materias primas) no debe superar el 40% del precio final del bien. En el caso de los conjuntos y subconjuntos que conforman el bien final, su valor será considerado como contenido importado si no cumplen individualmente con la misma condición de origen nacional exigida para los bienes finales.
Cuando al menos el 50% de los materiales utilizados en la obra cumplan con el requisito de bienes de origen nacional y la empresa además cumpla con los requisitos para ser considerada como empresa local de capital interno, según lo establecido en la Ley 18.875.
A fin de comprobar el origen nacional de los bienes, de la obra pública y el contenido nacional de los bienes no nacionales, los pliegos de bases y condiciones particulares o documentación equivalente deben incluir el Formulario de Declaración Jurada de contenido nacional aprobado por la Autoridad de Aplicación.