- Es una industria sin demanda de dólares para crecer. El principal insumo de la industria del software es -nada más y nada menos- que la capacidad y el conocimiento.
- Dos condiciones que los argentinos podemos contabilizar como ventajas comparativas.
El crecimiento y la pujanza que han caracterizado a la industria argentina del software en los últimos años la han llevado ante una encrucijada con tres destinos posibles: la consolidación como jugador importante del negocio global, la mediocridad dependiente y la anomia productiva.
.
La continuidad del actual comportamiento productivo condena a la industria del software a una mediocridad dependiente, atada a los vaivenes de un cambiante mercado global en el que la actividad financiera -su mayor demandante de líneas de código pagadas en dólares- replantea sus estrategias de supervivencia.
.
¿De qué industria estamos hablando? Es una industria sin demanda de dólares para crecer. El principal insumo de la industria del software es -nada más y nada menos- que la capacidad y el conocimiento. Dos condiciones que los argentinos podemos contabilizar como ventajas comparativas.
.
Es un escenario propicio para poder crecer. Existen claras señales de la importancia que el país asigna a las denominadas Industrias del Conocimiento. Se dictan leyes de apoyo al desarrollo de las mismas votadas tanto por el gobierno como por la oposición. Se asignan recursos presupuestarios para incrementar la capacidad de producción de esta industria cerebro-intensiva. En el conjunto de la población se percibe una opinión valorativa y esperanzadora sobre la industria y su desarrollo.
La industria del software tiene como meta desarrollar
400 mil nuevos empleos para 2031
La promulgación a principios de este siglo de la Ley de Promoción de la Industria del Software posibilitó durante dos décadas el creciente desarrollo de la actividad que, además de crecer hasta ubicarse en los primeros lugares en la exportación argentina de intangibles, incrementó sustantivamente el número de trabajadores informáticos con capacidades básicas que facilitan el tránsito hacia una nueva etapa de la industria.
.
¿La industria está organizada para aprovechar las ventajas que le brinda el contexto? La respuesta es no. La realidad nos muestra un mercado laboral en el que los trabajadores del software, insumo básico de la industria, deben vender barato su trabajo -localmente o en el exterior- para contribuir a elaborar lo que terminaremos comprando caro como fruto de ese trabajo.
.
Un inadvertido actor del crecimiento productivo: el Demandante de Tecnología
El Demandante de Tecnología es un actor fundante del desarrollo tecnológico y productivo. Es la demanda la que genera la innovación tecnológica. Así fue para la micro-electrónica lo que se llamó «la conquista del espacio» en la que soviéticos y norteamericanos se trenzaron en la década del ´60, y lo fue la seguridad norteamericana para el desarrollo de Internet en épocas más recientes.
.
Nuestro país carece de jugadores que asuman el rol de demandantes de tecnología de la industria del software. Que orienten y ordenen la producción en beneficio de las pymes nacionales del sector y, de esa manera, contribuyan al superávit comercial del país en la medida de los volúmenes de producción que pueden alcanzarse.
.
En los desarrollos productivos antes mencionados, el Estado ha cumplido exitosamente el rol de Demandante de Tecnología. Un ejemplo que quizás le cabe a la Argentina.
.
El Estado argentino debe sumir activamente su rol de Demandante de Tecnología. Frecuente comprador de productos tecnológicos desarrollados por otros países y actores económicos, debe tomar la decisión política que lo instale como un demandante capacitado para establecer las condiciones y características de un desarrollo tecnológico y productivo permanente y estable. La Ciberseguridad puede ser el motor de ese desarrollo.
La topadora de la industria del software creó casi
el doble de empleos que el sector automotriz
¿Un INVAP de la industria del software?
Se está avanzando en la idea de constituir una empresa estatal productora de software. El Secretario de Economía del Conocimiento Ariel Sujarchuk la propuso públicamente «con un modelo similar al de Arsat e Invap, con el objetivo de tener una respuesta ágil ante las demandas de soluciones que tiene el sector público».
.
El éxito de una empresa de estas características necesita de la existencia de demandantes exigentes y precisos de la tecnología que produzca. No es la oferta, sino la demanda lo que genera el desarrollo tecnológico y productivo. Si esos demandantes existen y están presentes, la empresa puede cumplir el objetivo de su creación.
.
El ejemplo de voluntad y perseverancia que es INVAP demuestra que es un camino posible. Pero resulta imprescindible tener en cuenta las diferencias entre ese orgullo del desarrollo argentino y la empresa que se desea crear.
.
INVAP nació de la necesidad específica de su Demandante de Tecnología inicial, que era la CONEA, de ser provista de circonio, un material que no se producía en la Argentina. INVAP contaba con los dos factores básicos para su desarrollo exitoso.
.
La empresa que se propone crear se incorporaría a un sector productivo preexistente, para elaborar productos que otros también pueden producir localmente. Mientras INVAP generaba un mercado de trabajo reducido y de alta especialización, los trabajadores de la industria del software conforman un numeroso sector en constante crecimiento, para el que no se han generado todavía los acuerdos necesarios para asegurarles los derechos a la calidad laboral y protección de su salud que garantiza la Constitución Nacional.
.
Creemos que un modelo posible es desarrollar una empresa de capital público-privado, en cuya conducción participen las pymes y los trabajadores del sector, que sea formuladora de productos e integradora de partes desarrolladas por empresas locales, a las que se les retribuya a valores internacionales, pero se les exija que cumplan con normas y procedimientos de calidad de producto y de proceso. En particular, estableciendo niveles de remuneraciones para sus trabajadores que sean competitivas con las que abonan las empresas que los contratan desde el exterior, recuperando su producción y conocimientos para el mercado local e integrándolos al trabajo formal.
.
La industria del software debe y puede cambiar. Cuando más posterguemos la decisión política que revierta la situación de ser un país que provee trabajadores de software que son tributarios económicos de los beneficios de otros, más difícil va a ser alcanzar competitivamente el objetivo de ser parte de los países que disfrutan esos beneficios. Las políticas de desarrollo que se establezcan y el acompañamiento y protagonismo de los sectores involucrados que se logre, determinarán el destino de la industria al final de esta década.
Jorge Zaccagnini
El autor es Presidente de Infoworkers
Opinión de AgendAR:
Hay muchas puntas de demanda para una empresa nacional de software como la que pide Zaccagnini. Por una parte están los desarrollos de FAdeA en drones, si se trata de que puedan operar de manera realmente autónoma. Aún el teledirigirlos como si se tratara de aeromodelos, dejándoles resolver sólo la física de maniobra, navegación, aterrizaje y despegue, es algo sumamente complejo.
.
INVAP es otro usuario posible, especialmente en sistemas duales de control de grandes espacios geográficos. Esos son algunos de los satélites que diseña para la CONAE o para ARSAT. Pero también podrían serlo los aviones de dirección de operaciones aeronáuticas (AWACS) que podría darle INVAP a la Fuerza Aérea a partir de la reconversión de jets de pasajeros. En 2020 ése era un proyecto muy viable del actual jefe de la aviación, el brigadier general Javier Isaac. ¿Qué pasó con él?
INVAP también necesita mucho soft especializado para otros proyectos que exceden los radares 2D y 3D que viene construyendo. Uno excepcionalmente atractivo es hacer 5 o 6 estaciones de radares mono y biestáticos en banda HF de control de la Zona Marítima Exclusiva. Un sistema HF costero es OTH, «Over the Horizon», emite siguiendo la curvatura de la Tierra, de modo que puede detectar perfectamente cualquier barco o avión más allá de la milla 200 de la Zona Marítima Exclusiva. Transformaría el Mar Argentino en un «Reality Show», sin lugar para esconder flotas pesqueras piratas, o visitantes militares sin permiso. Y se hace con hardware barato: lo que necesita es software original y muy refinado. Que no te lo vende nadie. Lo cual, para la mirada industrialista de este portal, es lo mejor de todo.
.
Otro radar que necesitaría aún de más informática Nac & Pop sería una gigantesca instalación tipo «Jindalee» en Santiago del Estero, capaz de detectar todo lo que se mueva por aire, mar y tierra en el Cono Sur. Nuevamente, los fierros en sí son baratos, pero no así la informática que descifre los ecos de emisión. Este proyecto en particular nos daría una visión de todo lo que se mueve por el Atlántico, parte del Pacífico desde Santiago hacia el Sur, y casi todo el Estrecho de Drake, camino de la Antártida.
.
La seguridad informática civil es un mercado aún mayor. ARSAT por otra parte tiene necesidades de seguridad informática para proteger a los muchos clientes de su Data Center, así como a los usuarios de sus satélites geoestacionarios de telecomunicaciones y de sus 36.000 km. de Red Federal de Fibra Óptica.
.
NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina SA) y la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) necesitarían soft de control y de seguridad contra hackeo de las instalaciones nucleares del país. Las propias Fuerzas Armadas ganarían con una oferta nacional de buena calidad de sistemas de ciberseguridad, tanto defensivos como ofensivos. La educación estatal argentina ha sido una gran consumidora de software nacional de muy buena calidad (el Huayra) a través de su programa Conectar Igualdad.
.
Lo que se ha visto desde 2006, por dar un año en que el gobierno nacional propuso muchas de estas iniciativas, es la dificultad intrínseca del estado para venderle su producción informática al propio estado, sea en el plano nacional (ministerios y organismos y empresas públicos), provincial o municipal. Los lobbies del software importado son feroces, y defienden bien las «quintitas» de venta que tienen en el país, y van siempre por más.
.
Los retrocesos en esto no fueron exclusivos del aún reciente gobierno de Mauricio Macri, o del actual. Ya en tiempos de CFK a ARSAT se le hacía cuesta arriba vender «housing» y «hosting» de su Data Center (sin duda el mejor del país) a otros entes estatales, aunque la oferta en calidad y precio de la firma de telecomunicaciones del estado era abrumadoramente mayor. Las quintitas informáticas de la clase política argentina y sus proveedores, normalmente multis, son búnkeres bien defendidos.
.
Y lo nacional es poco tolerado. El sistema Huayra que animaba los 5,4 millones de notebooks repartidas por Conectar-Igualdad en tiempos de CFK a estudiantes de escuelas públicas era, educativamente, una joya, pergeñada por el trabajo de años de mil expertos en informática, en ciencias de la educación y en cada una de las materias de la currícula educativa pública.
.
El presidente Macri lo sustituyó por un sistema genérico de Microsoft «made for Sudacas», tan argentino como la isla de Puerto Rico, luego de lo cual -viendo que no había oposición- liquidó lisa y llanamente todo el programa Conectar Igualdad. Quedaron unas 400.000 notebooks sin repartir, mal estibadas, hasta que fueron dañadas por la corrosión de sus baterías. Nadie ha ido preso por ello.
.
Las FAA, con la notable excepción -a veces- del Ejército, en materia de equipamiento bélico desde 1956 prefirieron importar chatarra de la OTAN a los desarrollos propios, y dichos descartes, cuando tienen algún nivel de complejidad informática, vienen con el software puesto desde afuera. Los cazas de 2da mano que constantemente nos ofrecen los EEUU vienen con la computadora de misión «chipeada» para no poder realizar operaciones sin autorización del fabricante, como le sucedió a Indonesia con los F-18 que compró nuevos. Pese a sus sensores y armamento, sólo servían para desfile.
.
Por algo necesitamos desarrollar drones de observación y de combate, no una gran flota de F-16 de tercera mano. Los drones son nuestros, nuevos, y esencialmente son informática pura, y de la difícil. Las plataformas físicas, sean voladoras, navegantes u orbitales, son casi lo de menos.
.
En 2016 el gobierno de Macri discontinuó el SARA, o Sistema Aeronáutico Robótico Argentino, cuando empezaba a hacer sus primeros vuelos semiautónomos con un aparato de demostración tecnológica. Era el punto de partida hacia una flota de drones clase I, II y III, según su capacidad de carga útil y su alcance, pero en 2020 el programa no se reanudó, aunque el Ejército sigue adelante con un par de drones chicos.
.
Nuevamente, contra lo que cree casi todo el mundo, hacer un robot aeronáutico no es en sí un problema de propulsión o de aerodinámica, es decir de hardware, sino de control inteligente de navegación, comando y telecomunicaciones, es decir de software. A 119 años del primer vuelo del avión de los hermanos Wright, hay pocos países tan estúpidos como para no saber hacer avioncitos descartables.
.
Como sea, en lugar de desarrollos propios estamos comprando drones israelíes. Y descartamos ejemplos como el de Turquía, que en 5 años se transformó en el mayor vendedor de drones militares del mercado mundial, por encima de EEUU, Israel y China. Eso sucedió más o menos en simultáneo con la cancelación del Proyecto SARA por Macri en FAdeA.
.
La Armada adquirió un único radar del casi centenar de los diseñados y fabricados por INVAP. Es el radar secundario monopulso de control de tráfico aéreo colaborativo del rompehielos ARA Irízar. Es similar a la veintena de radares de aeropuerto de INVAP, sólo que «navalizado» para resistir la corrosión salina, y con protección contra el frío extremo, amén de las vibraciones y sacudones que recibe un rompehielos al abrirse paso por acometida sobre banquisa de hasta 6 metros de grosor. Funciona joya, pero la Armada de todos modos prefirió un Plessey inglés (!!) como radar 3D principal, y no ha vuelto a hacer pedidos a INVAP para radarizar su flota de combate ni la auxiliar.
.
Desde 2012, los radares meteorológicos del SINARAME (Sistema Nacional de Alertas Meteorológicas) son obra de INVAP, y han venido sustituyendo a los importados, que funcionaban cada cual en una banda distinta y para los cuales no había posibilidades de unificar el mantenimiento y los repuestos.
.
Este despliegue fue sumamente exitoso, pero adivine qué gobierno nacional lo discontinuó y se quedó debiendo plata a INVAP durante dos años por radares entregados. Y averigüe qué intendente (gobernador, bah) de vaya a saber qué ciudad autónoma fue tan autónomo que se compró un radar meterológico alemán para su propio sistema de detección de tormentas, en general autónomo también del SINARAME.
.
La idea de hacer una empresa que sea una INVAP del software tiene que lidiar con un país cuya dirección política ignoró a INVAP durante décadas, pese a que ésta pasó su vida exportando reactores nucleares a Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita. Amigos, si esa empresa nacional de soft se crea y sigue una trayectoria parecida a INVAP, no va a tener una vida fácil. Lo único tranquilo en el día a día de INVAP es el paisaje andino y lacustre que la rodea, allá en Bariloche.
.
INVAP estuvo tres veces a punto de quebrar, pero siempre la salvó el estado: el de Argelia, el de Egipto, el de Australia, el de Holanda y el de Arabia Saudita. Fundada en 1974, sólo en los últimos tres años la empresa se volvió conocida por el argentino de a pie, y en cierto modo, un ícono de capacidades que conviene preservar. Lo cual no la preserva demasiado. Un paraguas no te salva cuando llueven adoquines.
.
Releyendo propuestas (ver
aquí), la idea del Ministro de Ciencia, Daniel Filmus, y del Secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk de construir la Administración Nacional de Desarrollo de Software, ANDES, puede ser excelente. Como dice el amigo Zaccagnini y resume bien Sujarchuk, eso no le quita mercado a las PyMES nacionales privadas del rubro informático, sino que más bien les da oportunidades de ganar licitaciones del estado. Si las hay, y si son honradas. No es frecuente.
.
En cuanto a la fuerza de trabajo relativamente juvenil, le da la posibilidad de salir de la alienación actual. En lugar de aislados en cubículos o en sus casas, en la todavía imaginaria ANDES un joven puede trabajar en equipo para llegar a productos informáticos terminados, vendibles por buen precio.
.
Es bastante mejor que escribir líneas sueltas de código para que alguien arme algo en otro lugar del planeta, y por chauchas. Es el tipo de actividad que un informático que ha escrito más de una vez en AgendAR llama «exportación de sojware», con una «jota» intencional que marca el escaso valor agregado, un producto más parecido a materia prima, en esta industria, que a un producto.
.
También es excelente que estos jóvenes puedan volverse trabajadores registrados y tener derechos laborales, vacaciones y jubilación, en lugar de ser desprotegidos, anónimos e intercambiables changarines del teclado, una especie de subproletariado langa.
.
En fin, ya sea en la formulación de Zaccagnini o la de Sujarchuk, que en esto se meta el estado nacional y logre elementalmente venderse software complejo a sí mismo, y eventualmente a privados, y eventualmente a exportar, es una buenísima idea.
.
Tan buena que es difícil que resista si no está protegida por una Ley de Compre Nacional, como la que en 1971 hizo aprobar el Ministro de Economía, Aldo Ferrer, para garantizar que la construcción de Atucha I tuviera proveedores nacionales, en lugar de venir como un meccano para armar desde Alemania. Esa ley de 1970 tenía alcances más generales… pero no duró mucho. Como tampoco Ferrer.
.
Aun si se tiene en cuenta la cascoteada historia de INVAP, tanta audacia como la que proponen Zaccagnini y Sujarchuk pisa muchas quintitas. Y justamente por eso será combatida.
.
Y justamente por eso la apoyamos. ¿Nosotros perdernos una quijotada? A veces salen bien. Pregunten en Bariloche.
.
Daniel E. Arias



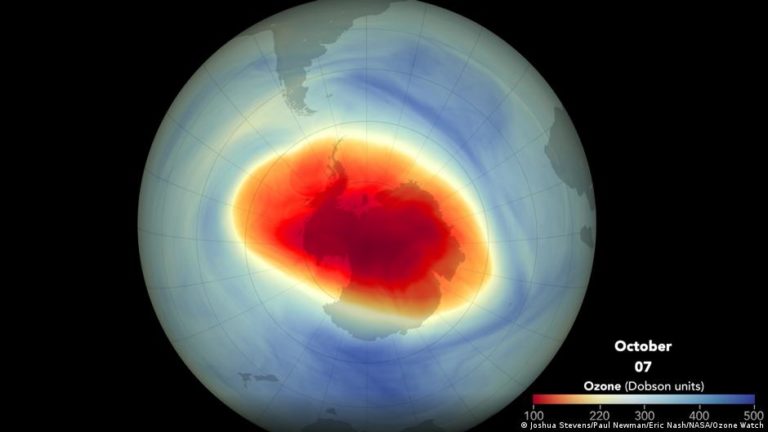



 El resto de los laboratorios artificiales de fusión que tenemos y hemos tenido en este pequeño planeta (26, sin contar el del ya mítico -en todo sentido- Ronald Richter), amén de los que siguen en el ruedo (56 magnéticos, 10 inerciales), logran confinar plasmas con tanta compresión que algunos incluso sobrepasan el punto de ignición del Sol. Chupate esa mandarina, Sol.
Pero eso no significa que estén dando resultados.
Por empezar, no usan los mismos insumos que el Sol, sino “combustible super”: un cóctel de deuterio y tritio. Este último es otro isótopo aún más pesado del hidrógeno, con un protón y dos neutrones en el centro. Créame, no se consigue en estaciones de servicio. La filosofía general del asunto es que, siendo los neutrones objetos eléctricamente neutros y por ende no repulsivos, cuanto más de ellos le ponga Ud. al plasma, más fácil va a ser ponerlo en ignición.
Lo dicho: algunos laboratorios generan rutinariamente temperaturas mayores que el núcleo del sol. Sin embargo, sus plasmas se dispersan, enfrían y apagan en 2 o 3 picosegundos (millonésimas de millonésimas de segundos). Esto vale para los laboratorios llamados “inerciales”. Los “de confinamiento magnético” a lo sumo logran sostener una fusión durante 8 o 9 segundos. Lo cierto es que la factura de la electricidad, aunque en tales sitios no reine el temible Juan C. Aranguren, resulta pavorosa.
Inevitable refrescar estas líneas escritas en 2016 con el último «gran avance» (las comillas son irónicas) de EEUU con su principal laboratorio de confinamiento inercial, el National Ignition Facility (NIF) del Lawrence Livermore National Lab. Es difícil explicar el grado de «hype» que hay en esta pseudonoticia de fines de 2022, cuando Jennifer Grenholm, del Dept. of Energy de los EEUU, anunció que por primera vez se logra aplastar un «pellet» de deuterio-tritio con mayor rendimiento en energía radiante recibida que en energía radiante emitida. Sí, ponele.
Ese pellet, un complejo tubito de unos 2mm. de diámetro y cuyo costo anda en U$ 700.000 la unidad, se ligó un «flashazo» de luz láser de 2,05 megajoule, entró en fusión y esa ínfima bomba termonuclear que estalló en una cavidad blindada, el Hohlraum, emitió 3,5 megajoules.
¿Ganancia de energía, por arriba del nivel de empate, o «break even», como lo llaman en el NIF? Ni ahí. ¿Quién hizo las cuentas? Las mías son de almacenero pero alcanzan para oler una rata, como dicen en Lanús. Doña Grenholm se olvidó de que los láseres todavía siguen siendo fantásticamente ineficientes como conversores de energía, de modo que para obtener los 192 haces que aplastaron inercialmente ese pellet, hubo que gastar 300 megajoules eléctricos/segundo. Si se trataba de generar energía eléctrica, el experimento consumió 85,71 veces más de la que podría haber generado.
La prensa mundial (o la que nos llega) se prosternó, reverencial: por fin llega la fusión nuclear. Energía infinita, mucho más barata y menos contaminante que la mera fisión, qué estamos esperando para cerrar nuestras obsoletas centrales nucleares de fisión actuales, y bla-bla-bla.
El condicional de «podría haber generado» es porque es imposible traducir la energía emitida por la fusión de ese pellet a electricidad potencial. La emisión del aplastamiento de un pellet es parecida a la que genera el estallido de una bomba termonuclear: básicamente radiante. Gran despiporre de neutrones, rayos gamma, rayos X, luz UV, luz visible y luz infrarroja. Pero, señorita, señorita, la dinamita no prende lamparitas.
De algún modo habría que capturar toda esa energía radiante, tan dispersiva y difícil de acumular, para vaporizar una masa de agua, o de otro líquido capaz de acumular calor, y entonces hacer girar una turbina ligada a un grupo electrógeno, descontando pérdidas térmicas en todas esas conversiones de una forma de energía a otra. Hecha esa ingeniería, ahí hagamos cuentas de nuevo, y juro que el rendimiento en electricidad entregada versus producida va a ser aún mucho menor que 85,71. ¿Un físico ahí, para los números? ¿O alcanza con un almacenero?
Pero lo interesante es que Grenholm (y el gobierno de los EEUU) y el resto de la prensa «seria» jamás cuestionaron el sistema inercial del NIF: aún con un buen stock de pellets de deuterio-tritio, sería difícil repetir el experimento dos veces en un día. Y no existe ni está previsto ningún sistema de utilización de la energía radiante para transformarla en eléctrica.
Sucede que el NIF no es un laboratorio civil destinado a revolucionar el mundo energético. Es una planta de testeo de las mezclas de deuterio-tritio del stock de bombas termonucleares de los EEUU. Con el tiempo de estoqueo, estas mezclas decaen (el tritio es un débil emisor beta) y eso puede restarle mucha potencia a la explosión final.
Nos preciamos de haber sido -creo- que los únicos que en la Argentina dieron esta noticia con grandes reservas, por no decir asquito (las pruebas,
El resto de los laboratorios artificiales de fusión que tenemos y hemos tenido en este pequeño planeta (26, sin contar el del ya mítico -en todo sentido- Ronald Richter), amén de los que siguen en el ruedo (56 magnéticos, 10 inerciales), logran confinar plasmas con tanta compresión que algunos incluso sobrepasan el punto de ignición del Sol. Chupate esa mandarina, Sol.
Pero eso no significa que estén dando resultados.
Por empezar, no usan los mismos insumos que el Sol, sino “combustible super”: un cóctel de deuterio y tritio. Este último es otro isótopo aún más pesado del hidrógeno, con un protón y dos neutrones en el centro. Créame, no se consigue en estaciones de servicio. La filosofía general del asunto es que, siendo los neutrones objetos eléctricamente neutros y por ende no repulsivos, cuanto más de ellos le ponga Ud. al plasma, más fácil va a ser ponerlo en ignición.
Lo dicho: algunos laboratorios generan rutinariamente temperaturas mayores que el núcleo del sol. Sin embargo, sus plasmas se dispersan, enfrían y apagan en 2 o 3 picosegundos (millonésimas de millonésimas de segundos). Esto vale para los laboratorios llamados “inerciales”. Los “de confinamiento magnético” a lo sumo logran sostener una fusión durante 8 o 9 segundos. Lo cierto es que la factura de la electricidad, aunque en tales sitios no reine el temible Juan C. Aranguren, resulta pavorosa.
Inevitable refrescar estas líneas escritas en 2016 con el último «gran avance» (las comillas son irónicas) de EEUU con su principal laboratorio de confinamiento inercial, el National Ignition Facility (NIF) del Lawrence Livermore National Lab. Es difícil explicar el grado de «hype» que hay en esta pseudonoticia de fines de 2022, cuando Jennifer Grenholm, del Dept. of Energy de los EEUU, anunció que por primera vez se logra aplastar un «pellet» de deuterio-tritio con mayor rendimiento en energía radiante recibida que en energía radiante emitida. Sí, ponele.
Ese pellet, un complejo tubito de unos 2mm. de diámetro y cuyo costo anda en U$ 700.000 la unidad, se ligó un «flashazo» de luz láser de 2,05 megajoule, entró en fusión y esa ínfima bomba termonuclear que estalló en una cavidad blindada, el Hohlraum, emitió 3,5 megajoules.
¿Ganancia de energía, por arriba del nivel de empate, o «break even», como lo llaman en el NIF? Ni ahí. ¿Quién hizo las cuentas? Las mías son de almacenero pero alcanzan para oler una rata, como dicen en Lanús. Doña Grenholm se olvidó de que los láseres todavía siguen siendo fantásticamente ineficientes como conversores de energía, de modo que para obtener los 192 haces que aplastaron inercialmente ese pellet, hubo que gastar 300 megajoules eléctricos/segundo. Si se trataba de generar energía eléctrica, el experimento consumió 85,71 veces más de la que podría haber generado.
La prensa mundial (o la que nos llega) se prosternó, reverencial: por fin llega la fusión nuclear. Energía infinita, mucho más barata y menos contaminante que la mera fisión, qué estamos esperando para cerrar nuestras obsoletas centrales nucleares de fisión actuales, y bla-bla-bla.
El condicional de «podría haber generado» es porque es imposible traducir la energía emitida por la fusión de ese pellet a electricidad potencial. La emisión del aplastamiento de un pellet es parecida a la que genera el estallido de una bomba termonuclear: básicamente radiante. Gran despiporre de neutrones, rayos gamma, rayos X, luz UV, luz visible y luz infrarroja. Pero, señorita, señorita, la dinamita no prende lamparitas.
De algún modo habría que capturar toda esa energía radiante, tan dispersiva y difícil de acumular, para vaporizar una masa de agua, o de otro líquido capaz de acumular calor, y entonces hacer girar una turbina ligada a un grupo electrógeno, descontando pérdidas térmicas en todas esas conversiones de una forma de energía a otra. Hecha esa ingeniería, ahí hagamos cuentas de nuevo, y juro que el rendimiento en electricidad entregada versus producida va a ser aún mucho menor que 85,71. ¿Un físico ahí, para los números? ¿O alcanza con un almacenero?
Pero lo interesante es que Grenholm (y el gobierno de los EEUU) y el resto de la prensa «seria» jamás cuestionaron el sistema inercial del NIF: aún con un buen stock de pellets de deuterio-tritio, sería difícil repetir el experimento dos veces en un día. Y no existe ni está previsto ningún sistema de utilización de la energía radiante para transformarla en eléctrica.
Sucede que el NIF no es un laboratorio civil destinado a revolucionar el mundo energético. Es una planta de testeo de las mezclas de deuterio-tritio del stock de bombas termonucleares de los EEUU. Con el tiempo de estoqueo, estas mezclas decaen (el tritio es un débil emisor beta) y eso puede restarle mucha potencia a la explosión final.
Nos preciamos de haber sido -creo- que los únicos que en la Argentina dieron esta noticia con grandes reservas, por no decir asquito (las pruebas, 





