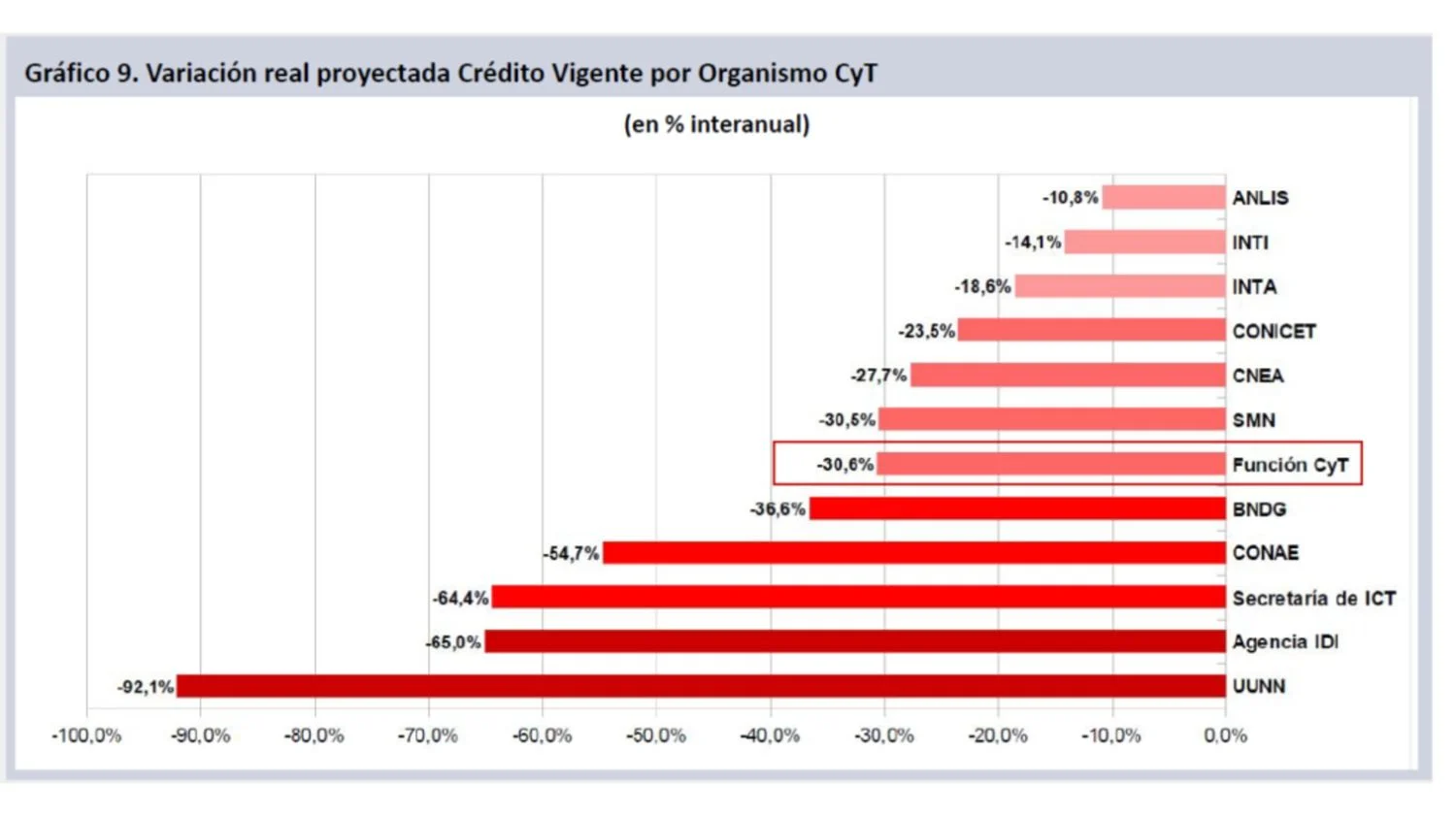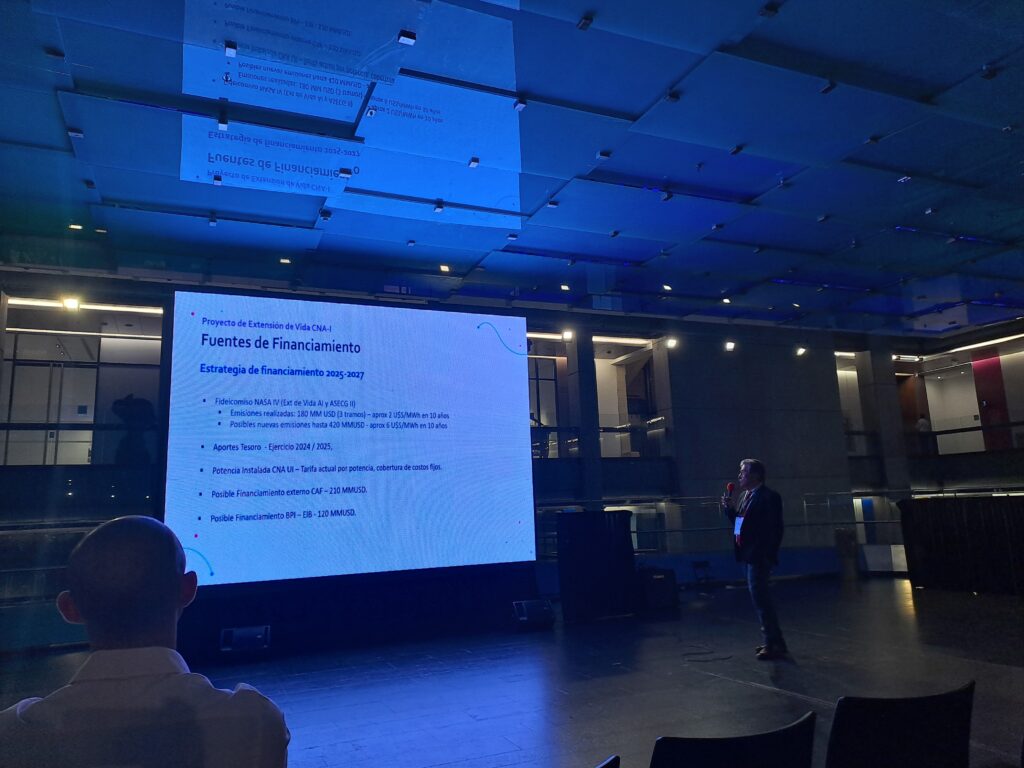Prólogo doblemente necesario, porque nadie más hablará de ello: se les viene el apagón nuclear y el «brown out» (insuficiencia eléctrica) nacional, hermanos yanquis. Y ustedes se los compraron. A joderse.
Y esto no es antiimperialismo de café, es pura tecnología. A nosotros, Uds. nos hicieron boicot de enriquecido en 1981, y nos las vimos negras con los reactores y los pacientes cardíacos y oncológicos. Pero jamás hubo peligro de que se nos apagara la luz. ¿Saben por qué? Porque nuestra única central en línea (entonces Atucha 1), quemaba natural. Las dos subsiguientes, Embalse y Atucha 2, también.
Me explico. Los EEUU jamás tuvieron centrales tipo CANDU. Son canadienses y de uranio natural «polenteado» (la palabra técnica es «moderado») con agua pesada. Si en lugar de 94 centrales a uranio enriquecido tuvieran la misma potencia instalada de CANDUs, habrían tenido un factor histórico de disponibiidad mucho mayor, habrían pagado la mitad o menos del costo de adquisición, tendrían una cadena de provisión de componentes totalmente estandarizados, coherente y barata, a prueba de extorsiones diplomáticas de «la Maffia del enriquecido» (que Uds. han liderado), y cero accidentes de derretimiento del núcleo.
Cero, pero cero. Se construyeron 52 CANDU desde 1962, todas seguras. Con esta tecnología no habrían tenido problemas serios en la tierra de los libres y hogar de los valientes, como el de Three Mile Island, Pennsylvania, 1979, ni en Japón, donde en Fukushima, 2011, fundieron núcleo e incendiaron combustibles 4 Westinghouse MK1 a la vez, máquina berreta si alguna vez hubo una.
En esa materia, marcas, modelos y módulos, en EEUU reina la anarquía total y fundacional. Cada propietario, que suele ser una de las muchas «utilities» de servicios eléctricos regionales, encarga la tecnología que se le canta, y para los proveedores de centrales, unas pocas firmas, «the customer is always right». Que en el spanglish de las revistas argentinas de negocios se traduce como «El customer siempre está right».
De tan variopinta arca de Noé quedan 94 máquinas operativas de las 112 que hubo en los ’90, y raramente hay dos mellizas o trillizas. Lo único que comparten y es estatal y federal es el licenciamiento de la NRC (Nuclear Regulatory Commission). Es un trámite de suyo complejo ycaro. Pero al tener que repetirse decenas de veces para plantas tan FOAK, «First of a Kind», inicio de una serie que luego se trunca, hace farragoso el pasaje de planos a operaciones. Demasiadas carpetas, oficinas, revisiones técnicas, inspectores, auditores y sellos. Y de producir los repuestos en masa para abaratar el mantenimiento de una flota de cierta homogeneidad, olvídate cariño.
Si el parque nuclear estadounidense dejó de crecer en los ’80, fue porque ante el panorama que ellas mismas crearon y el gobierno que deja crecer el caos privado, las utilities prefirieron el carbón, y hoy el gas natural, menos regulados. Por eso los EEUU, ombligo del mundo como creen serlo, acuñaron el mantra de que la electricidad nuclear es cara. Los chinos y los hindúes creen que no, pero se sabe: estos asiáticos son una manga de intervencionistas, y el estado es dueño y señor de todo lo nucleoeléctrico. Y los franceses, lo mismo.
Lo otro que comparten TODAS las plantas de EEUU es el combustible: uranio enriquecido a grado central, igual o por debajo del 5% de ley del isótopo físil 235, que es el que interesa por reactivo. Esa fue una decisión federal del State Department y el Pentágono: dado que Westinghouse y General Electric estaban destinados a ser el primer proveedor de centrales del Tercer Mundo, Sur Global o Planeta Deudor, había que poder venderles enriquecido, es decir el caballo y el pasto. Y con eso del pasto, tenerlos bien cortitos de rienda: si te niegan una firma, o una base militar, o tienen malas juntas, boicot de combustible y apagón nuclear.
El uranio natural es poco reactivo, por su abrumadora cantidad de uranio 238, nada físil. Aunque le hagas cantidad de transformaciones químicas para pasarlo de mineral a concentrado, y de concentrado a dióxido de uranio puro, y de éste a pastillas de cerámica, sigue siendo un combustible chirle, con siempre la misma ley de riqueza (o más bien pobreza) que el uranio natural que salió de la mina, el geológico.
Sólo tiene un 0,71% del isótopo 235, pero las centrales canadienses CANDU de 7 países y sus imitaciones NPCIL de la India lo queman alegremente desde 1962. Es que «polentean» su escasa reactividad con agua pesada, paradójicamente llamada moderador, cosas de físicos. El agua pesada es de producción cara, pero los países usuarios de la tecnología CANDU que la fabrican por sí mismos, se salvan de aprietes.
Canadá, como miembro de la OTAN, ha mandado armas públicamente y tropas secretamente a la guerra de Ucrania. Al punto de que la semana pasada los rusos les mataron al Tte. Coronel e ingeniero en misiles Ken Miller de un misilazo. El hombre debe haber tomado el vuelo equivocado, porque en lugar de Alberta, Canadá, al frente del Regimiento 41 de Ingenieros, estaba en Ucrania, como entrenador. No es el primer militar canadiense en viajar de regreso en ataúd.
¿Don Vladimir Putin puede represaliar a Canadá con el uranio enriquecido? ¿»Y para qué lo querríamos», contestarian los canadienses?
Tanto EEUU como Canadá uranio tienen minas de uranio, obviamente natural. Todo el uranio de la corteza terrestre es natural, reactivamente soso. Las minas canadienses, en general están en Athabasca, Ontario, son las de mayor concentración de uranio en roca del mundo, hasta el 10% en masa de mineral. Es una ley fenomenal, otros países uraníferos, como Kazajistán o Níger, tienen más uranio, pero jamás de una pureza semejante.
EEUU, que hasta los ’90 tuvo minería propia, tuvo también las mayores instalaciones de enriquecimiento del mundo en Savannah River, Georgia. Pero pasada la Primera Guerra Fría, y dado que éstas estaban viejas y gastaban electricidad a lo bestia (el 10% del consumo nacional), en lugar de modernizarlas, sus dueños privados las cerraron, las utilities eléctricas pasaron a importar enriquecido.
Con el derrumbe de la URSS y la demanda enorme que producen 112 plantas, ¿quién se iba a perder el negocio de venderles enriquecido? El Dios Mercado había ganado en el mundo, y ése Dios proveería SIEMPRE. Terminó siendo un estado nuevo quien proveyó, la Federación Rusa, por precios imbatibles. Pero como los rusos se habían vuelto creyentes del mismo Dios, todo bien con pagarle a los ivanes.
¿Vladimir Putin puede hoy parar las 22 plantas canadienses? Ni ahí. ¿Y las de los EEUU? Dios dirá. No es fácil rezarle al mercado.
Cuando EEUU empezó con ataques misilísticos dentro de territorio ruso, los ivanes suspiraron con su famosa melancolía nacional: se iban a perder un mercado enorme. Pero nada bueno les espera a quienes se metan con la Santa Madre Ródina, y decretaron boicot de enriquecido. Viéndosela venir, dado que la OTAN empezó la actual guerra de Ucrania al menos en 2009, EEUU llamó al toque a URENCO, consorcio británico, alemán y holandés. Esa empresa enriquece a grado civil y militar para toda la UE, salvo Francia, que se corta sola.
Pero URENCO estaba al límite de capacidad. En 2010 pactaron hacerse de una planta nueva y moderna, diseñada, construida y operada por URENCO USA, que en teoría podría surtir la mitad de la demanda civil americana, aunque su página web declara que es sólo un tercio. Subrayo «en teoría», porque por alguna causa, EEUU le siguió comprando al enemigo hasta la semana pasada. A Rusia, en contraste le sobra uranio, le sobra capacidad de enriquecimiento (tienen el 40% de la mundial) y no es teórica: exporta excedentes. Tantos, que de las 94 centrales nucleares estadounidenses, 44 utilizan exclusivamente combustible comprado a la estatal rusa Tenex.
El CANDU es un diseño estandarizado. Ha ido mejorando con las décadas, pero lo cierto es que cualquiera de los 52 CANDU que se han construido en 7 países están hechas con los mismos componentes. Básicamente, las CANDU y NPCIL constan de tubos de superaleaciones de circonio para los manojos de combustible, y de tubos de aleaciones de níquel, y tubos de aceros especiales para los circuitos de enfriamiento.
Con esos repuestos fabricados masivamente, hacés tanto una unidad de demostración de 220 MWe, como Douglas Point, Ontario, 1962, como una de 1000 MWe el estilo de la Monark que se va a construir en esa provincia canadiense.
Cualquiera de las 22 CANDU canadienses ubicadas en 5 parques nucleares en 3 provincias (Ontario, Québec y New Brunswick) , puede intercambiar repuestos con nuestra central de Embalse, en Córdoba. También con el complejo de 4 CANDU en Cernavoda, Rumania, o con las 18 en operaciones y las 6 en construcción y 7 pedidas en la India. Un manojo de combustible de nuestra Embalse puede funcionar en el núcleo de Qinshan 1 y 2 en China, o en Krakapar 1, 2, 3 y 4 en Gujarat, Indiak, y ni se entera de la diferencia.
Eso explica que la firma argentina CONUAR, con 2/3 del paquete en manos del grupo Pérez Companc y 1/3 y la tecnología en propiedad de la CNEA, hoy esté fabricando este tipo de caños high-tech para exportar a la India, Rumania y a Canadá. La lista sigue, porque los países con CANDU incluyen otros gigantes como China, Corea del Sur y obviamente Argentina.
Nuestro único error lamentable con esta ingeniería es tener una sola CANDU, la citada Embalse, teniendo derecho legal a «clonarla» N veces en territorio nacional. Siempre fue y sigue siendo la mejor de nuestro parque nucleoeléctrico por seguridad, disponibilidad, precio y vida operativa.
Cada vez que alguno de estos países construye nuevas plantas de potencia, o le hace «retubamiento» a las que ya tiene para sacarles 30 años más de vida operativa, CONUAR y NA-SA aprovechan y vende caños y/o servicios MUY sofisticados, respectivamente. En materia de problemas, soluciones a los problemas y modernizaciones, la disímil banda de propietarios de CANDU forman un grupo llamado CANDU Owners Group, o COG, e intercambian chismes, quejas y soluciones. Son como un grupete de egresados de secundaria en Watsapp.
La muchachada del COG siempre se preguntó por qué demonios Argentina tiene desde 1984 una única CANDU, pero la respuesta es larga y muy geopolítica. Lo que sí saben es que el retubamiento de la solitaria Embalse la Argentina lo hizo sin ayuda exterior, y con componentes propios, y que si antes andaba joya, ahora anda joya y media. El COG sabe que vendemos expertise, componentes de manojos de combustible y repuestos baratos de la primera y todavía única central totalmente modular vendida masivamente en el mundo. Aunque algún marketinero canadiense, probablemente ya jubilado o muy réquiem, y antes algo bobo, se olvidó de mencionarlo.
Entendemos tiernamente el julepe que tienen los EEUU: el 20% de su capacidad eléctrica es nuclear, pero sus 94 centrales remanentes responden a más de 40 modelos, marcas y diseños distintos, de modo que ya de suyo nacen innecesariamente caras. Henry Ford I, bastante nazi aunque nada estúpido a la hora de abaratar las cosas produciéndolas iguales y en masa, se tiraría de los pelos. Pero lo fundamental es que todas esas 94, así como las 10 que cerraron por viejas, caras o ambas cosas, funcionaban y funcionan con uranio enriquecido.
Hace 70 años que los EEUU vienen tratando por las buenas, por las malas y por las sucias (campañas de ultraecologistas y medios locales) de disuadirlos de construir más centrales CANDU, e ir cerrando las existentes.
Y de paso y cañazo, comprar algunas centrales estadounidenses de uranio enriquecido, cuantimás. El famoso síndrome de Estocolmo, eso de ponerse a favor de tu carcelero, hizo que en los ’90 los canadienses pararan su plan de exportación y dejaran envejecer y cerrar algunas de sus CANDU, y permitiera caer en la quiebra a la diseñadora federal AECL (Atomic Energy Commission of Canada, Ltd) y a la constructora provincial principal, Ontario Hydro.
Pero a la hora de comprar parque núcleoeléctrico yanqui, y de yapa experimental, los Canucks no han parado de las cartas de intención, que no valen el papel en que están impresas: son amor platónico. Y «Thanks, but no, thanks», les han contestado. Y ahora los Canucks, con la vieja AECL transformada en Atkins Realis, más nacional que el jarabe de arce y la Policía Montada, se disponen a ampliar su capacidad instalada con modelos realmente grandes, los Monark.
Y se han venido aquí a aprovechar la crisis de recursos humanos creada en NA-SA por Javier Milei para llevarse nuestros ingenieros nucleares en carrito de supermercado.
ARGENTOS CASTIGADOS POR CARTERISTAS
Nosotros mismos, oh lectores argentos, hemos sufrido las represalias en uranio enriquecido de Washington. Cuando en 1981 la CNEA e INVAP empezaron a construir los reactores RP-0 y RP-10 en Perú, el presidente Jimmy Carter (que había sido ingeniero nuclear de la US Navy) se puso como loco. Y mandó a romper viejos contratos de aprovisionamiento de enriquecido a la Argentina, que los necesitaba para sus reactores RA-1, RA-2, RA-3, RA-6 y los de Perú.
El Jimmy era un capo como reactorista, y lo mostró tomando él solito las decisiones críticas del «meltdown» de la central nuclear de Three Mile Island, y fueron todas correctas. Lo hizo por teléfono, porque entre el operador privado y la NRA no pegaban una. Pero don Carter solía pisarse los propios zapatos en política exterior, y nos sometió a embargo de uranio enriquecido, y lo hizo aquel mismo 1981 en que le aplicó sanciones a la URSS, que había invadido Afganistán, y donde más le dolía a Moscú: la comida.
La más grave fue la de no entregarles trigo estadounidense, asunto capital para los soviéticos. Eran famosamente malos como administradores agrícolas, y les fracasaban las cosechas en la mejor tierra negra y «de pan llevar» no de Europa, sino del mundo: el «chernosol» ucraniano y ruso. Eso hacía que las colas frente a las panaderías soviéticas fueran no sólo largas sino inexplicables, y que el pan se acabara antes de atender a la mitad. Y eso en Moscú: no quieras ver en las ciudades chicas y en Siberia.
Las sanciones de Carter a la Argentina nuclear por atreverse a exportar su tecnología en la región aquí iban a costar muchas vidas argentas y sudacas, y ni te cuento de nuestro prestigio como exportadores nucleares, que estaba todavía por nacer. Cuando se nos acabara el stock de reservas de uranio enriquecido al 90% del RA-3 de Ezeiza, se paraba ese reactor y se terminaba la producción nacional de radiofármacos para diagnóstico y terapia cardíaca y oncológica. Teníamos autoabastecimiento en radiofármacos y medicina nuclear. Y además exportábamos al resto del Cono Sur. Como dije, muchas vidas y de prestigio, olvídate, chico.
Al Contraalmirante Carlos Castro Madero se le ocurrió una idea ingeniosa. El principal cliente de trigo de la Argentina era la URSS, asunto absolutamente aprobado por gente tan poco comunista como el general Roberto Viola o al Sr. Guillermo Alchouron, presidentes del país y de la Sociedad Rural Argentina, respectivamente. Ni uno ni otro tenía problemas ideológicos con exterminar a obreros, estudiantes, profes, médicos y familias de izquierda, pero de venderle trigo a los ivanes, todo bien: históricamente, pagaban como duques. De modo que la Argentina les dio la casi exclusividad de su principal producción agrícola de entonces, el trigo, en discreto canje por uranio enriquecido para sus reactores.
En el Kremlin se tiraron de palomita sobre la propuesta, no sólo porque acortaba la paciente cola para comprar pan, en general bajo la nieve, o al menos una lluvia aborreciblemente fría. Pero además, vendernos enriquecido era enredarle los piolines diplomáticos a los EEUU. Todavía en la Plaza Roja resuena el eco de las carcajadas del difunto camarada Secretario General Leonid Brezhnev, el Opio de los Pueblos lo tenga en su gloria.
De modo que con un poco de rediseño de núcleos y sistemas termohidráulicos de enfriamiento, aquí readaptamos los reactores argentinos y los peruanos para funcionar con uranio enriquecido al 20%. Al 90%, su combustible original hasta entonces provisto por EEUU, habría estado mejor, pero para esa época ya el Organismo Internacional de Energía Atómica ponía el 20% como límite máximo de enriquecimiento comercial. No por bobera: con 20 kilos de uranio al 90% tenés una bomba atómica tipo cañón, como la de Hiroshima.
Lo que Jimmy Carter no logró fue apagarnos la luz. En aquel momento el AMBA dependía muchísimo de la electricidad producida por Atucha 1, en Lima, Provincia de Buenos Aires, a 160 km. de la entonces Capital Federal. Había cantidad de parque eléctrico a fuel-oil perteneciente a la empresa estatal SEGBA, pero tenían bastante atraso en los mantenimientos.
Además, SEGBA había sido obligada a hacerse cargo de la monumental Central de Costanera de la Ítalo, manejada por una empresa suiza que a fuerza de coimas logró mantener su concesión, cancelada en 1975, hasta 1978. Eso dejó a los suizos con las manos libres para vaciar la empresa, dejar de pagar el fuel-oil a YPF y que las máquinas terminaran de decaer a chatarra, para irse en 1978 tranquilísimos con un vagón de guita que les pagaron José Martínez de Hoz y su Secretario Walter Klein a precio de nuevo.
Haciéndola corta, en el melancólico lote de chatarra que en 1981 iluminaba el AMBA, o Baires y Conurbano, como se la llamaba entonces, la única máquina fiable era Atucha 1, de la entonces intocable CNEA, vaca políticamente sagrada. Era chiquita pero nueva en serio, y no se rompía aunque era un prototipo, y porque se la mantenía con primor.
Y lo más importante de todo, quemaba pastillas de cerámica hechas de dióxido de uranio natural, con el mismo tenor de uranio 235 que tiene en la roca madre de las minas de Los Gigantes, en Córdoba, y de Huemul y Sierra Pintada, en Mendoza. Y se venían más centrales: Embalse, entonces en obra, y luego Atucha II, y luego planes para 6 CANDU más a terminar en 1990. Todas de uranio natural.
De esa rodada de 1981 salimos caminando y con las riendas en la mano. El reactor RP-10 peruano fue el mayor del hemisferio sur hasta 2006, cuando se inauguró el OPAL en Sydney, Australia, obra de INVAP. Que con el prestigio ganado en Perú, luego le vendió reactores multipropósito a Argelia, Egipto, la ut supra mentada Australia, Holanda, Arabia Saudita, y dentro de poco, Uganda.
Por eso, a la Argentina actual un boicot de uranio enriquecido le resbala. No le podés apagar la luz. La estupidez es no haber seguido el plan de 6 CANDU más. La estupidez de yapa, en tiempos del Carlos (Menem), fue haber abandonado la minería de uranio. Y la estupidez cumbre, es haberle permitido también el cierre de la Planta Industrial de Agua Pesada. De ser el mayor fabricante del mundo, pasamos a importador.
Pero de esas imbecilidades nos hemos ocupado la semana pasada, y el artículo está aquí.
Léalo, nadie publica las barbaridades que dice AgendAR. Y son ciertas, venimos investigándolas desde 1985.
GUÍA PARA ROMPER LA UNIDAD PATRÓN
Y de despedida, amigos yanquis: sin tomar partido ni a favor ni en contra de Rusia, este quilombo Uds. se lo compraron.
Por lo cual les sugerimos, en plan avuncular y consejero, que hagan de tripas corazón y le compren algunas CANDU a Canadá. Nunca se accidentaron aquí y tampoco en 6 países más, se construyen fácilmente y de cualquier potencia por modulares, tienen un factor de disponibilidad apabullante, arriba del 90% del año, y no hace falta pararlas para recargarles el combustible. Pueden quemar uranio natural, o cualquier combustible alternativo que les pongas. Son un caño. Bueno, miles de caños.
Y está tan estandarizada la construcción, que entre inicio e inauguración pasan 6 años, porque todos los países del COG y la India han conservado recursos humanos calificados en la cadena de proveedores, de componentes, y sobre todo, de empresas contratistas de obra. No hay que rehacer 3 veces la misma soldadura, hasta que logra pasar una inspección de la NRC, y estar 18 años para terminar una central que debió entregarse andando en 6 años, y a cuatro veces el precio pautado. Es lo que les viene pasando a Uds.
Las CANDU salen como piña. Salvo que anden Uds. intrigando en el medio, chantajeando a los canadienses para que no entreguen los componentes en tiempo y forma, no cumplan ni ebrios ni dormidos con la transferencia de tecnología, subcontraten a ignorantes y hagan todo lo posible porque la obra no se termine jamás. Es lo que hicieron aquí.
Las CANDU siguen siendo las mejores centrales del mundo, pero con el peor proveedor. Embalse la terminamos por la nuestra, después de que la CNEA, harta de incumplimientos, rompió contrato con AECL. Lógicamente, la bola se corrió en todo el mundillo nuclear, y los Canucks no volvieron a exportar una central a su clientela natural, los países de escaso desarrollo industrial.
En fin, ése era el objetivo real de los EEUU.
Dado que Uds. mismos no han logrado exterminar enteramente la maldición CANDU, estos fierros son a prueba de todo incluso en términos geopolíticos. Si me hacen caso, deberán cerrar el State Department, pero Ottawa va a estar encantada. Cómprense algunas CANDU y se le ríen en la cara al tío Vladimir.
Es obvio que antes de que me den bola, se va a congelar el infierno.
Pero también se pueden congelar ustedes, al menos en los estados del Norte, al menos un poco, tal vez el invierno boreal de 2025. Depende de la velocidad de URENCO USA para suplantar el enriquecido ruso que queman 44 de sus 94 centrales. Entre todas, producen el 20% de la potencia eléctrica circulante.
Qué momento. Joe Biden ha logrado superar a Jimmy Carter. Como decía un colega argento mucho más famoso que yo, eso es romper el boludómetro.
Bueno, como también decía mi colega otro colega, pero compatriota de Uds., el entrañable Edward Morrow: «Good night, and good luck».
Daniel E. Arias