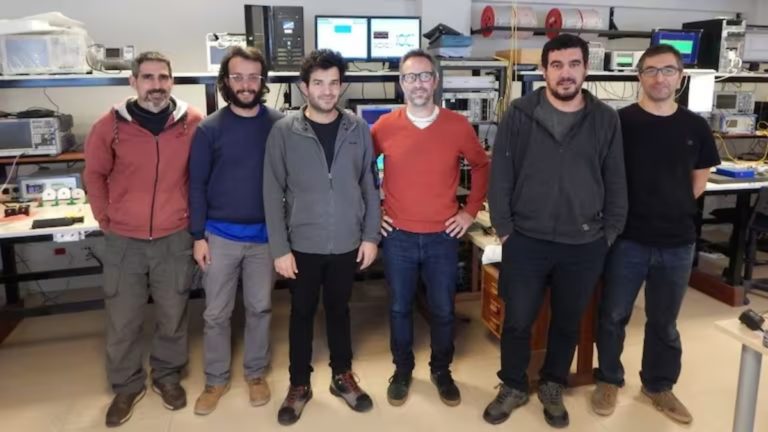Reproducimos, y comentamos, este valioso artítulo de The Atlantic:
«La energía nuclear ocupa un lugar extraño en la psique estadounidense: representa a la vez un sueño de energía sin emisiones y una pesadilla de fusiones catastróficas y residuos radiactivos. El inconveniente más prosaico es que las nuevas centrales son extremadamente caras: El intento más reciente de Estados Unidos de construir una central nuclear, en Georgia, debía terminarse en cuatro años por 14.000 millones de dólares. En cambio, tardó más de 10 años y su precio final fue de 35.000 millones de dólares, unas 10 veces el costo de una central de gas natural con la misma producción energética.
Pero Estados Unidos no puede permitirse el lujo de considerar la energía nuclear como una causa perdida: El Departamento de Energía estima que el país debe triplicar su producción nuclear de aquí a 2050 para cumplir sus objetivos climáticos. A pesar de los recientes avances en energía eólica y solar, es casi seguro que las energías renovables no bastarán por sí solas. Por tanto, no nos queda más remedio que encontrar la manera de volver a construir centrales nucleares de forma asequible.
Hace medio siglo, la energía nuclear parecía destinada a convertirse en la fuente de energía del futuro. Los primeros diseños de reactores comerciales se aprobaron en los años cincuenta y, a finales de los sesenta, Estados Unidos los fabricaba por una fracción de lo que cuestan hoy. En 1970, la Comisión de Energía Atómica predijo que más de 1.000 reactores funcionarían en Estados Unidos en el año 2000.
En la historia popular de la energía atómica en Estados Unidos, el punto de inflexión fue el derretimiento de núcleo de la central de Three Mile Island en 1979. Tras el accidente, los ecologistas presionaron a los reguladores para que impusieran requisitos de seguridad adicionales a las centrales nuevas y existentes. Los defensores de la energía nuclear sostienen que estas normas eran en su mayoría innecesarias. En su opinión, lo único que hicieron fue encarecer y retrasar tanto la construcción de las centrales que las compañías eléctricas volvieron al carbón y al gas. Los activistas y los reguladores reaccionaron de forma exagerada y acabaron con la mejor oportunidad de Estados Unidos para conseguir una energía sin emisiones de carbono.
Esta historia tiene algo de verdad. A menudo se exagera sobremanera el riesgo de seguridad de la energía nuclear. Nadie murió en Three Mile Island, y estudios posteriores demostraron que no tuvo efectos adversos para la salud de la comunidad local. Incluso incluyendo las mortíferas fusiones de Chernóbil y Fukushima, lo más probable es que la energía nuclear sólo haya causado unos pocos cientos de muertes, lo que sitúa su historial de seguridad a la altura de las turbinas eólicas y los paneles solares, que de vez en cuando se incendian o provocan caídas de los trabajadores. (Sin embargo, las zonas cercanas a los lugares de las catástrofes de Chernóbil y Fukushima han quedado inhabitables durante décadas debido a los peligros potenciales de la radiación). Los residuos nucleares pueden ser nocivos si se manipulan mal, pero no son difíciles de almacenar de forma segura. Por otro lado, se calcula que la contaminación atmosférica provocada por los combustibles fósiles mata entre 5 y 9 millones de personas al año.
Sin embargo, la afirmación de que la excesiva regulación arruinó por sí sola la industria nuclear estadounidense no se sostiene. El costo de construcción de nuevas centrales nucleares ya estaba aumentando antes de Three Mile Island. Varios expertos en energía nuclear me dijeron que uno de los principales factores de ese aumento de los costes era la falta de normas industriales. Según Jessica Lovering, directora ejecutiva de Good Energy Collective y coautora de un estudio muy citado sobre el costo de la energía nuclear, en los años 60 y 70 las empresas intentaban construir reactores más grandes y ambiciosos para cada nuevo proyecto, en lugar de ceñirse a un único modelo. (Lovering fue responsable de política nuclear del Breakthrough Institute, un grupo de reflexión que suele advertir contra la regulación excesiva). «Es como si Boeing se tomara la molestia de construir un 737 y luego desechara inmediatamente el diseño y volviera a empezar de cero», me dijo. «Esa es la receta para unos costos elevados». Los 94 reactores nucleares que funcionan actualmente en Estados Unidos se basan en más de 50 diseños diferentes. En países como Canadá, Francia y Corea del Sur, en cambio, las empresas públicas se agruparon en torno a un puñado de tipos de reactores y vieron cómo los costos se mantenían estables o disminuían.
Lovering también señaló que la historia de la sobrerregulación omite un hecho crucial: debido a la desaceleración de la economía, la demanda de electricidad se estancó a principios de la década de 1980, lo que provocó que las empresas de servicios públicos estadounidenses dejaran de construir básicamente todos los recursos de generación de electricidad, no solo centrales nucleares. Cuando Estados Unidos intentó construirlas de nuevo, en 2013, la industria nuclear estadounidense prácticamente se había marchitado. «En la década de 1970, teníamos todo un ecosistema de trabajadores sindicalizados y contratistas y promotores y empresas de servicios públicos que sabían cómo construir estas cosas», me dijo Josh Freed, que dirige el programa de clima y energía en Third Way, un think tank de centro-izquierda. «Pero cuando dejamos de construir, ese ecosistema desapareció». Esto se hizo evidente durante el desastroso proyecto Vogtle, en Georgia, el que acabó costando 35.000 millones de dólares. Hubo que introducir costosos cambios en el diseño del reactor a mitad de la construcción. Las piezas llegaron tarde. Los trabajadores cometieron todo tipo de errores de novato. En un caso, una instalación incorrecta de barras de refuerzo provocó un retraso reglamentario de siete meses y medio. Los expertos calculan que, para cuando se terminó, el proyecto era entre cuatro y seis veces más caro por unidad de energía producida que las centrales construidas a principios de los años setenta.
Dada la inviabilidad de la energía nuclear, algunos ecologistas sostienen que deberíamos centrarnos en la eólica y la solar. Estas tecnologías no pueden alimentar hoy toda la red, porque el sol no siempre brilla y el viento no siempre sopla. Sin embargo, con suficientes avances en la tecnología de almacenamiento de baterías, en teoría podrían suministrar energía 24 horas al día, 7 días a la semana, a un precio muy inferior al de la construcción de centrales nucleares. «A estas alturas, la industria nuclear lleva décadas prometiendo energía limpia y barata», me dijo David Schlissel, director del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero. «¿Por qué malgastar nuestro dinero en falsas esperanzas cuando podríamos destinarlo a tecnologías que tienen posibilidades reales de funcionar?».
Puede que tenga razón sobre la tecnología. Pero que un día sea técnicamente factible alimentar toda la red con energías renovables no significa que lo sea políticamente. La razón es que la energía eólica y la solar requieren mucho terreno. Según el estudio «Net-Zero America» de la Universidad de Princeton, alcanzar las emisiones netas cero sólo con energías renovables implicaría colocar paneles solares en un terreno equivalente a la superficie de Virginia e instalar parques eólicos en una superficie equivalente a Arkansas, Iowa, Kansas, Misuri, Nebraska y Oklahoma juntos. Cuanto más terreno se necesita, más se choca con la picadora de carne del NIMBYismo estadounidense. Los esfuerzos por construir energías renovables ya se están viendo empantanados por la oposición local, los costosos pleitos y los retrasos en la concesión de permisos. Estos problemas se intensificarán a medida que desaparezcan los emplazamientos más fáciles.
Las líneas de transmisión, necesarias para transportar la energía renovable desde donde se genera hasta donde se utiliza, pueden suponer un reto aún mayor. Algunas líneas han tardado casi dos décadas en recibir todas las autorizaciones necesarias. «Existe la posibilidad de que de repente nos pongamos las pilas y superemos las muchas, muchas limitaciones que dificultan el despliegue de las energías renovables», me dijo Jesse Jenkins, que dirige el Laboratorio de Investigación y Optimización de Sistemas Energéticos Cero Carbono de Princeton. «Pero no estoy dispuesto a apostar el destino del planeta a que eso ocurra».
El argumento a favor de la energía nuclear no tiene tanto que ver con las posibilidades tecnológicas como con las realidades políticas. La energía nuclear puede generar la misma cantidad de energía utilizando 1/30 de la superficie que la solar y aproximadamente 1/200 de la eólica. Los reactores pueden construirse en cualquier lugar, no sólo en zonas con mucho viento y sol naturales, lo que elimina la necesidad de enormes líneas de transmisión y facilita la selección de emplazamientos sin tanta oposición local. Además, las centrales nucleares generan, con diferencia, el mayor número de puestos de trabajo bien remunerados de todas las fuentes de energía. (De media, emplean seis veces más trabajadores que un proyecto eólico o solar equivalente y pagan a esos trabajadores un 50% más). Esto explica por qué cuatro ciudades de Wyoming se han disputado recientemente el derecho a albergar un proyecto nuclear. La energía nuclear es también la única fuente de energía con un abrumador apoyo bipartidista en Washington, lo que hace más probable que el Congreso aborde futuros cuellos de botella y obstáculos a medida que surjan.
En cuanto a cómo hacer que la economía funcione, hay dos escuelas de pensamiento. Una sostiene que si Estados Unidos olvidó cómo construir centrales nucleares porque dejamos de hacerlo, sólo tenemos que volver a empezar. Elegir un diseño, construir muchas centrales y, con el tiempo, mejoraremos. Corea del Sur, por ejemplo, redujo a la mitad el costo de construcción de centrales nucleares entre 1971 y 2008. En este caso, el proyecto Vogtle tiene su lado positivo: La construcción del segundo de los dos reactores de la central fue un 30% más barata que la del primero, porque los trabajadores y los gestores del proyecto aprendieron de sus errores la primera vez. «Considero que Vogtle fue un éxito», me dijo Mike Goff, subsecretario en funciones de la Oficina de Energía Nuclear del Departamento de Energía. «Aprendimos todo tipo de duras lecciones. Ahora sólo tenemos que aplicarlas a futuros proyectos».
La segunda escuela de pensamiento es que hemos estado construyendo reactores nucleares de forma equivocada todo el tiempo. Esta corriente señala que, en el último medio siglo, prácticamente todos los grandes proyectos de infraestructura -autopistas, rascacielos, subtes- se han encarecido, mientras que los productos manufacturados -televisores, paneles solares, baterías de vehículos eléctricos- se han abaratado. Bajar los costos resulta mucho más fácil cuando un producto se fabrica en serie en una cadena de montaje que cuando hay que construirlo desde cero en el mundo real cada vez. Por eso docenas de empresas se apresuran ahora a construir reactores nucleares que son, en una frase que escuché de múltiples fuentes, «más como aviones y menos como aeropuertos». Algunos son simplemente versiones más pequeñas de los reactores que Estados Unidos solía construir; otros son diseños totalmente nuevos que tienen menos probabilidades de derretimiento de núcleo, y por tanto, no requieren equipos tan grandes y caros para funcionar con seguridad. Lo que les une es la creencia de que el secreto para abaratar la energía nuclear es hacerla más pequeña, menos complicada y más fácil de producir en masa.
Ambas vías siguen sin estar probadas, por lo que el gobierno de Biden está apostando por cada una de ellas. La Ley de Reducción de la Inflación, el proyecto de ley del presidente sobre el clima, incluía generosos créditos fiscales que podrían reducir el costo de un proyecto nuclear entre un 30% y un 50%, y la Ley Bipartidista de Infraestructura incluía 2.500 millones de dólares para financiar la construcción de dos nuevos reactores con diseños originales. El Departamento de Energía, por su parte, está estudiando distintas opciones para el almacenamiento permanente de residuos nucleares, invirtiendo en la creación de una cadena nacional de suministro de uranio y ayudando a las empresas en el proceso de aprobación de los diseños de los reactores.
No hay garantías de que Estados Unidos vuelva a aprender el arte de construir energía nuclear de forma eficiente. Apostar por el futuro de la energía atómica exige un acto de fe. Pero puede que Estados Unidos tenga que dar ese salto, porque la alternativa es mucho peor. «Tenemos que tener éxito», me dijo Mike Goff. «El fracaso no es una opción».
Comentario de AgendAR:
Mientras los autodenominados americanos, inventores casi indiscutidos de la electricidad nuclear, pelean con sus propios demonios, AgendAR subraya por qué apoya no uno sino dos proyectos nucleoeléctricos argentinos:
1) LAS CENTRALES TIPO CANDU, como la cordobesa de Embalse, porque forman parte del único ecosistema tecnológico del mundo de centrales modulares. Que a sus propios creadores no se les haya ocurrido llamarlas «modulares» no significa que no lo sean. Las CANDU son canadienses, existen desde 1962 en 7 países. También fueron exitosa (e ilegalmente) copiadas por la India, y todas ellas, las CANDU «de marca» y las supuestamente truchas de la India, se construyen todas con iguales componentes, sin importar si la planta es de 220 MW o de 1000 MW.
En 62 años 44 centrales canadienses y 22 indias no han producido jamás un accidente notable. Todas ellas vuelven a sus dueños independientes de la maffia internacional del enriquecimiento de uranio. EEUU, fundador de dicha maffia, no logra que le dé descuentos honoríficos: en 2023 pagó U$ 900 millones a Rusia (¿y el boicot?) por una cuarta parte del uranio enriquecido que mantiene en funcionamiento sus 94 centrales nucleares remanentes. Estas, a su vez, generan el 20% de la electricidad estadounidense. La oferta mundial (Alemania, Reino Unido, Holanda, Francia) es inelástica por falta de nuevas plantas de enriquecimiento.
Sí, efectivamente, como Ud. sospecha el State Department está un poco aterrado con la situación.
2) RE-BANCAMOS EL CAREM, aunque necesite de uranio enriquecido. Lo apoyamos desde que existe el proyecto (1984) porque es la única planta modular, compacta y con seguridad mayormente pasiva, de propiedad intelectual enteramente argentina, ergo exportable.
Lo de tener las patentes es importante. Podríamos construir decenas de CANDU nacionales en territorio argento -en realidad, deberíamos hacerlo- sin oblar un mango a Canadá: la transferencia de tecnología ya se pagó de sobra en los ’70 y ’80’. Lo que no podremos hacer es exportarlo, porque al comprar la tecnología firmamos las condiciones restrictivas habituales. De modo que el CAREM para AgendAR es un proyecto de exportación, que jamás nos dará un dólar si no construimos un proyecto de escala comercial con al menos un módulo de entre 100 y 125 MW de potencia instalada, y mostramos al mundo que funciona bien.
Por ahora el CAREM es un prototipo de sólo 32 MW con un grado importante de avance de obra, pero a lo largo de nuestra pedregosa historia desde 2004 fue detenido demasiadas veces por sabotaje político interno. Con la Linglong china, terminada pero no operativa, el CAREM es una de las únicas dos centrales compactas, modulares, materiales y tangibles. Hay más de 100 proyectos parecidos en el mundo, algunas muy divergentes, y al menos 30 inspirados o desfachatadamente copiados del CAREM. Pero son todos proyectos, power-points, márketing y otras masturbaciones financieras. Tal vez el Linglong y el CAREM sean conceptualmente inferiores, PERO EXISTEN.
Hay también pequeñas centrales nucleoeléctricas tipo PWR, como las dos que lleva a bordo la chata flotante Akademik Lomonosov, amarrada en el puerto siberiano de Pevek. Son las más boreales del planeta. Pero no son nada modulares. Al igual de centenares de motores de submarinos y portaaviones nucleares, son versiones enanas de las centrales PWR de uranio enriquecido moderadas y refrigeradas por agua, el tipo de máquina nucleoeléctrica más común en el mundo. Son más de lo mismo pero más caro, salvo que se produzcan de a miles. Creemos que el CAREM es más sensato porque elimina componentes caros como las bombas de primario, y se refrigera solo, por convección, sin necesidad de electricidad de red o de back-up.
¿Y por qué AgendAR, en nuestra extrema pobreza de endeudados seriales, quiere AMBOS proyectos y no uno solo?
Porque un CANDU criollo como Embalse, en Córdoba, podemos mejorarlo, acriollarlo y clonarlo cuanto querramos, y ojalá lo hagamos. Pero sólo un proyecto de exportación como el CAREM nos permitiría construir algo que, como los EEUU, tuvimos y perdimos: un ecosistema industrial nuclear exportador, que traiga divisas a casa.
Lo que nos interesa es ese ecosistema, por su capacidad de generar tecnología propia, industria de punta y cantidad de empleo calificado: electricidad barata y salarios caros. Pero eso no podría lograrse jamás dentro de las restricciones de nuestro mercado interno. Tener ese ecosistema que los EEUU estúpidamente perdieron vendría con el reaseguro de que existen más de 30 países que son clientes potenciales del CAREM, y que podríamos venderles sin darle la propiedad intelectual del proyecto a ningún otro país, o a alguna multinacional que se lleve el proyecto, y si pintan socios, poder fijar condiciones justas.
Hoy formamos parte efectiva del ecosistema tecnológico CANDU. No podemos vender centrales enteras, pero estamos empezando a vender componentes a China, Rumania, Corea y próximamente, tal vez Canadá. Ése podría ser el primer escalón de una larga escalera. El paso siguiente sería acopiar componentes, modernizar la ingeniería básica y, en el momento políticamente oportuno, hacer una o dos centrales propias. Con la premisa legal, que hoy no existe, de poder invertir las ganancias de la venta de electricidad en terminar y testear el CAREM prototipo de 32 MW, y lanzar la ingeniería de al menos un módulo del CAREM comercial de 100 o 120 MW, y de ahí al bloque entero de 4 módulos.
Cuando escucho a amigos con mucha trayectoria nuclear profesional que me dicen que hay que elegir una central u otra, porque no nos da el cuero para los dos, les pido que traten de aplaudir con una sola mano. O de destapar una Coca Cola, o de cambiar un neumático pinchado. Hasta les dejo elegir si derecha o izquierda, pero una sola.
Después de todo, salvo aplaudir, nada de ello es conceptualmente imposible. El prestidigitador René Lavand nos enseñó que se puede ser manco y mago.
Otro con una sola mano y más olvidado fue prócer, con avenida y todo: «el Manco» José María Paz fue el mejor estratega militar de la historia argentina, el único que entendió la artillería como arma, y quizás uno de los mejores escritores de nuestra historia.
Paz no renunció juiciosamente a su brazo derecho porque sus acreedores le vendieron la idea de que era demasiado pobre para tener dos. Se lo destrozaron a tiros los españoles en 1815, en la batalla de Venta y Media, cuando era teniente coronel del Ejército del Norte bajo órdenes de Manuel Belgrano.
Paz luchaba contra los colonialistas. No era un colonizado mental.
Para dejar de ser esa desdichada colonia tecnológica e industrial en que hemos devenido, probablemente nos venga mejor tener dos manos. Se llaman CAREM y CANDU.
Daniel E. Arias