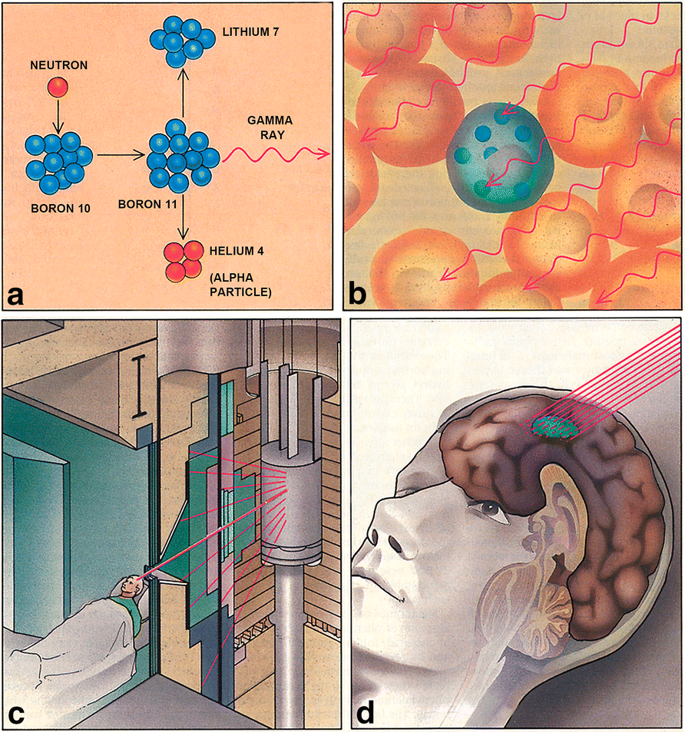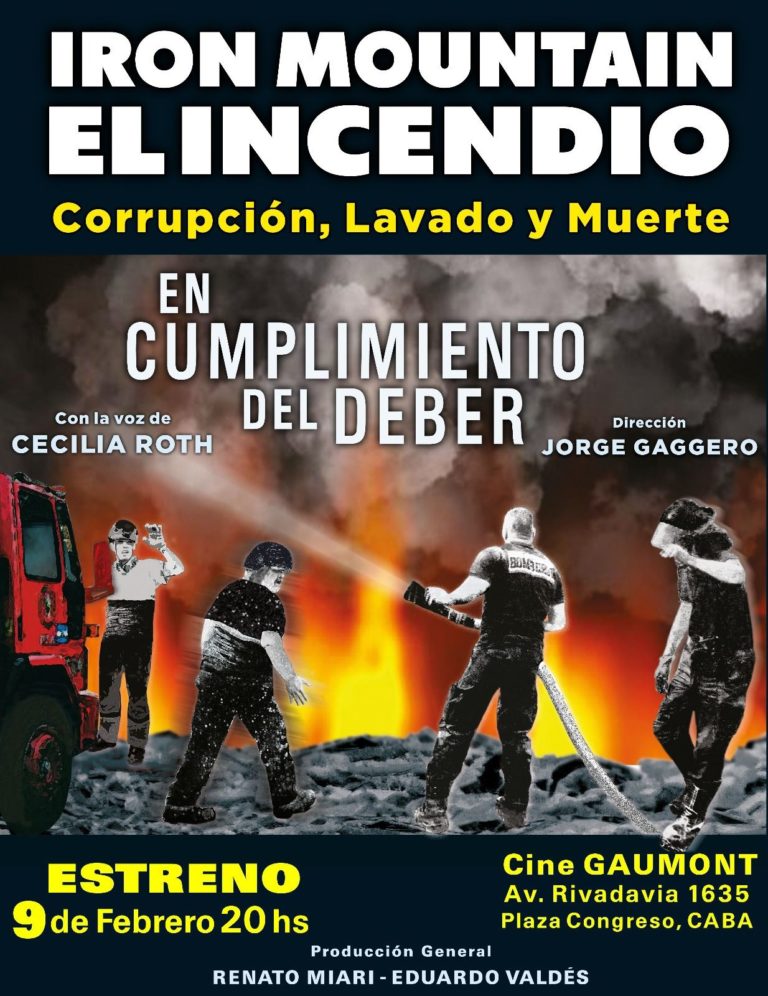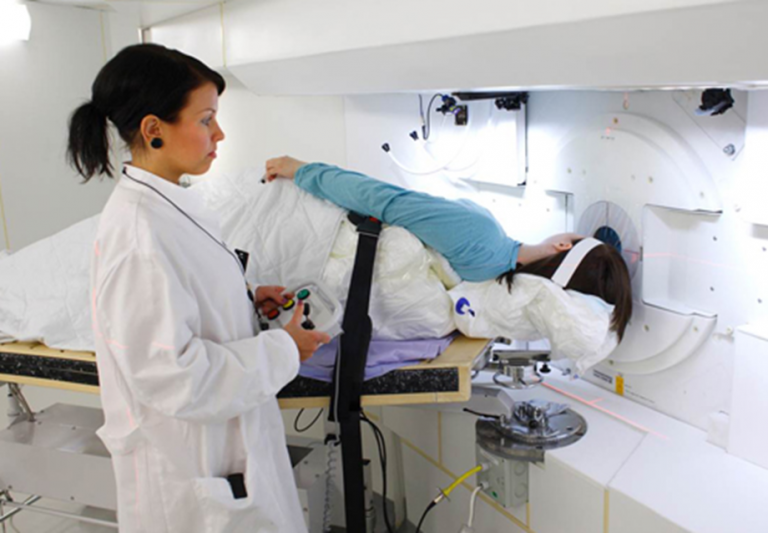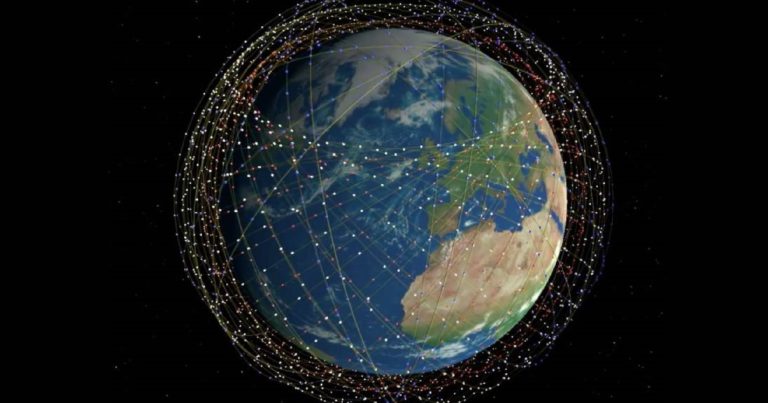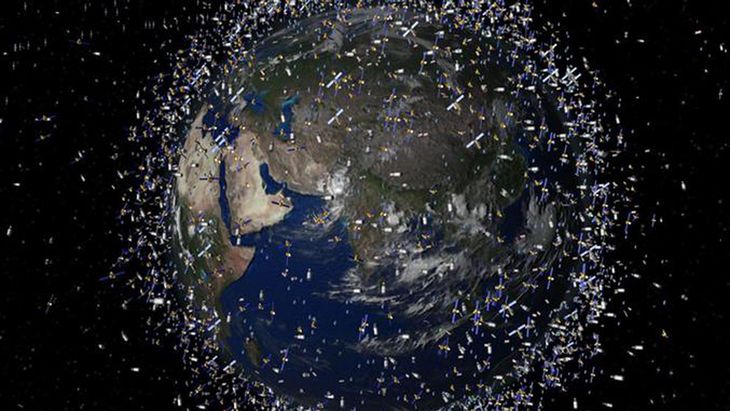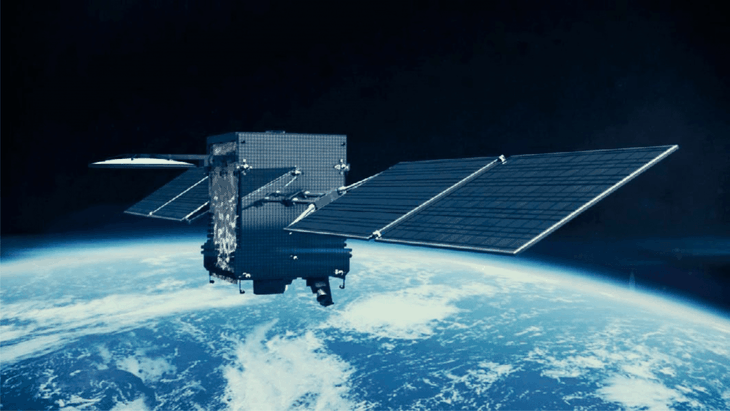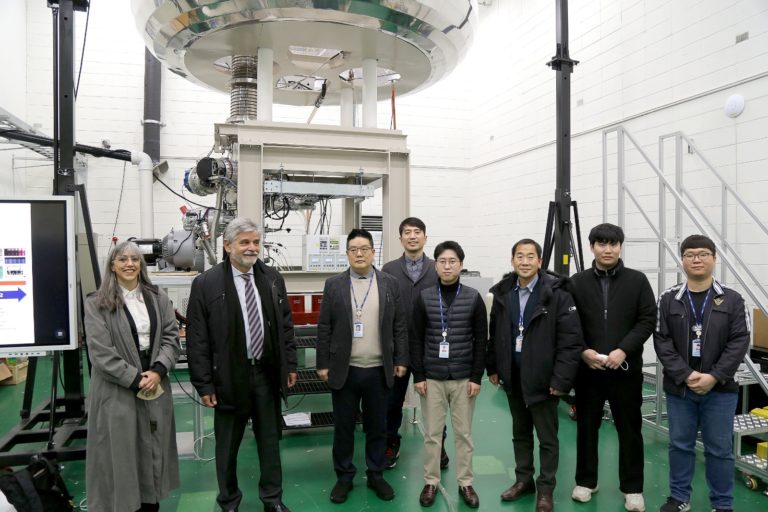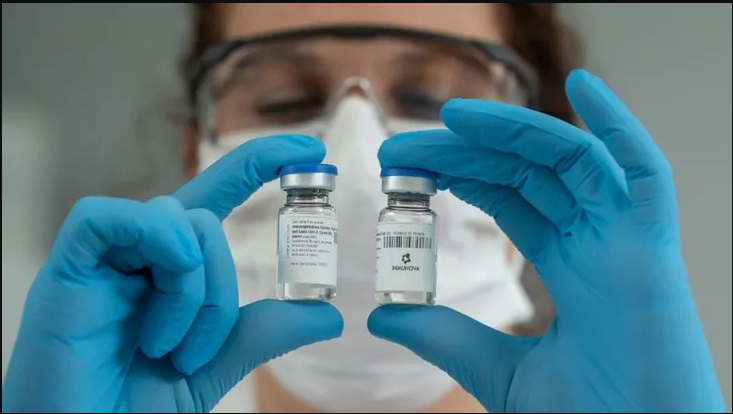«Sin un cambio rotundo en los modos de producción, no se puede pensar en un mundo sin la bacteria salmonella»
Hoy los mercados de Argentina estan en Africa y Asia, mas que en Occidente
¿Desde dónde entran los dólares a Argentina? 8 de cada 10 dólares del comercio ingresan desde Países No Occidentales. Los 7 principales superávits de 2022 están en la región, Asia y África. Una tendencia que se afirma. Nueva era. pic.twitter.com/93LjwAvR2R
— Bernabé Malacalza (@bernabemmm) February 7, 2023
La opinión pública alemana, ahora a favor de la energía nuclear. Pero tarde…
Durante décadas, Alemania tuvo una relación de amor-odio con la energía nuclear. Hoy sigue con 3 centrales atómicas que producen el 6% de la electricidad del país, muy lejos de la década de 1990, cuando 19 centrales nucleares, mayormente construidas en los ’80, producían alrededor de un tercio de la electricidad del país.
Nadie hace entrar en la cuenta las 11 centrales soviéticas VVER, dos de ellas casi nuevas, que fueron cerradas por demasiado comunistas pero no por inseguras, y eso tras la desaparición de la RDA, Alemania Oriental para los que no la conocieron.Si a comienzos de los ’80 los alemanes (occidentales) se hubieran quedado de pronto sin gas ruso barato, para garantizarse potencia de base, disponible 24×7, no intermitente, no impredecible, ergo no renovable, habrían construido más centrales atómicas, punto.
Eran caras, pero en el balance de pagos, ni un «deutsche mark» habría salido del país: tenían una única marca, KWU-SIEMENS, máquinas buenas por disponibilidad y seguridad, y detrás algunos miles de empresas proveedoras locales. Los Verdes, como partido, todavía eran una banda aspiracional periférica descontenta con la OTAN. El poder les quedaba lejos.
El descalabro energético actual se remonta a 1998, cuando una nueva coalición de gobierno de Los Verdes y los socialdemócratas exigió cuadradamente el fin de la energía nuclear, objetivo fundacional de los Verdes. ¿Cuándo y cómo habían crecido de semejante modo?
Este partido había ganado raíces en los ’70 porque eran los únicos pacifistas. Hoy eso está más difunto que los faraones, Los Verdes quieren mandar tanques Leopard a Ucrania, pero trataré de ser cronológico.
Los ’70 fueron un período de gran despliegue de armas nucleares de EEUU sobre territorio alemán occidental. Cualquiera que viviera en cercanías de las 240 instalaciones militares yanquis en la RFA (República Federal) se sabía parado al lado de un blanco potencial de misiles nucleares soviéticos. Moscú, sin saberlo, los ayudaba.
En la visión moralizante y libre de ciencia del ecologismo más silvestre, lo nuclear era diabólico, no importa si en forma de bomba o de central de potencia. En ese brete, Los Verdes ganaron no pocos votos en municipios y länders, estados regionales.
Pero lo que condenó a Los Verdes a un éxito nacional inesperado para ellos mismos fue la catástrofe de la central soviética de Chernobyl. Moscú los seguía ayudando, sin proponérselo.
En el pánico europeo posterior, SIEMENS renunció de movida a armar una campaña educativa sobre la población, aunque tenían la plata, el prestigio y las razones. Y es que todas las centrales alemanas tipo PWR -incluídas las orientales- eran promedio 100 veces más caras en dólares por megavatio instalado que las 4 RBMK del complejo de Chernobyl, en una proporción de U$ 200 por kW instalado en las RBMK contra U$ 2000 en el caso de las PWR. Y la mitad de ese costo adicional en Alemania -en las dos Alemanias- estaba invertido en sistemas de seguridad pasivos resueltamente ausentes del diseño RBMK.
El RBMK fue una planta muy de crisis económica. Era de funcionamiento inherentemente inestable, muy reactiva, moderada con grafito (incendiable) y destripada de todo sistema de seguridad pasivo, como ser un recipiente de presión o al menos un edificio de contención robusto.
El Dr. Raúl Boix Amat, fallecido en 2002, supo dirigir la División Nuclear de Techint (sí, créame, tuvo una), y decía esto: que el RBMK era una consecuencia directa del pacto entre EEUU y Arabia Saudita a fines de los ’70 para deprimir el precio del petróleo, y reventar así la principal fuente soviética de divisas por exportación. Que siempre había sido y seguía siendo el petróleo, aunque ya pintaba el gas.
Mis apuntes, ya amarillentos, de aquella entrevista dicen: «Los rusos cada vez necesitaban exportar más petróleo para ganar lo mismo, e incluso bastante menos, y ya no les alcanzaba la producción de crudo para consumo propio. El RBMK era un reactor militar plutonígeno chico, destinado a producir armas atómicas, fuera de todo control civil y típicamente barato e inseguro. Lo rediseñaron a 1000 MW, lo licenciaron en uso civil por desesperación, para dar electricidad y vapor, y evitar apagones y frío, y construyeron 26. Habrían preferido sus centrales VVER, pero no les daban las cuentas. Y lo barato les salió carísimo».
Por ende el RBMK es incomparablemente peor que la línea de centrales soviéticas típica anterior, la VVER, máquinas en general bien hechas y compradas por 10 países (China, la República Checa, Finlandia, Alemania Oriental, Hugría, Eslovaquia, Bulgaria, la India, Irán y Ucrania). Durante décadas, esas VVER generaron bastante electricidad, pero no titulares.
En cambio las RBMK, incluso en los países extra-soviéticos pero ubicados tras «la Cortina de Hierro», no las quiso nadie. Ucrania se clavó con 4, pero entonces era parte de la URSS, tocaba obedecer y joderse.
Sin embargo, lejos de discutir públicamente estas cosas con Los Verdes, algo quizá tan redituable como argumentar si existe el infierno con los mullahs iraníes, SIEMENS le vendió su división nuclear KWU a la francesa AREVA. En cambio se dedicó a otras cosas que daban mucha plata y cero titulares, como turbinas eólicas.
Por eso las últimas centrales nucleares que se construyeron en Alemania datan de 2002, y luego la política armó un cronograma de cierre progresivo. Menos principistas que sus socios Verdes y con casi un siglo de política real encima, los socialdemócratas estiraron ese cierre todo lo que pudieron.
Para no perder tanto capital hundido, trataron de que cada cierre coincidiera con el fin de la primera vida útil planificada de aquellas centrales SIEMENS: anda por los 30 años de operación continua, que -con los cierres planificados y no planificados- suman unos 32 años de calendario. En suma, adoptaron aquel lema romano: «Festina lente» (apurate despacio).
Y es que la agenda socialdemócrata era antinuclear sólo por contagio: el rol fundamental de ese partido ha sido que su base obrera original tuviera ingresos, derechos educativos y de salud típicos de la clase media. Y respecto de cerrar centrales atómicas, a sentarse en un banquito y esperar que se les agote la licencia original. Nadie que no esté seriamente loco apaga a toque de botón el 33% de la electricidad de su país. Ya esas máquinas se irían muriendo solitas de vejez. Pero además, en treinta años, pueden suceder muchas cosas.

Y sucedieron. En 2010, la llegada al poder de una coalición del Partido Democrático Libre (liberal de derecha) y los conservadores democristianos prorrogó hasta 14 años el uso de la energía nuclear en Alemania. En el fondo, la derecha (y la industria), viendo ganar tracción al activismo contra el cambio climático, apostaban a ir recuperando las capacidades domésticas y de exportación de ingeniería nuclear de la SIEMENS… pero despacito y por las piedras, como dicen en Uruguay.
Los tipos en el fondo preferían esperar a que los Verdes, aliados incómodos por fundamentalistas, se terminaran de evaporar solos. Esa fue, según cuenta el Dr. Abel González, un ingeniero nuclear argentino, la política no muy disimulada de la canciller Angela «Mutti» Merkel, democristiana y fundamentalmente y ante todo, «doctor rerum naturalium» de la Universidad de Leipzig. Una doctora en física no es muy propensa a comprar buzones como la «Energiewende», la nueva doctrina oficial energética de Alemania.
González trató bastante a Merkel. Básicamente, porque fue el primer especialista de radioprotección del UNSCEAR a quien los soviéticos le dieron acceso a Chernobyl en 1986, al toque del accidente. La entidad mentada es el Comité Internacional de las Naciones Unidas en Efectos de Radiaciones Ionizantes, donde la Argentina siempre pisó fuerte. Y los soviéticos prefirieron a González no sólo por «expertise» sino justamente por venir de Argentina, país con el que no tenían pica y al que le compraban casi toda la cosecha de trigo.
Merkel -dice González- sabía perfectamente que gigantes energívoros como la industria metalmecánica y química alemanas no se mantienen con fuentes intermitentes, aunque el grueso de la población crea inexplicablemente que es así, y lo repita como dogma. Y como física, Merkel veía la mala evolución de los asuntos climáticos, y el ocaso consiguiente del carbono fósil: a la larga, sabía, sería abandonado no por escasez sino por mejores cosas, del mismo modo en que la Edad de Piedra no se terminó por falta de piedras.
En ese sentido, la Mutti aventajaba por varias cabezas a sus compañeros de bancada. Para ellos, todo lo que asegurara potencia de base barata, fuera gas ruso, carbón de Silesia o uranio, daba lo mismo, dado que los dramas del calentamiento global, para la industria alemana, eran puras huevadas de Los Verdes. Es curioso, porque el calentamiento global ha sido la única parte del discurso histórico de Los Verdes en que alguna vez dijeron verdades científicas. La Merkel sabía eso, y en contraste con su propio partido podía ser muy conservadora, pero no idiota.
Poco le duró el amor atómico aunque platónico a la «doctor rerum naturalium», sin embargo. Por conveniencia propia, prefirió un romance real con un viejo negro poderoso: el carbón.
En 2011 el accidente simultáneo de 4 centrales nucleares en Fukushima, (mucho más espectacular que el de Chernobyl porque fue televisado en tiempo real), forzó a los democristianos y a la derecha a abjurar nuevamente del átomo y a volverse clientes del carbón propio, del polaco, del ucraniano, y sobre todo, del gas natural ruso, que venían comprando por caño desde los ’80. En este período, Alemania amplió frenéticamente su potencia instalada eólica y fotovoltaica. De la que no vive en absoluto, pero cree que sí.
Sabedora de que el primer deber de todo político es sobrevivir, la Mutti («mamita», en alemán) no se puso a discutirle cosas incómodas a los niños del arco político alemán. Como que el accidente nuclear de Fukushima no mató a nadie, pero el tsunami que lo ocasionó sí, por impacto, aplastamiento y ahogamiento, y suman 15899 muertos, 2556 desaparecidos y unos 6152 heridos. Y ninguno de ellos es un damnificado nuclear.
Tampoco se puso a argumentar que la ingeniería General Electric MK1 que compró TEPCO, la «utility» eléctrica de Tokyo, es la contrapartida finolis y yanqui del RBMK ruso en desinversión en sistemas de seguridad pasivos y activos. O que las centrales alemanas son mucho mejores.
O que las autoridades regulatorias japonesas estaban explícitamente vendidas a TEPCO. Con que esta firma eléctrica privada instalara el complejo de centrales 20 metros más arriba de la barranca, y no al pie, no habría existido accidente nuclear en absoluto porque no se habría inundado la planta. La agencia regulatoria japonesa dejó construir a los muchachos de TEPCO casi a pie de barranca para que ahorraran electricidad, al no tener que bombear agua de mar contra gravedad hasta el coronamiento de la barranca. En centrales costeras, el agua de mar se usa para enfriar y condensar el vapor de las turbinas.
Mutti Merkel todo eso lo sabía, pero también sabía no dejarse volear las patas por los muchos brontosaurios aspirantes a reemplazarla en su partido, gentes a quienes estas disquisiciones le interesan un comino habiendo carbón barato a mano. Alemania entonces hizo, con Merkel a la cabeza y los brontosaurios como numerales, otro giro perfectamente coordinado hacia el carbono fósil, y volvió al plan original de Los Verdes: energía nuclear cero en 2022. Y a darle lecciones de moral energética al mundo. Vamos Energiewende todavía. Cuando Abel González, que en sus tiempos argentinos supo dirigir la construcción inicial de Atucha II, me cuenta estas cosas de Merkel, con quien tenía algunos acuerdos básicos, se pega de cabezazos contra la pared.Es Moscú y no Berlín, finalmente, quien para mal o para bien, vuelve a determinar cómo sigue el derrotero energético de Alemania. País que -dicho sea de paso- se pasó toda su época de gran cierre de plantas SIEMENS comprando electricidad francesa, 71% nuclear, pero el átomo en ojo ajeno no molesta tanto. Desde 2022 la guerra entre Rusia y Ucrania hace replantearse la seguridad energética no sólo a Alemania sino a toda la UE.
Pobre en recursos energéticos de base, la eurozona habría entrado en una recesión brutal sin el gas ruso que sigue comprando, aunque sea a través de terceros, como Turquía por caño y de la India por buque metanero, y aunque no lo confiese. La voladura por parte de la US Navy de los dos ductos Nordstream, tendidos por los fondos del Mar Báltico desde el puerto ruso de Viborg hasta el alemán de Greifswald, obliga a Alemania comprar GNL yanqui, pero no alcanza.
EEUU es un marido fajador y poco proveedor: con esto del gas, Alemania le mete los cuernos toda vez que puede. Pero sale caro, y el costo económico para las industrias tradicionales pesadas y más electrointensivas de Alemania en 2023 viene siendo de terror: éstas ya perdieron el 20% de su facturación y contando, dice Lorenzo Ramírez, periodista económico español.
A todo esto y como sigue y sigue faltando gas, tanto carbón empieza a salir caro también en términos políticos. Cuando el ministro alemán de Economía y Clima, Robert Habeck, de Los Verdes, le mandó la policía encima a la pequeña ciudad de Lützerath, defendía Garzweiler II, un yacimiento superficial explotado a cielo abierto, y que pedía desalojo y demolición de ese villorrio. La propietaria del yacimiento es la minera RWE, que volvió a explotar las minas cerradas de la vieja cuenca carbonífera renana. Necesita ampliar operaciones, y si hay ciudades a su paso, que se corran o que se jodan.
Algunos residentes de Lützerath se quedaron a defender sus casas un año entero en las barricadas, y en ocasiones pararon las topadoras con cócteles Molotov. En Silesia y Renania hubo centenares de Lützerath previos a Lützerath y no pocos cráneos rubios abollados a palos policiales, pero en esta última ocasión estuvo la Deutsche Welle con movileros todo el año. Si la TV estatal alemana decide que es tiempo de dejar que Habeck y su partido color verde carbón se incineren solos ante las cámaras, es que algo está cambiando en Alemania. Pulgar para abajo, Herr Habeck.
Hubo otras advertencias severas de cambio. Como parte del frío y nebuloso Norte de Europa Occidental, Alemania parecía relativamente a salvo de los extremos climáticos brutales del calentamiento global. Pero en 2021, tras lluvias como no las había visto ningún tatarabuelo, el montañés aunque sosegado río Ahr se repletó de golpe, y al paso descendente de la onda de inundación fue demoliendo las poblaciones ribereñas de Bad Münstereifel, Rheinbach, Euskirchen y siguen las firmas.
El agua se llevó puestos autos, árboles, puentes y casas enteras. Casas medioevales de piedra, sólidas como búnkeres, con siglos en su sitio y libres de miedo al agua, al demonio, demolidas. Puentes diseñados por meticulosos ingenieros y aprobados por municipios que no te dejan construir ni una cucha de perro en un cauce de inundación, arrancados de sus asientos. Porque el Ahr el 14 y 15 de junio de 2021 bajó totalmente loco, y excedió en centenares de metros su cauce de inundación.
Según la Deutsche Welle, «La gente se refugió en los tejados de sus casas, donde muchos tuvieron que aguantar toda la noche hasta la llegada del helicóptero de rescate. Pero para algunos, no hubo salvación. Fueron arrastrados por la corriente o sorprendidos en sótanos o garajes subterráneos por la repentina subida del agua. Más de 184 personas murieron y miles de residentes perdieron todas sus pertenencias». Si uno suma a los vecinos belgas, cauce abajo, los muertos del Ahr en 2021 llegan a 220.
En Chernobyl murieron 51 personas, mayormente bomberos y remediadores, por enfermedad aguda de radiación. En Fukushima, los ecologistas declaran un trabajador nuclear encargado de medir radiaciones ambientes en las operaciones de limpieza del complejo de centrales, que no han terminado. Cuatro años tras el desastre, y de cáncer de pulmón, muy atípico en accidentes nucleares. Pero el hombre fue, como muchos japoneses, un fumador de toda la vida. Según la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Tokio, hay 6 casos de cánceres y leucemias más típicos de exposición a radiaciones entre esos trabajadores. Pero por las cuatro centrales destruidas pasaron miles de liquidadores, y sobre ellos a su vez pasó el tiempo. Hoy es muy difícil atribuir sus muertes al trabajo que desempeñaron bajo control radiológico diario, y no al combo de edad, predisposición genética y otros factores ambientales, ese ruido estadístico de fondo. Lo que sí mató gente a lo pavote es la evacuación municipal, que afectó a 30.000 residentes y ya dura 13 años sin justificación radiológica. Esa gente -hablamos de 2202 personas a fecha de hoy- murió de eventos circulatorios ligados a la hipertensión y al stress. Lógico, el 11 de marzo de 2011 perdieron casa y trabajo, todo junto. No los mató la radiación, sino el miedo de las autoridades municipales a ligarse juicios si los dejaban regresar a sus casas, ubicadas en zonas limpias desde hace tiempo de Iodo 131. Porque si un chico regresado al hogar se pega un cáncer de tiroides, que aún sin Iodo radioactivo en el ambiente no son nada infrecuentes entre pibes, andá a decirle a la familia que la causa no fue el desastre de 2011.La guerra de Rusia en Ucrania está obligando a replantearse la seguridad energética no sólo en Alemania, sino en todo el continente. Hasta 2021, Alemania, además de carbón propio y ajeno, vivió de petróleo y gas natural rusos. Lo sigue haciendo con impávido disimulo, y tal vez continuará en ello si puede. Pero el regreso al átomo ya empieza.
«Necesitaremos más energía eléctrica en el futuro. Eso es un hecho. Y un 6% puede ser mucho perder cuando no hay nada nuevo [para sustituirla]. Estaríamos perdiendo un 6% cuando realmente necesitaremos más«, ha declarado el Canciller alemán Olaf Scholz a Deutsche Welle. Quizás Scholz le estaba contestando a su ministro Habeck, el Verde de los palos y el gas pimienta en Lützerath. A comienzos de este año, Habeck dijo que reabrir las plantas atómicas era un riesgo de seguridad inaceptable.
En realidad, es más bien una imposibilidad técnica.
Hoy más o menos el 80% de los alemanes está a favor de prolongar la vida útil de los reactores nucleares propios. Tienen 3 a dejar operativos, Isar 2, Emsland and Neckarwestheim 2, que suman 4200 MWe instalados y por ley deberían haber cerrado a fines de Diciembre de 2022. De los 15 reactores que cerraron hay varios que se no van a poder recuperar, porque iniciaron procesos de desmantelamiento («decomisión», en la jerga).
Pero el problema no es de fierros sino de cerebros. Lo que dice la industria eléctrica privada alemana es que tras tantas décadas de imbecilidad política ya no tienen los recursos humanos para una resucitación cardiopulmonar rápida de sus plantas atómicas.
Tampoco han fabricado el combustible para revivirlas, proceso trabajoso y que requiere de toda una cadena, debidamente licenciada, de abastecimientos, hoy desaparecida. Proveedores, además, cancheros en el uso de materiales especiales como las aleaciones de circonio y las cerámicas de uranio. Ese «know how» desapareció, se dispersó. No se recupera fácil. Tarde para lágrimas.
Según el grupo antinuclear holandés WISE, las centrales nucleares producen 117 gramos de emisiones de CO2 por kilovatio hora (kWh). No llegan a esa cifra ni «a placet», máxime con extensiones de vida que las hacen llegar a 80 años, y no se descartan 100. Cuando se consideran los ciclos de vida totales y de acuerdo a la WNA (World Nuclear Association), el kWh nuclear emite 12 gramos, lo mismo que las turbinas eólicas «off-shore», y la mitad que el promedio mundial de las represas hidroeléctricas. Pero WISE admite que la combustión del carbón favorito de los alemanes, el lignito, produce más de 1.000 gramos de CO2 por kWh.
Los germanos este año venían quemando 100.000 toneladas/mes de lignito antes de la llegada del invierno, y desde que empezó la guerra de Ucrania su precio aumentó un 170%. Ya desde los ’90, volver a respirar hollines de usinas a carbón estaba costando unas 2000 muertes/año en Alemania, víctimas en general de EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, aunque mayormente de enfermedades circulatorias por inflamación crónica del endotelio arterial: hipertensión, accidentes cerebrovasculares, bobazos.
By the way, quemar carbón libera carbono 14 a la atmósfera, un radioisótopo de 5730 años de vida media, que se fija en tejidos humanos y emite radiación beta. Medido en la unidad que se quiera, las centrales de carbón liberan una cantidad de radiación ionizante que las nucleares no pueden porque no queman nada, además de por regulaciones y por diseño. Un ejemplo científico, tecnológico, energético, económico y sanitario, el Energiewende de Alemania. Como decía Sancho Panza: «Con su pan se lo coman». Daniel E. AriasCómo se gestó la venta de tecnología nuclear argentina a Corea del Sur- Parte II
Para acceder a la 1° parte de esta nota publicada en 2019, cliquee aquí
Matar células cancerosas sin que se enteren las sanas: noble propósito. Pero a la hora de la clínica, “la rugosa realidad”, como la llamó el poeta Arthur Rimbaud, es más desprolija que las teorías. Eso sucede al punto de que por ahora nadie logra entender por qué la terapia por captura de neutrones en boro, BNCT da algunos resultados tan espectaculares, y otras veces ninguno, y así seguirán las cosas hasta que haya miles de casos tratados. Se necesitan muchos estudios y una fuente de neutrones barata instalada en un hospital especializado en cáncer.
En 2021, uno de los mayores hospitales radiológicos del mundo, el coreano KIRAMS, tendrá un acelerador argentino con el cual empezar experimentos clínicos de fase 1, 2 y quizás 3. Son los pasos previos al licenciamiento y la fabricación masiva, si los números indican ventajas clínicas y económicas respecto de otras terapias radiantes.
Probablemente, cuando el KIRAMS entre a ese ruedo, aquí el Instituto Municipal de Oncología Ángel Roffo y otros, tal vez en un entorno más favorable al desarrollo tecnológico y a la salud pública, quieran y puedan participar de los ensayos con los coreanos. En una fase 3 conviene que sean multicéntricos: muchos hospitales en varios países.
Y no es que el Roffo no haya tratado antes, sólo que se quemó con leche. En 2003, en alianza con la CNEA, ese hospital inició un experimento de fase 1 con una decena de pacientes con melanoma en el reactor RA-6 del Centro Atómico Bariloche. Cuando publiqué el asunto en La Nación, un radiólogo escéptico me dijo: “Arias, el BNCT es la terapia del futuro… y siempre va a serlo”.
Bueno, tuvo razón en ese caso. Aquel fue un experimento demasiado cauteloso y caro en una Argentina cuya economía empezaba a salir del derrumbe en que la habían puesto repetidas recidivas en el Ministerio de Hacienda del intratable doctor Domingo Cavallo.
El melanoma es a su modo el más agresivo y recidivante de los cánceres de piel. Como no era cuestión de inmunosuprimir o matar a los pacientes con una irradiación de cuerpo entero, en el RA-6 sólo se usó el haz de neutrones en las metástasis en las piernas. Suena cruel, pero en un estudio preclínico se mide más la toxicidad del nuevo tratamiento que su eficacia. Si ésta resulta promisoria, es un regalo, los dioses te sonríen y seguís participando. Es un mundo intercomunicado: alguien pondrá la plata para pagar una fase 1 y hasta una 2, ésa quizás con centenares de pacientes.
Para esa fase preclínica criolla hubo que adaptar toda la arquitectura de uno de los haces de salida de neutrones del RA-6, y trasladar los pacientes al lugar. La eficacia fue sorprendente, medida en remisiones totales y parciales, pero el progreso de la enfermedad desde las metástasis no irradiadas del resto del cuerpo de los enfermos siguió su dinámica letal, como era de esperar. Entre 2003 y 2007, por la logística de pesadilla y las limitaciones inherentes al reactor, sólo se pudo tratar a 10 pacientes.
¿Cuáles limitaciones? La lista es larga. En 2007 el RA-6 debió parar un par de años –obligaciones diplomáticas- para reconvertirse de funcionar con uranio militar (enriquecido al 90%) a uranio civil (19,7%). Esta discontinuidad les enfrió los ánimos a los oncólogos involucrados. En 2015, el RA-6 inició nuevos ensayos pre-clínicos con bastantes mejoras en el haz de irradiación. Pero soplaban vientos nuevos.
Aquel año la cantidad de profesionales y técnicos que puso la CNEA bajo dirección del doctor en física Gustavo Santa Cruz en el tema BNCT llegó a 70 personas, como evidencia del interés creciente de la CNEA en la materia a partir de 2008. Simultáneamente, como prueba de un cambio de guardia tecnológico, el doctor en física Andrés Kreiner, experto en aceleradores desde 1974, recibió luz verde de la presidenta de la casa, Norma Boero, para construir el laboratorio y el futuro centro de BNCT en el Centro Atómico Constituyentes.
El laboratorio sigue en veremos, y el aparato es el que puede ver en la foto de apertura de la primera parte de este artículo. Avanzó sin más problema que las perplejidades técnicas del caso entre 2008 y 2015. No fueron pocas. ¿Cómo acelerar protones a muy altas energías para crear neutrones de muy bajas? Es un camino complejo e indirecto, y explicarlo paso a paso requeriría de otro artículo.
La escueta flota mundial de reactores está ocupada en sus misiones de diseño: formar ingenieros y físicos nucleares, desarrollar nuevos materiales electrónicos o de ingeniería, y fundamentalmente, producir radioisótopos médicos. Por ende, es irreal transformarlos en radioquirófanos. Al bajar la producción mundial de radioisótopos médicos, la movida costaría más vidas de las que podrían salvarse. Esto viene frenando a la BNCT como eventual tratamiento estándar desde los ’90.
Pero otros países fueron más audaces que nosotros y lograron otros resultados más sorprendentes con BNCT incluso en reactores: por ejemplo, eliminación de melanomas vulvares y peneales, cuyo abordaje con cirugía o con terapias radiantes fotonicas es mutilante.
La universidad de Pavia, Italia, llegó a extirparle el hígado a dos enfermos con cánceres hepáticos, llevar esos órganos para una “barrida” con neutrones en el reactor académico, y reimplantarlos hora y media después a los pacientes. 100% de remisión sostenida en el tiempo. Increíble, pero 2 casos no son nada. Y no todo paciente resiste ese tiempo en un quirófano sin su hígado, ni todo quirófano tiene un reactor a tiro.
En Japón se hizo un ensayo con pacientes con glioblastoma multiforme, un cáncer cerebral muy intratable por infiltrante y muy radioresistente. Las tasas de sobrevida libre de síntomas de los irradiados excedían lo esperable, pero nuevamente, los casos sumaron algunas decenas y su costo convenció a las obstinadas autoridades médicas japonesas de que llevar un paciente a un reactor era como pretender que la montaña fuera hasta Mahoma.
Japón entonces decidió desarrollar otras fuentes de neutrones, lo que provocó el entusiasmo corporativo de Sumitomo, Mitsubishi e Hitachi por llegar primero y con la mejor. Si el gobierno no se pone al frente, las “zaibatzus” (megacorporaciones familiares, en japonés) se dedican a otros negocios. Se llama capitalismo, guste o no.
Mirando el panorama con ojos muy capitalistas, las terapias radiantes hoy son empleadas como abordaje principal o como refuerzo de algún otro abordaje en el 50% de los casos de cáncer. Incluso una fracción chica de esa fracción gigante es mucho mercado.
Hoy los “abordajes emergentes favoritos” en tumores complicados y diseminados en sitios difíciles son los aceleradores para protonterapia o hadronterapia, máquinas despiadadamente caras. Para la BNCT ahora tiene una oportunidad REAL de hacer estudios masivos con aparatos más baratos, y convencer a los no creyentes o a los simplemente desilusionados de que no han esperado 30 años en vano.
Corea está en mejores condiciones que nosotros para pagar semejante investigación clínica. Si las cosas salen bien, miles de personas hoy sin perspectivas ganarán años de vida y los radiólogos pensarán en la BNCT como un arma opcional para casos difíciles, y luego quizás en un abordaje habitual de primera línea, ya muy lejos de aquel eterno experimento científico. Y en ese caso aquí, como padres intelectuales de la criatura que se ve en la foto, estaremos cobrando unas regalías de órdago.
En suma, que lo que le vendemos a Corea todavía es una solución en busca de problemas, y lo que pagan (U$ 700 mil) es una bicoca. Pero esto nos permite sumarnos a la carrera con 8 países subidos a un potro veloz. Y la propiedad intelectual del acelerador de la CNEA sigue siendo argentina. Esto significa que más que un cliente de única vez, en Corea tenemos un cliente/socio para una relación más larga. Y según vienen las cosas aquí, eso da para celebrar.
Remando en dulce de leche
Esto que narré podría no haber sucedido en absoluto. Desde 2008 a 2015 el progreso fue constante, pero desde 2016 el proyecto siguió vivo sólo por la vocación de remar contra viento y marea del equipo conducido por el físico Andrés Kreiner, quien ha escrito más de una vez en AgendAR.
Kreiner vino peleando cada centavo en una CNEA supeditada desde 2016 a ser una repartición sometida a la Secretaría de Energía, teledirigida a través de una Subsecretaría por indiferentes caciques petroleros, y con un inexplicable sociólogo (sic), el licenciado Julián Gadano, al frente de la mayor masa crítica de doctores y posdoctorados en disciplinas nucleares del Hemisferio Sur.
Según usos y costumbres, los mandamases petroleros no son gente que vaya a poner un mango en desarrollos tecnológicos y médicos como éste. Si les hablan de energía atómica, ¡cruz diablo!, recuerdan que 1000 megavatios nucleoeléctricos son 1.600 millones de metros cúbicos de gas que no te podrán vender. Y si se agarran un cáncer, se van a hacer tratar en EEUU.

Kreiner y otros 150 expertos en el 18° Congreso Internacional sobre BNCT en Taipei, 2018. Es el de saco gris pero sin corbata, en tercera fila a la izquierda. Pudo asistir pese a la negativa del subsecretario de Energía Nuclear a pagarle el hotel. Taiwán se hizo cargo de todo. La venta de la fuente de neutrones de la CNEA a Corea se “chamuyó” en ese congreso.
Bajo tal dirigencia la CNEA, señoras y señores, perdió el 53% de su presupuesto en 4 años. En 2015, fue de U$ 363 millones, y en 2019, de U$ 170. Se paró casi todo proyecto de investigación, se atrasaron y luego frenaron obras críticas como las del reactor RA-10 de Ezeiza y el CAREM 25 en Lima, éste con 500 suspensiones, se cerró la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén con el raje de más de 350 trabajadores altamente calificados, y la lista sigue. En cuatro años retrocedimos veinte.
En la debacle general, el equipo de Kreiner sobrevivió al “presupuesto cero” que decapitó a muchos otros sólo porque estaba defendido por contratos de construcción y equipamiento firmados antes de 2016. Su caída habría generado juicios contra la CNEA.
Gadano tuvo que sostener este proyecto sólo porque fue defendido por sus subordinados, pero lo hizo como la cuerda al ahorcado. La constructora debió haber terminado en 2017 un búnker donde cupiera una máquina del doble de voltaje que la que se ve en la foto, pero esa firma adoptó la costumbre de detener la obra para renegociar, generalizada hoy entre todos los contratistas de la CNEA, razón por la cual hoy está parado todo: el Programa Nuclear en catatonia.
La fuente de neutrones para BNCT sigue comprimida en un laboratorio minúsculo del Centro Atómico Constituyentes. Con un despeje de al menos 10 metros de altura, podría producir 1,45 MeVs (mega electrón volts), lo que habría permitido al menos iniciar un “trial” de fase 1 en Argentina. En el mundo oncológico, si uno tiene resultados publicados y estos prometen, negocia con poder. Los interesados hacen fila ante tu puerta.

El equipo remanente del proyecto BNCT de la CNEA. Kreiner es el de la izquierda. Cortesía de Pedro Roth, revista TSS.
En esta especie de naufragio del Titanic iniciado en nuestro programa nuclear desde 2016, y mientras Kreiner hablaba con medio mundo (y entre ellos, los coreanos), aquí se le incendiaba el rancho: perdió 3 ingenieros electrónicos y 1 técnico, todos por sueldos bajos y niveles de frustración altísimos. Es una muestra micro de lo que pasó desde 2016 en todo el ámbito nuclear argentino. ¿Quiere una prueba gráfica? Compare el elenco de la foto de apertura con el de la mucho más reciente foto anterior.
Kreiner pudo concurrir al Congreso Mundial de BNCT de Taipei, el año pasado, porque los organizadores, que le vieron quilates a los fierros desarrollados en la CNEA, le pagaron todos los gastos. Los acuerdos entre instituciones científicas se cepillan y emprolijan a posteriori, pero los lineamientos técnicos concretos se han charlado antes en los pasillos de los congresos y conferencias. Si uno tiene algo interesante, sirven para eso.
Gadano es llamado “el turista nuclear” en otros pasillos (los de la CNEA) por viajar, infatigable y a escote del país, a todo tipo de eventos mundiales (y no precisamente en clase turista). Pero ante el congreso de BNCT en Taipei de 2018, Gadano se negó a firmarle la hotelería a Kreiner. Para vergüenza de la Argentina, se tuvo que hacer cargo de todo el estado de Taiwán.
En Taipei los coreanos se convencieron de la sencillez y aplicabilidad clínica de nuestra tecnología. Tras algunos meses de pulseada, esto terminó en el contrato que dio lugar a este artículo. “Para ser justo- confiesa Kreiner- tengo que decir que desde el presidente de la CNEA (Dr. Osvaldo Calzetta Larrieu) para abajo, las autoridades de la casa vieron que esto era importante para el país y pusieron el hombro para que todo saliera en tiempo y forma”. El físico se refiere a profesionales nucleares serios con décadas de trayectoria científica y tecnológica (como él mismo), no a turistas ni a petroleros.
Cuando las pesadillas se terminan, es hora de resucitar algunos sueños.
Daniel E. Arias
La saga de la Argentina nuclear – XXV
 Indios Munduruku del río Tapajós, en rebelión contra las represas que se les vienen encima y los dejarán sin medios ni lugar de vida.
Brasil, con las centrifugadoras que se autoabastecen de combustible enriquecido, tiene cierto margen para desobedecer al “Club Nuclear”, o al menos a sus cuatro miembros principales, sin que el estado de Río de Janeiro pierda la mitad de su capacidad de generación eléctrica.
Asociado con el 5° estado del “Club”, Francia, el presidente Luiz Lula da Silva en 2008 anunció la compra de cuatro submarinos de ataque Scorpene franceses de propulsión convencional (térmica y eléctrica), más un 5° con el casco alargado y preparado para recibir un motor nuclear de tipo PWR con uranio enriquecido al 19,7%, límite máximo del material considerado de uso civil por el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica).
Esta PWR sería de desarrollo totalmente brasileño (según los vecinos), y su combustible saldría de alguna ampliación de Resende, por ahora abocada a surtir la demanda (no toda) de “las Angras”. Los motores atómicos navales de las superpotencias suelen usar uranio de grado militar (93% o por ahí), dado que el espacio a bordo no sobra y conviene que todo sea muy potente y compacto.
Es física: cuanto más enriquecido el combustible, mayor es su capacidad de generar calor en menor espacio, y más dura. En los subs clase Ohio de la US Navy, la carga original de combustible excede la vida útil de casi todo el resto del submarino. Pero Resende, por su tamaño, tardaría años en fabricar un núcleo tan enriquecido, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le tiraría el caballo encima a Brasil si se atreviera a enriquecer uranio a más del 19,7%, y mientras Resende llega lentamente a un primer núcleo del reactor naval, las Angras se quedarían sin combustible.
Visto todo lo cual, es mejor bancarse un motor atómico más grandote, menos potente y con alguna rotación periódica del combustible. Con un motor de 19,7% la ventaja principal del submarino atómico se mantiene: puede permanecer meses sumergido generando su propio oxígeno y agua potable, sin otro límite que la comida a bordo, y las superpotencias no tendrán mucha idea de en qué lugar del mundo está y qué demonios hace. Lo cual les generará un consumo infernal de recursos navales en búsqueda, detección y seguimiento. Que es la utilidad primera de los submarinos nucleares: empiojarle el mar a quienes se piensan sus dueños.
Como decía el creador del Nautilus, el Alte. Hyman Rickover: «Better a sub at sea than a bomb in the basement» (mejor un submarino en el mar que una bomba en el sótano). El axioma de Rickover es válido incluso para submarinos de ataque como será el SBN Alvaro Alberto, sin armas nucleares.
Brasil trata de conseguir esa capacidad por la cual la Armada Argentina, arma carente por completo de vocación industrialista, puso su paraguas político sobre la CNEA durante sus 30 años. Y es muy probable que Brasil lo logre: los primos son tenaces.
Cuándo lo logrará es otra historia. Las fechas de terminación de este 5° submarino se van corriendo: la última anunciada es 2023, y tiene tanta credibilidad como las muchas anteriores que ya vencieron. Lo cierto es que Resende ya tiene el módulo suficiente como que Brasil pueda permitirse el lujo de al menos UN primer submarino nuclear, cuando se logre resolver su miríada de desafíos técnicos.
El país, que aspira a asegurar militarmente sus rutas comerciales de navegación, especialmente las del Atlántico Sur que conectan a la industria brasuca con decenas de estados africanos, queda en condiciones de decir «urbi et orbi»: no nos pueden parar el submarino ni apagar la luz. Con copia en carbónico para las cancillerías de la OTAN.
El problema es que no hace falta que nadie les corte la luz: se apaga igual. Brasil tiene sin duda la mejor red de distribución eléctrica de la región, y la número 10 del mundo: 100% de la población urbana y 97,5% de la población rural servidas. Pero también tiene un consumo pavoroso, por sus considerables industrias, sus megalópolis atlánticas, y un déficit de potencia de base que sólo se curaría con un programa nucleoeléctrico de alrededor de 30 mil MWe. Estoy hablando de 17 veces la exigua capacidad instalada de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) al 2018, de modo que seguramente me quedo corto.
Pero plantear siquiera eso en Planalto es un suicidio político, tras tanto escándalo y fracaso en el pasado de Angra 1 y 2, y otros asuntos. Ya conté por qué y cómo el átomo brasileño quedó maldito ante parte de la población, al menos para usos civiles. Y ni el propio Lula, el más querido de los presidentes brasileños, que de ecologista finolis no tiene un pelo, logró resucitarlo.
El otro recurso a mano para generar electricidad de base en Brasil es hacer estragos humanitarios, etnológicos, sociales, ecológicos y jurídicos en sus inmensos ríos. Para mal de la población ribereña.
En la historia del Programa Nuclear Brasileño desde fines de los ’60 no hay sólo algunas malas decisiones, sino también demasiada mala suerte como para ser casual, y mucha confusión política de la población. Y todo esto arrimó leña a un ardiente final de tragedia griega, que acaba de incinerar al gobierno del PT, sin importar que haya sacado a 40 millones de brasileños de la pobreza.
Angra 1, decidida en 1971 y firmada en 1972, tuvo la desgracia de entrar en línea tarde, renga y el mismo año en que estalló la central soviética de Chernobyl. Y por sus frecuentísimas salidas de servicio, extrañas para una Westinghouse tan probada y conocida, se ganó su apodo entomológico de “A Vagalume”. Y eso sucedió mientras en la URSS se desencadenaba el primer accidente nuclear “INES 7” de la historia, y en Río de Janeiro se fundaba el Partido Verde. Todo junto.
En sus inicios, el PV era un inocuo rejunte de artistas y psicólogos progres, pero le llovió plata (?) y se enraizó rápidamente en varias corrientes de raíz distinta y más profunda y legítima, que tratan de corregir las injusticias más brutales y desatendidas del Brasil: el Movimiento de los Sin Tierra, el mucho más disperso y despolitizado de las etnias amazónicas acorraladas y masacradas por ganaderos, madereras, mineros y constructoras de represas, y la devastadora pobreza urbana de cuentapropistas, donde sucedió el “boom” de los partidos evangélicos de la creciente población “favelada”. Todo eso hoy es un compacto poderoso. Y con fobia al átomo.
Lo que logró la línea fundacional carioca del Partido Verde –y sin Chernobyl le habría sido más difícil- fue imprimirle su antinuclearismo tilingo a toda esta gente tan distinta, tan humilde, y tan desencontrada en intereses económicos y visiones culturales. Contra el antinuclearismo difuso en la sociedad no pudo luchar siquiera Lula, pese a comandar un partido obrero, urbano y con un ideario industrial, es decir educativo, científico y tecnológico.
Las represas “buenas” por definición son las de ríos de montaña o serranía: alta pendiente implica mucha potencia hidroeléctrica, y altas orillas de piedra suponen lago chico en área, con buena capacidad de almacenamiento para gastar en años secos, y un impacto de inundación de vecinos muy manejable.
Un caso interesante: Itaipú, con 14.000 MW instalados, cuya producción eléctrica DIARIA equivale al consumo ANUAL de Argentina en 2008. Como el Paraná pese a su estiaje es bastante caudaloso a año completo (factor de carga del 51%,), Itaipú en producción anual equivale a 8 centrales nucleares de 1000 MW cada una, nuevecitas, de buena marca y con un factor de disponibilidad del 90%.
Hay un lado oscuro de Itaipú, cuando uno logra cerrar la boca y pensar en frío, tras el vértigo inicial que da esa obra prodigiosa. Los sobrecostos fueron del 240% sobre lo estimado: oficialmente, fueron U$ 36.000 millones. Con eso, hoy uno se compra 9 centrales nucleares como las que quería Geisel. ¿Qué opción era mejor?
Las centrales hidroeléctricas binacionales arman balurdos de plata entre socios: a pedido del Paraguay, el economista estadounidense Jeffrey Sachs investigó y dijo, como perito de parte, que con los préstamos que el país guaraní recibió de Brasil, hay U$ 24.000 millones más de costos financieros que se terminarán pagando en 2023.
Si esto fuera cierto, “la boleta total” de Itaipú cerraría en U$ 60.000 millones. Pero como el comprador del 97,5% de la electricidad es Brasil y Paraguay estuvo vendiendo su 50% de producción eléctrica “a precio reventado”, en 2012 –siempre según Sachs- Brasil le debía U$ 5000 millones a Paraguay. No aceptamos Banelco. Colaciónese.
Atif Ansar y Bent Flyvberg, respectivamente profesores de Gobierno y de Manejo de Grandes Programas en la Universidad de Oxford, creen que en realidad Itaipú salió tan cara que no va a pagarse jamás. Probablemente eso es una pavada de Brits que odian la obra pública. Pero es cierto que la escala de los megaproyectos hidro resulta proporcional a la opacidad de sus costos y el alcance de sus “externalidades”, nombre técnico para otro axioma: “los costos que paga la gilada”. ¿Quiénes la componen?
Hay más lados oscuros de Itaipú en esa dirección, la gilada que garpa, y con su vida. El lago es enorme: 1400 km2, y desalojó cultivadores brasileños de soja que, ante la insuficiencia de las compensaciones, tuvieron que comprar hectáreas más baratas en Paraguay, transformándose en “brasiguayos”, como se los llama. Pero esos eran tipos con una moneda: pudieron poner la ropa a salvo.
Otros no: datos de impacto humano del lago en Paraguay, indisponibles, según usos y costumbres. Pero distintas organizaciones civiles e iglesias concuerdan en que el total de familias desplazadas en ambas orillas fue de 10.000, y el de individuos, 59.000. Los Ava-Guaraníes y mestizos del lado paraguayo terminaron amontonados a culatazos en reservas inviables y conflictivas, mientras los medios elogiaban la obra y los ecologistas se preocupaban por los yaguaretés.
Y ojo, Itaupú es una presa “buena”, la última buena de varias decenas de cierres de un tramo en que el Paraná tiene 200 metros de pendiente y un cauce emparedado entre dos potentes orillas de granito. Ojalá tuviéramos algo de esa geología hidrológica nosotros, más allá de Misiones. Pero no es el caso, y hace tiempo que Brasil, el país más hidroeléctrico del planeta, agotó todos los enclaves geográficos comparables.
Los que le quedan sin represar se dividen en malos y peores. La obra hidro más controvertida, Belo Monte, sobre el Xingú, entró en operaciones a principios de este año, pese a la movilización masiva de las tribus Kayapó, Munduruku y otras. Los caciques que no fueron comprados con televisores y camionetas saben que tras Belo Monte se vienen 60 represas más en la cuenca amazónica, a construirse en las dos próximas décadas sobre el Tapajós, el Teles-Pires, el Araguaia-Tocantins, y sigue la lista. El 99% de los argentinos nunca vio esos ríos, pero existen y son enormes. Y también un irremediable despelote técnico.
Antes de acusar a nadie de indigenismo tilingo (estoy en la Argentina, conozco el paño facho), los problemas de estos emprendimientos son inherentes a la geografía. Toda la cuenca amazónica, en su mayor parte una planicie, funciona con dos estaciones casi independientes de la lluvia local: la inundada y la seca.
En la primera, que va de diciembre a abril, toda la red de grandes ríos, de tributarios y de arroyos tiene 7 metros extra de profundidad, por la mayor escorrentía que baja desde los Andes, irrigados por lluvias monzónicas motorizadas por los «ríos atmosféricos» del Amazonas.
Hasta el 17% de la selva (el “Igapó”) queda entonces 3 o 4 meses bajo agua por el desmadre hídrico general, porque en esta zona tan chata de la llanura amazónica ningún río tiene orillas de piedra y bien delimitadas.
En revancha, durante la estación seca, de mayo a diciembre, todos los ríos bajan 7 metros y en muchos de ellos se puede caminar por el fondo, y hasta pisando sobre pasto nuevecito. Y esto sucede aunque llueva diariamente, con esas lluvias de ciclo cerrado generadas por la evapotranspiración de la formidable masa vegetal, tal vez la única del mundo tan ingente como “para regarse a sí misma” todos los días. En la seca fluvial, las precipitaciones apenas bajan un 10% promedio sobre una media anual de 4000 milímetros.
Es una seca muy mojada, la amazónica, pero tanta mojadura sin pendiente no mueve el amperímetro. Construir represas al pedo es un negocio de constructoras, pero en términos hidroeléctricos a Brasil no le reporta casi nada.
Es extraño, como todo en el Amazonas: llueva o no llueva, en la seca los ríos quedan reducidos a su mínima expresión. Esto obliga a que cada gran represa cuente con varias represas tributarias construidas aguas arriba, que les sirvan de reservorio. De otro modo, en la seca dejarían las turbinas fuera de régimen y la red eléctrica en “brown-out”. Sí, lector, las superficies lacustres -y los desalojos violentos- se van sumando.
Las etnias ribereñas hasta hace poco eran alimentariamente autónomas: vivían sobre ríos corrientes y biológicamente vivos, no sobre cadenas de lagos de agua estancada, eutroficada por excesos fotosíntesis, podrida de algas en descomposición y con poca pesca.
Cuando los ríos tropicales son subdivididos como ristras de chorizos en cadenas de lagos de escasa corriente y alta temperatura, a lo sumo sobreviven los peces no migratorios o capaces de arreglárselas en los primeros metros de profundidad (el epilimnio). Allí arriba el contenido de oxígeno disuelto del agua la vuelve “respirable” para todo ser con branquias. Pero el agua de fondo, o hipolimnio, se vuelve técnicamente una “zona muerta”, agua negruzca y sin oxígeno.
Peor aún: esos lagos en zona tropical emiten gases invernadero a borbotones, especialmente metano, proveniente de la putrefacción de plantas y algas en el hipolimnio. Y el metano, muy eficiente en atrapar radiación térmica, tiene un GWP (Global Warming Potential, capacidad de recalentamiento global) 25 veces mayor que el dióxido de carbono, medido a 100 años de emitido. La de Belo Monte no es electricidad limpia.
Tampoco limpia de sangre. En los embalses de llanura los lagos hidroeléctricos se vuelven gigantescos en superficie, porque -nuevamente dicho- la chatura del paisaje no demarca orillas. Y esto significa que los lugareños no sólo pierden la pesca –su fuente de proteínas y medio de vida- sino también sus aldeas. Pierden todo. Se vuelven IDPs, “Internally Displaced Persons”, eufemismo gringo de parias.
En suma, el antinuclearismo berreta de “las minorías intensas” y la acuciante falta de electricidad condenaron a la desaparición al sector menos organizado y peor representado y defendido de la democracia brasileña: los indios.
Alguien tenía que joderse.
Indios Munduruku del río Tapajós, en rebelión contra las represas que se les vienen encima y los dejarán sin medios ni lugar de vida.
Brasil, con las centrifugadoras que se autoabastecen de combustible enriquecido, tiene cierto margen para desobedecer al “Club Nuclear”, o al menos a sus cuatro miembros principales, sin que el estado de Río de Janeiro pierda la mitad de su capacidad de generación eléctrica.
Asociado con el 5° estado del “Club”, Francia, el presidente Luiz Lula da Silva en 2008 anunció la compra de cuatro submarinos de ataque Scorpene franceses de propulsión convencional (térmica y eléctrica), más un 5° con el casco alargado y preparado para recibir un motor nuclear de tipo PWR con uranio enriquecido al 19,7%, límite máximo del material considerado de uso civil por el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica).
Esta PWR sería de desarrollo totalmente brasileño (según los vecinos), y su combustible saldría de alguna ampliación de Resende, por ahora abocada a surtir la demanda (no toda) de “las Angras”. Los motores atómicos navales de las superpotencias suelen usar uranio de grado militar (93% o por ahí), dado que el espacio a bordo no sobra y conviene que todo sea muy potente y compacto.
Es física: cuanto más enriquecido el combustible, mayor es su capacidad de generar calor en menor espacio, y más dura. En los subs clase Ohio de la US Navy, la carga original de combustible excede la vida útil de casi todo el resto del submarino. Pero Resende, por su tamaño, tardaría años en fabricar un núcleo tan enriquecido, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le tiraría el caballo encima a Brasil si se atreviera a enriquecer uranio a más del 19,7%, y mientras Resende llega lentamente a un primer núcleo del reactor naval, las Angras se quedarían sin combustible.
Visto todo lo cual, es mejor bancarse un motor atómico más grandote, menos potente y con alguna rotación periódica del combustible. Con un motor de 19,7% la ventaja principal del submarino atómico se mantiene: puede permanecer meses sumergido generando su propio oxígeno y agua potable, sin otro límite que la comida a bordo, y las superpotencias no tendrán mucha idea de en qué lugar del mundo está y qué demonios hace. Lo cual les generará un consumo infernal de recursos navales en búsqueda, detección y seguimiento. Que es la utilidad primera de los submarinos nucleares: empiojarle el mar a quienes se piensan sus dueños.
Como decía el creador del Nautilus, el Alte. Hyman Rickover: «Better a sub at sea than a bomb in the basement» (mejor un submarino en el mar que una bomba en el sótano). El axioma de Rickover es válido incluso para submarinos de ataque como será el SBN Alvaro Alberto, sin armas nucleares.
Brasil trata de conseguir esa capacidad por la cual la Armada Argentina, arma carente por completo de vocación industrialista, puso su paraguas político sobre la CNEA durante sus 30 años. Y es muy probable que Brasil lo logre: los primos son tenaces.
Cuándo lo logrará es otra historia. Las fechas de terminación de este 5° submarino se van corriendo: la última anunciada es 2023, y tiene tanta credibilidad como las muchas anteriores que ya vencieron. Lo cierto es que Resende ya tiene el módulo suficiente como que Brasil pueda permitirse el lujo de al menos UN primer submarino nuclear, cuando se logre resolver su miríada de desafíos técnicos.
El país, que aspira a asegurar militarmente sus rutas comerciales de navegación, especialmente las del Atlántico Sur que conectan a la industria brasuca con decenas de estados africanos, queda en condiciones de decir «urbi et orbi»: no nos pueden parar el submarino ni apagar la luz. Con copia en carbónico para las cancillerías de la OTAN.
El problema es que no hace falta que nadie les corte la luz: se apaga igual. Brasil tiene sin duda la mejor red de distribución eléctrica de la región, y la número 10 del mundo: 100% de la población urbana y 97,5% de la población rural servidas. Pero también tiene un consumo pavoroso, por sus considerables industrias, sus megalópolis atlánticas, y un déficit de potencia de base que sólo se curaría con un programa nucleoeléctrico de alrededor de 30 mil MWe. Estoy hablando de 17 veces la exigua capacidad instalada de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) al 2018, de modo que seguramente me quedo corto.
Pero plantear siquiera eso en Planalto es un suicidio político, tras tanto escándalo y fracaso en el pasado de Angra 1 y 2, y otros asuntos. Ya conté por qué y cómo el átomo brasileño quedó maldito ante parte de la población, al menos para usos civiles. Y ni el propio Lula, el más querido de los presidentes brasileños, que de ecologista finolis no tiene un pelo, logró resucitarlo.
El otro recurso a mano para generar electricidad de base en Brasil es hacer estragos humanitarios, etnológicos, sociales, ecológicos y jurídicos en sus inmensos ríos. Para mal de la población ribereña.
En la historia del Programa Nuclear Brasileño desde fines de los ’60 no hay sólo algunas malas decisiones, sino también demasiada mala suerte como para ser casual, y mucha confusión política de la población. Y todo esto arrimó leña a un ardiente final de tragedia griega, que acaba de incinerar al gobierno del PT, sin importar que haya sacado a 40 millones de brasileños de la pobreza.
Angra 1, decidida en 1971 y firmada en 1972, tuvo la desgracia de entrar en línea tarde, renga y el mismo año en que estalló la central soviética de Chernobyl. Y por sus frecuentísimas salidas de servicio, extrañas para una Westinghouse tan probada y conocida, se ganó su apodo entomológico de “A Vagalume”. Y eso sucedió mientras en la URSS se desencadenaba el primer accidente nuclear “INES 7” de la historia, y en Río de Janeiro se fundaba el Partido Verde. Todo junto.
En sus inicios, el PV era un inocuo rejunte de artistas y psicólogos progres, pero le llovió plata (?) y se enraizó rápidamente en varias corrientes de raíz distinta y más profunda y legítima, que tratan de corregir las injusticias más brutales y desatendidas del Brasil: el Movimiento de los Sin Tierra, el mucho más disperso y despolitizado de las etnias amazónicas acorraladas y masacradas por ganaderos, madereras, mineros y constructoras de represas, y la devastadora pobreza urbana de cuentapropistas, donde sucedió el “boom” de los partidos evangélicos de la creciente población “favelada”. Todo eso hoy es un compacto poderoso. Y con fobia al átomo.
Lo que logró la línea fundacional carioca del Partido Verde –y sin Chernobyl le habría sido más difícil- fue imprimirle su antinuclearismo tilingo a toda esta gente tan distinta, tan humilde, y tan desencontrada en intereses económicos y visiones culturales. Contra el antinuclearismo difuso en la sociedad no pudo luchar siquiera Lula, pese a comandar un partido obrero, urbano y con un ideario industrial, es decir educativo, científico y tecnológico.
Las represas “buenas” por definición son las de ríos de montaña o serranía: alta pendiente implica mucha potencia hidroeléctrica, y altas orillas de piedra suponen lago chico en área, con buena capacidad de almacenamiento para gastar en años secos, y un impacto de inundación de vecinos muy manejable.
Un caso interesante: Itaipú, con 14.000 MW instalados, cuya producción eléctrica DIARIA equivale al consumo ANUAL de Argentina en 2008. Como el Paraná pese a su estiaje es bastante caudaloso a año completo (factor de carga del 51%,), Itaipú en producción anual equivale a 8 centrales nucleares de 1000 MW cada una, nuevecitas, de buena marca y con un factor de disponibilidad del 90%.
Hay un lado oscuro de Itaipú, cuando uno logra cerrar la boca y pensar en frío, tras el vértigo inicial que da esa obra prodigiosa. Los sobrecostos fueron del 240% sobre lo estimado: oficialmente, fueron U$ 36.000 millones. Con eso, hoy uno se compra 9 centrales nucleares como las que quería Geisel. ¿Qué opción era mejor?
Las centrales hidroeléctricas binacionales arman balurdos de plata entre socios: a pedido del Paraguay, el economista estadounidense Jeffrey Sachs investigó y dijo, como perito de parte, que con los préstamos que el país guaraní recibió de Brasil, hay U$ 24.000 millones más de costos financieros que se terminarán pagando en 2023.
Si esto fuera cierto, “la boleta total” de Itaipú cerraría en U$ 60.000 millones. Pero como el comprador del 97,5% de la electricidad es Brasil y Paraguay estuvo vendiendo su 50% de producción eléctrica “a precio reventado”, en 2012 –siempre según Sachs- Brasil le debía U$ 5000 millones a Paraguay. No aceptamos Banelco. Colaciónese.
Atif Ansar y Bent Flyvberg, respectivamente profesores de Gobierno y de Manejo de Grandes Programas en la Universidad de Oxford, creen que en realidad Itaipú salió tan cara que no va a pagarse jamás. Probablemente eso es una pavada de Brits que odian la obra pública. Pero es cierto que la escala de los megaproyectos hidro resulta proporcional a la opacidad de sus costos y el alcance de sus “externalidades”, nombre técnico para otro axioma: “los costos que paga la gilada”. ¿Quiénes la componen?
Hay más lados oscuros de Itaipú en esa dirección, la gilada que garpa, y con su vida. El lago es enorme: 1400 km2, y desalojó cultivadores brasileños de soja que, ante la insuficiencia de las compensaciones, tuvieron que comprar hectáreas más baratas en Paraguay, transformándose en “brasiguayos”, como se los llama. Pero esos eran tipos con una moneda: pudieron poner la ropa a salvo.
Otros no: datos de impacto humano del lago en Paraguay, indisponibles, según usos y costumbres. Pero distintas organizaciones civiles e iglesias concuerdan en que el total de familias desplazadas en ambas orillas fue de 10.000, y el de individuos, 59.000. Los Ava-Guaraníes y mestizos del lado paraguayo terminaron amontonados a culatazos en reservas inviables y conflictivas, mientras los medios elogiaban la obra y los ecologistas se preocupaban por los yaguaretés.
Y ojo, Itaupú es una presa “buena”, la última buena de varias decenas de cierres de un tramo en que el Paraná tiene 200 metros de pendiente y un cauce emparedado entre dos potentes orillas de granito. Ojalá tuviéramos algo de esa geología hidrológica nosotros, más allá de Misiones. Pero no es el caso, y hace tiempo que Brasil, el país más hidroeléctrico del planeta, agotó todos los enclaves geográficos comparables.
Los que le quedan sin represar se dividen en malos y peores. La obra hidro más controvertida, Belo Monte, sobre el Xingú, entró en operaciones a principios de este año, pese a la movilización masiva de las tribus Kayapó, Munduruku y otras. Los caciques que no fueron comprados con televisores y camionetas saben que tras Belo Monte se vienen 60 represas más en la cuenca amazónica, a construirse en las dos próximas décadas sobre el Tapajós, el Teles-Pires, el Araguaia-Tocantins, y sigue la lista. El 99% de los argentinos nunca vio esos ríos, pero existen y son enormes. Y también un irremediable despelote técnico.
Antes de acusar a nadie de indigenismo tilingo (estoy en la Argentina, conozco el paño facho), los problemas de estos emprendimientos son inherentes a la geografía. Toda la cuenca amazónica, en su mayor parte una planicie, funciona con dos estaciones casi independientes de la lluvia local: la inundada y la seca.
En la primera, que va de diciembre a abril, toda la red de grandes ríos, de tributarios y de arroyos tiene 7 metros extra de profundidad, por la mayor escorrentía que baja desde los Andes, irrigados por lluvias monzónicas motorizadas por los «ríos atmosféricos» del Amazonas.
Hasta el 17% de la selva (el “Igapó”) queda entonces 3 o 4 meses bajo agua por el desmadre hídrico general, porque en esta zona tan chata de la llanura amazónica ningún río tiene orillas de piedra y bien delimitadas.
En revancha, durante la estación seca, de mayo a diciembre, todos los ríos bajan 7 metros y en muchos de ellos se puede caminar por el fondo, y hasta pisando sobre pasto nuevecito. Y esto sucede aunque llueva diariamente, con esas lluvias de ciclo cerrado generadas por la evapotranspiración de la formidable masa vegetal, tal vez la única del mundo tan ingente como “para regarse a sí misma” todos los días. En la seca fluvial, las precipitaciones apenas bajan un 10% promedio sobre una media anual de 4000 milímetros.
Es una seca muy mojada, la amazónica, pero tanta mojadura sin pendiente no mueve el amperímetro. Construir represas al pedo es un negocio de constructoras, pero en términos hidroeléctricos a Brasil no le reporta casi nada.
Es extraño, como todo en el Amazonas: llueva o no llueva, en la seca los ríos quedan reducidos a su mínima expresión. Esto obliga a que cada gran represa cuente con varias represas tributarias construidas aguas arriba, que les sirvan de reservorio. De otro modo, en la seca dejarían las turbinas fuera de régimen y la red eléctrica en “brown-out”. Sí, lector, las superficies lacustres -y los desalojos violentos- se van sumando.
Las etnias ribereñas hasta hace poco eran alimentariamente autónomas: vivían sobre ríos corrientes y biológicamente vivos, no sobre cadenas de lagos de agua estancada, eutroficada por excesos fotosíntesis, podrida de algas en descomposición y con poca pesca.
Cuando los ríos tropicales son subdivididos como ristras de chorizos en cadenas de lagos de escasa corriente y alta temperatura, a lo sumo sobreviven los peces no migratorios o capaces de arreglárselas en los primeros metros de profundidad (el epilimnio). Allí arriba el contenido de oxígeno disuelto del agua la vuelve “respirable” para todo ser con branquias. Pero el agua de fondo, o hipolimnio, se vuelve técnicamente una “zona muerta”, agua negruzca y sin oxígeno.
Peor aún: esos lagos en zona tropical emiten gases invernadero a borbotones, especialmente metano, proveniente de la putrefacción de plantas y algas en el hipolimnio. Y el metano, muy eficiente en atrapar radiación térmica, tiene un GWP (Global Warming Potential, capacidad de recalentamiento global) 25 veces mayor que el dióxido de carbono, medido a 100 años de emitido. La de Belo Monte no es electricidad limpia.
Tampoco limpia de sangre. En los embalses de llanura los lagos hidroeléctricos se vuelven gigantescos en superficie, porque -nuevamente dicho- la chatura del paisaje no demarca orillas. Y esto significa que los lugareños no sólo pierden la pesca –su fuente de proteínas y medio de vida- sino también sus aldeas. Pierden todo. Se vuelven IDPs, “Internally Displaced Persons”, eufemismo gringo de parias.
En suma, el antinuclearismo berreta de “las minorías intensas” y la acuciante falta de electricidad condenaron a la desaparición al sector menos organizado y peor representado y defendido de la democracia brasileña: los indios.
Alguien tenía que joderse.

Daniel E. Arias
Argentina exportará las escenas satelitales SAOCOM a India, África y a nuevos mercados en Asia
Los satélites SAOCOM 1A y 1B, cuyas siglas significan “Satélites Argentinos de Observación con Microondas”, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), fueron lanzados al espacio desde Estados Unidos en los años 2018 y 2020, respectivamente, y viajaron a bordo de un cohete Falcon 9 de la empresa Space X que los inyectó en órbita. Ambos satélites poseen una antena SAR (Radar de Apertura Sintética, por sus siglas en inglés) que recibe información en Banda L. Esta tecnología radar permite detectar información en cualquier condición meteorológica y horario (día y noche) y específicamente la Banda L, a diferencia de otro tipo de bandas, logra penetrar la vegetación y la superficie del suelo pudiendo generar mapas de humedad de vital importancia para la agricultura. VENG es la empresa designada por la CONAE que, desde el 2020, comercializa los productos basados en información satelital generados por la constelación SAOCOM. Además, actualmente, Argentina es el único país de América que comercializa escenas satelitales en Banda L a través de un satélite propio. «Este acuerdo nos potencia a ambas empresas. Suhora va a funcionar como un enorme catalizador para que SAOCOM encuentre nuevos clientes y necesidades a satisfacer en las regiones en las que ellos exploran y son especialistas. De otro modo se nos haría muy difícil llegar a esos mercados», afirmó Adrián Unger, subgerente de Soluciones basadas en Información Satelital de VENG. Acuerdos previos VENG firmó en diciembre de 2020 un acuerdo con la empresa italiana e-GEOS, propiedad de la Agencia Espacial Italiana (20%) y la empresa Telespazio (80%). A partir de ese acuerdo, E-GEOS potenció su oferta de productos satelitales en todo el mundo, dado que previamente ya comercializaba los productos generados por los cuatro satélites italianos Cosmo-SkyMed cuya tecnología radar es en Banda X. Así, desde la firma de ese acuerdo, puede combinar ambas tecnologías para responder a las necesidades de sus clientes. Estos satélites junto a los dos satélites SAOCOM conforman el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), creado por la CONAE y la Agencia Espacial Italiana (ASI). Por otra parte, durante la segunda mitad del 2021, VENG firmó acuerdos con las empresas Restec (Remote Sensing Technology Center of Japan), de Japón; MDA, de Canadá; y Bsed (Beijing Smart Earth Digital), de China. Finalmente, en marzo de 2022, y en el marco de la feria internacional Satellite, en Washington D.C., VENG firmó un acuerdo con la empresa URSA Space Systems, de Estados Unidos. SOBRE VENG VENG es una empresa de servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado, con especialidad en la actividad espacial. Con más de 24 años de experiencia, y una nómina actual de 470 colaboradores, VENG participa en proyectos estratégicos del Plan Espacial Nacional Argentino, como el desarrollo de prototipos de vehículos lanzadores para el acceso al espacio y la integración y ensayos de componentes satelitales, entre los cuales se destacan, las antenas radar de los satélites SAOCOM. Por otra parte, se dedica a la operación de dos estaciones terrenas en el país, en las provincias de Córdoba y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y también de centros de control de misiones satelitales. VENG tiene la representación mundial exclusiva de los productos de la misión SAOCOM de la CONAE en el mercado de la información satelital para la observación terrestre. A nivel societario, VENG está constituida como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria a través de la CONAE.🇦🇷🤝🇮🇳 Fortalecemos los lazos de cooperación en Ciencia y Tecnología con India.
— Daniel Filmus (@FilmusDaniel) February 7, 2023
Junto al Ministro de Ciencia, Tecnología y Ciencias de la Tierra, Dr. Jitendra Singh, lanzamos el llamado conjunto a proyectos de investigación en las áreas de biotecnología y transición energética. pic.twitter.com/lVGImN1b5m
El plástico está presente en 7 de cada 10 residuos en la costa bonaerense
«Iron Mountain»
La saga de la Argentina nuclear – XXIII y XXIV
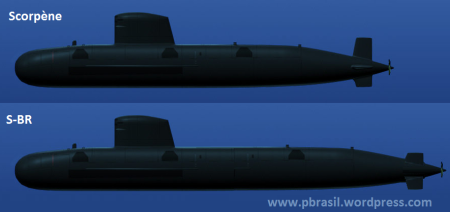 “Take five”: en 2008 Brasil compró a Francia la licencia de fabricación de cuatro submarinos Scorpene como el de arriba, y uno como el de abajo, mucho más parecido al Barracuda (mismo fabricante, Naval Group). A éste último Brasil le pondrá un motor nuclear de desarrollo propio. El prototipo del motor, un PWR con uranio enriquecido al 19,7%, se está probando en instalaciones terrestres desde hace tres años.
Ante el fiasco del sistema de toberas que les vendió Siemens en su acuerdo de 1975, el Programa Paralelo brasileño decidió la construcción de una planta piloto de enriquecimiento con tecnología propia de centrifugadoras. La diseñó la Armada y está en Aramar, Iperó, Sao Paulo. Fue inaugurada en 1988, visitada por Alfonsín en el cuadro de apertura y distensión que posibilitó el Mercosur. Posteriormente, la tecnología allí testeada se instaló a escala industrial en Resende, Río de Janeiro, en 2003.
Iperó fue el primero y por ahora solitario éxito palpable del “Programa Nuclear Paralelo” de Brasil, en el que cada fuerza armada tenía su propio proyecto de producción de elementos físiles, billetera libre y ningún control civil interno. Tampoco parece haber tenido la suficiente coordinación inter-fuerzas.
Llegada la democracia a Brasil en 1985, los controles civiles –que los militares recibieron con tanta alegría como un pato la munición- fueron corrigiendo la situación, fundamentalmente para no desairar los ofrecimientos de inspección recíproca y colaboración tecnológica que por fin ofrecía la Argentina. Iperó, planta piloto, y luego Resende, plenamente industrial, fueron puestas bajo control del ABBAC, la agencia binacional de controles recíprocos de inventarios nucleares.
Este organismo binacional fue pergeñado por los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney para disipar suspicacias de armamentismo entre ambos países, pero sin tener que firmar el TNP (Tratado de No Proliferación del Organismo Internacional de Energía Atómica). La explicación ya la dimos muchas veces: el tratado deja proliferar libremente a las superpotencias militares, pero le pone mil y un palos en la rueda a la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología nuclear pacífica de los escasos países como el nuestro, con programas atómicos independientes.
En contradicción con este marco conceptual inicial del ABBAC, en tiempos del presidente Carlos Menem nuestro país firmó unilateralmente el TNP sin siquiera avisarle a Brasil. Nuestro socio en el Mercosur se vio obligado a hacer lo propio un tiempo después, para no quedarse aislado diplomáticamente en la región. De modo que la ampliación industrial que fue Resende directamente nació bajo salvaguardias dobles, del ABBAC y del OIEA, con el organismo de Viena metido cual suegra en la cama de la feliz pareja. Sobre esto, se vuelve después.
Aunque industrial, Resende fue pensada para abastecer un programa de centrales ya condenado al enanismo, que hoy por hoy sólo genera el 3% de la electricidad nacional. Y pese a la oposición de los EEUU los brasileños la hicieron nomás, y le dijeron “No hay tu tía” a los EEUU, que han hecho todo lo posible -y seguirán haciéndolo- por evitar que Brasil y Argentina tengan capacidades propias de enriquecimiento.
Pero en este desafío del uranio enriquecido brasuca hay algo de fútbol tribunero. Es cierto que Brasil necesita enriquecer este combustible “at home” para cubrir sin temor a extorsiones el consumo de las Angras 1 y 2, y la 3 si se termina alguna vez. Nosotros también lo necesitaremos para nuestras centralitas compactas CAREM, que funcionan con uranio enriquecido, y para la primera gran PWR de agua liviana que construyamos, si alguna vez sucede. Pero la verdad es que la minúscula planta de enriquecimiento argentina de Pilcaniyeu, Río Negro, o la mucho más moderna e industrial de los brasileños en Resende no son motivo de insomnio para nadie, ni siquiera en Washington.
Y es que a la hora de hacer bombas lo que vale es el plutonio: una esfera tamaño bola de billar de plutonio 239 militar pesa 4 kg y cuesta mucho menos que una de 15 kg. de uranio enriquecido al 90% (de tamaño apenas mayor). En el ínfimo y terrible instante de formar masa hipercrítica, la bola de plutonio tarda más en volatilizarse y dispersarse como gas en estado de plasma. Pero en las millonésimas de millonésimas de segundo en que conserva el estado sólido supercrítico, rinde más neutrones, fisiona más material y por ende rinde más potencia termomecánica y radiante. “More bang for the buck”, como descubrió Oppenheimer en 1944. No sólo es una mejor bomba, es más barata.
En términos militares, hoy con uranio se hace “jogo bonito” en diplomacia internacional, pero los goles se hacen con plutonio. Desde 1992, cuando los EEUU y la entonces recién nacida Federación Rusa desmantelaron en cumplimiento de los pactos Salt III sus últimas bombas de uranio, es dudoso incluso que queden muchas de éstas en los arsenales de las superpotencias, y ya eran rarezas.
La ventaja inicial de diseño de “Little Boy”, la bomba de Hiroshima, fue que su mecanismo de acción era un cañón antiaéreo (sic) que disparaba una bala de uranio enriquecido contra un blanco de lo mismo en el otro extremo del tubo. Sí, efectivamente, el cañón hacía blanco sobre sí mismo. Tampoco nadie pretendía darle más de un único uso…
Esto del cañón permitía fabricar una bomba longilínea y relativamente aerodinámica, que con los rediseños y miniaturizaciones de posguerra llegó a caber en balas de artillería. Y sin embargo, durante toda la Primera Guerra Fría las superpotencias experimentaron de todo, y terminaron adhiriendo a la bomba implosiva de plutonio, al menos como base de su armamento. En esta Segunda Guerra Fría eso no parece en vías de cambiar.
“Take five”: en 2008 Brasil compró a Francia la licencia de fabricación de cuatro submarinos Scorpene como el de arriba, y uno como el de abajo, mucho más parecido al Barracuda (mismo fabricante, Naval Group). A éste último Brasil le pondrá un motor nuclear de desarrollo propio. El prototipo del motor, un PWR con uranio enriquecido al 19,7%, se está probando en instalaciones terrestres desde hace tres años.
Ante el fiasco del sistema de toberas que les vendió Siemens en su acuerdo de 1975, el Programa Paralelo brasileño decidió la construcción de una planta piloto de enriquecimiento con tecnología propia de centrifugadoras. La diseñó la Armada y está en Aramar, Iperó, Sao Paulo. Fue inaugurada en 1988, visitada por Alfonsín en el cuadro de apertura y distensión que posibilitó el Mercosur. Posteriormente, la tecnología allí testeada se instaló a escala industrial en Resende, Río de Janeiro, en 2003.
Iperó fue el primero y por ahora solitario éxito palpable del “Programa Nuclear Paralelo” de Brasil, en el que cada fuerza armada tenía su propio proyecto de producción de elementos físiles, billetera libre y ningún control civil interno. Tampoco parece haber tenido la suficiente coordinación inter-fuerzas.
Llegada la democracia a Brasil en 1985, los controles civiles –que los militares recibieron con tanta alegría como un pato la munición- fueron corrigiendo la situación, fundamentalmente para no desairar los ofrecimientos de inspección recíproca y colaboración tecnológica que por fin ofrecía la Argentina. Iperó, planta piloto, y luego Resende, plenamente industrial, fueron puestas bajo control del ABBAC, la agencia binacional de controles recíprocos de inventarios nucleares.
Este organismo binacional fue pergeñado por los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney para disipar suspicacias de armamentismo entre ambos países, pero sin tener que firmar el TNP (Tratado de No Proliferación del Organismo Internacional de Energía Atómica). La explicación ya la dimos muchas veces: el tratado deja proliferar libremente a las superpotencias militares, pero le pone mil y un palos en la rueda a la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología nuclear pacífica de los escasos países como el nuestro, con programas atómicos independientes.
En contradicción con este marco conceptual inicial del ABBAC, en tiempos del presidente Carlos Menem nuestro país firmó unilateralmente el TNP sin siquiera avisarle a Brasil. Nuestro socio en el Mercosur se vio obligado a hacer lo propio un tiempo después, para no quedarse aislado diplomáticamente en la región. De modo que la ampliación industrial que fue Resende directamente nació bajo salvaguardias dobles, del ABBAC y del OIEA, con el organismo de Viena metido cual suegra en la cama de la feliz pareja. Sobre esto, se vuelve después.
Aunque industrial, Resende fue pensada para abastecer un programa de centrales ya condenado al enanismo, que hoy por hoy sólo genera el 3% de la electricidad nacional. Y pese a la oposición de los EEUU los brasileños la hicieron nomás, y le dijeron “No hay tu tía” a los EEUU, que han hecho todo lo posible -y seguirán haciéndolo- por evitar que Brasil y Argentina tengan capacidades propias de enriquecimiento.
Pero en este desafío del uranio enriquecido brasuca hay algo de fútbol tribunero. Es cierto que Brasil necesita enriquecer este combustible “at home” para cubrir sin temor a extorsiones el consumo de las Angras 1 y 2, y la 3 si se termina alguna vez. Nosotros también lo necesitaremos para nuestras centralitas compactas CAREM, que funcionan con uranio enriquecido, y para la primera gran PWR de agua liviana que construyamos, si alguna vez sucede. Pero la verdad es que la minúscula planta de enriquecimiento argentina de Pilcaniyeu, Río Negro, o la mucho más moderna e industrial de los brasileños en Resende no son motivo de insomnio para nadie, ni siquiera en Washington.
Y es que a la hora de hacer bombas lo que vale es el plutonio: una esfera tamaño bola de billar de plutonio 239 militar pesa 4 kg y cuesta mucho menos que una de 15 kg. de uranio enriquecido al 90% (de tamaño apenas mayor). En el ínfimo y terrible instante de formar masa hipercrítica, la bola de plutonio tarda más en volatilizarse y dispersarse como gas en estado de plasma. Pero en las millonésimas de millonésimas de segundo en que conserva el estado sólido supercrítico, rinde más neutrones, fisiona más material y por ende rinde más potencia termomecánica y radiante. “More bang for the buck”, como descubrió Oppenheimer en 1944. No sólo es una mejor bomba, es más barata.
En términos militares, hoy con uranio se hace “jogo bonito” en diplomacia internacional, pero los goles se hacen con plutonio. Desde 1992, cuando los EEUU y la entonces recién nacida Federación Rusa desmantelaron en cumplimiento de los pactos Salt III sus últimas bombas de uranio, es dudoso incluso que queden muchas de éstas en los arsenales de las superpotencias, y ya eran rarezas.
La ventaja inicial de diseño de “Little Boy”, la bomba de Hiroshima, fue que su mecanismo de acción era un cañón antiaéreo (sic) que disparaba una bala de uranio enriquecido contra un blanco de lo mismo en el otro extremo del tubo. Sí, efectivamente, el cañón hacía blanco sobre sí mismo. Tampoco nadie pretendía darle más de un único uso…
Esto del cañón permitía fabricar una bomba longilínea y relativamente aerodinámica, que con los rediseños y miniaturizaciones de posguerra llegó a caber en balas de artillería. Y sin embargo, durante toda la Primera Guerra Fría las superpotencias experimentaron de todo, y terminaron adhiriendo a la bomba implosiva de plutonio, al menos como base de su armamento. En esta Segunda Guerra Fría eso no parece en vías de cambiar.
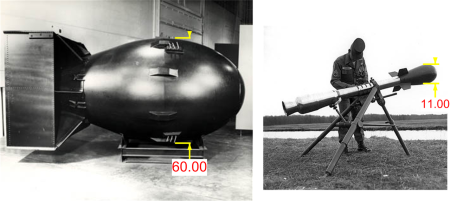 En pocos años, “Fat Man”, de 1,5 m. de diámetro, evolucionó en la portátil Davy Crockett, de 27,5 cm., disparable desde un cañoncito sin retroceso.
La bomba implosiva de plutonio derivada de “Fat Man”, la que barrió Nagasaki, llegó a grados de rediseño y miniaturización aún más drásticos. En ello perdió su desventaja inicial (su forma de globo de 1,5 m. de diámetro, que la volvía una pesadilla aerodinámica) y en los ’50 adoptó formas extremadamente versátiles, desde la Davy Crockett de 27,5 cm. de diámetro, disparable por un cañoncito sin retroceso desde un jeep, hasta la que se lleva a lomos de soldado en una mochila. Un soldado muy heroico, qué duda cabe.
Y la bomba de plutonio nunca perdió su ventaja inicial: el “pit” o semilla metálica hipercrítica por compresión, tarda más en volatilizarse, y cuando lo hace ya entró en fisión hasta el 20% de su masa, hecha de un material carísimo, pero comparativamente más barato que el uranio HEU (de alto enriquecimiento, o «militar», con entre un 93 y un 95% de isótopo 235).
En contraste, la bomba de uranio sólo logra fisionar el 1% del HEU, un producto cuya alta pureza de isótopo 235 se logra a costa de un trabajo separativo muy costoso en energía eléctrica. HEU. «Little Boy», la bomba de Hiroshima, que se tuvo que improvisar con un enriquecimiento casi «submilitar» en máquinas separativas muy ineficientes, es una horrorosa prueba de que el uranio muy enriquecido sirve para armas de destrucción masiva. Pero la bomba de uranio se terminó volviendo rápidamente “un arma champagne”.
Por ello, es de una imbecilidad o maldad supinas perseguir a los países enriquecedores de uranio, si tienen sus plantas bajo salvaguardias del OIEA. Y menos cuando se trata de plantas chicas y fáciles de monitorear. Como para dejar la cosa establecida, si se suman las capacidades de enriquecimiento actual de Brasil en Resende y de Argentina en Pilcaniyeu, dan algo así como el 0,3% de la instalada en todo el mundo, medida en unidades separativas.
Es cierto que la misma planta que produce MUCHO uranio LEU (Low Enrichment, entre 3 y 5%, “grado central”) se puede reconfigurar para producir MUY POCO uranio HEU (High Enrichment, 90%, “grado bomba” o “motor naval”). Pero aún si se reconfigurara Resende, la planta resultaría chica para un programa militar.
Digo esto porque hay material en Wikipedia que asegura solemnemente que Resende –capaz de arrimar a 280 toneladas/año de LEU- se podría reconfigurar para producir hasta 31 bombas de HEU por año (565 kg, mínimo) y que el “lapso de escape” hasta la primera de ellas sería de 3 años. Bullshit.
Es un macanazo atómico. Por empezar, la planta está instrumentada y telemetreada desde la sede del OIEA en Viena para saber en tiempo real su inventario de insumos y productos a la centésima de gramo. De yapa, Brasil llegó a recibir entre 60 y 80 inspecciones sorpresa/año del organismo vienés en 2003 y 2004, cuando la construyó. La suegra, no por vienesa y finolis, pierde costumbres de suegra. Bemvinda, a sinhora…
Es cierto que la planta ocultaba con mamparas de madera algunos detalles de las centrifugadoras, para evitar el pirateo de tecnología por los inspectores, que no son ángeles (nadie pretende que lo sean). Eso dio lugar a un tiempo de forcejeo casi cómico entre inspectores y autoridades locales por el tamaño de las mamparas, parecido al de una adolescente con su madre cuando discuten la longitud de una minifalda. Sólo que en este caso los roles estuvieron siempre invertidos: Brasil ponía maxifaldas de madera, el OIEA exigía minifaldas de esas que no dejan nada a la imaginación.
Son fantochadas y las dos partes lo saben. Cuando los estados quieren armas –ver Israel, ver Sudáfrica, ver la India, ver Pakistán, ver Corea del Norte- van al plutonio, y es clarísimo que para el OIEA, sobre todo desde 1992, cuando empezó a ser dominado unilateralmente por los EEUU, hay hijos y entenados, y los perseguidos por la agencia son los segundos. Desde que se derrumbó la URSS, el organismo vienés parece creer que las bombas atómicas norcoreanas o pakistaníes son malas, pero no así las israelíes.
Aunque los isótopos de ambos metales físiles –plutonio 239 y uranio 235 de alta pureza- son más caros que el oro o todos los de la familia del platino, el plutonio sigue siendo mucho más barato que el uranio 235 enriquecido desde su piso natural del 0,71% con que sale de la mina, al grado militar actual, bien arriba del 90%.
El plutonio hoy, y al menos en la Tierra, parece ser un elemento artificial. Como hace 1700 millones de años funcionaron al menos 16 “reactores nucleares naturales” en formaciones uraníferas de Oklo, Gabón, no es imposible que existan distintos isótopos de plutonio en la naturaleza geológica. Pero nunca aparecieron en las prospecciones, porque pese a sus vidas medias larguísimas, los plutonios naturales de la corteza terrestre “decayeron” en otros elementos.
En pocos años, “Fat Man”, de 1,5 m. de diámetro, evolucionó en la portátil Davy Crockett, de 27,5 cm., disparable desde un cañoncito sin retroceso.
La bomba implosiva de plutonio derivada de “Fat Man”, la que barrió Nagasaki, llegó a grados de rediseño y miniaturización aún más drásticos. En ello perdió su desventaja inicial (su forma de globo de 1,5 m. de diámetro, que la volvía una pesadilla aerodinámica) y en los ’50 adoptó formas extremadamente versátiles, desde la Davy Crockett de 27,5 cm. de diámetro, disparable por un cañoncito sin retroceso desde un jeep, hasta la que se lleva a lomos de soldado en una mochila. Un soldado muy heroico, qué duda cabe.
Y la bomba de plutonio nunca perdió su ventaja inicial: el “pit” o semilla metálica hipercrítica por compresión, tarda más en volatilizarse, y cuando lo hace ya entró en fisión hasta el 20% de su masa, hecha de un material carísimo, pero comparativamente más barato que el uranio HEU (de alto enriquecimiento, o «militar», con entre un 93 y un 95% de isótopo 235).
En contraste, la bomba de uranio sólo logra fisionar el 1% del HEU, un producto cuya alta pureza de isótopo 235 se logra a costa de un trabajo separativo muy costoso en energía eléctrica. HEU. «Little Boy», la bomba de Hiroshima, que se tuvo que improvisar con un enriquecimiento casi «submilitar» en máquinas separativas muy ineficientes, es una horrorosa prueba de que el uranio muy enriquecido sirve para armas de destrucción masiva. Pero la bomba de uranio se terminó volviendo rápidamente “un arma champagne”.
Por ello, es de una imbecilidad o maldad supinas perseguir a los países enriquecedores de uranio, si tienen sus plantas bajo salvaguardias del OIEA. Y menos cuando se trata de plantas chicas y fáciles de monitorear. Como para dejar la cosa establecida, si se suman las capacidades de enriquecimiento actual de Brasil en Resende y de Argentina en Pilcaniyeu, dan algo así como el 0,3% de la instalada en todo el mundo, medida en unidades separativas.
Es cierto que la misma planta que produce MUCHO uranio LEU (Low Enrichment, entre 3 y 5%, “grado central”) se puede reconfigurar para producir MUY POCO uranio HEU (High Enrichment, 90%, “grado bomba” o “motor naval”). Pero aún si se reconfigurara Resende, la planta resultaría chica para un programa militar.
Digo esto porque hay material en Wikipedia que asegura solemnemente que Resende –capaz de arrimar a 280 toneladas/año de LEU- se podría reconfigurar para producir hasta 31 bombas de HEU por año (565 kg, mínimo) y que el “lapso de escape” hasta la primera de ellas sería de 3 años. Bullshit.
Es un macanazo atómico. Por empezar, la planta está instrumentada y telemetreada desde la sede del OIEA en Viena para saber en tiempo real su inventario de insumos y productos a la centésima de gramo. De yapa, Brasil llegó a recibir entre 60 y 80 inspecciones sorpresa/año del organismo vienés en 2003 y 2004, cuando la construyó. La suegra, no por vienesa y finolis, pierde costumbres de suegra. Bemvinda, a sinhora…
Es cierto que la planta ocultaba con mamparas de madera algunos detalles de las centrifugadoras, para evitar el pirateo de tecnología por los inspectores, que no son ángeles (nadie pretende que lo sean). Eso dio lugar a un tiempo de forcejeo casi cómico entre inspectores y autoridades locales por el tamaño de las mamparas, parecido al de una adolescente con su madre cuando discuten la longitud de una minifalda. Sólo que en este caso los roles estuvieron siempre invertidos: Brasil ponía maxifaldas de madera, el OIEA exigía minifaldas de esas que no dejan nada a la imaginación.
Son fantochadas y las dos partes lo saben. Cuando los estados quieren armas –ver Israel, ver Sudáfrica, ver la India, ver Pakistán, ver Corea del Norte- van al plutonio, y es clarísimo que para el OIEA, sobre todo desde 1992, cuando empezó a ser dominado unilateralmente por los EEUU, hay hijos y entenados, y los perseguidos por la agencia son los segundos. Desde que se derrumbó la URSS, el organismo vienés parece creer que las bombas atómicas norcoreanas o pakistaníes son malas, pero no así las israelíes.
Aunque los isótopos de ambos metales físiles –plutonio 239 y uranio 235 de alta pureza- son más caros que el oro o todos los de la familia del platino, el plutonio sigue siendo mucho más barato que el uranio 235 enriquecido desde su piso natural del 0,71% con que sale de la mina, al grado militar actual, bien arriba del 90%.
El plutonio hoy, y al menos en la Tierra, parece ser un elemento artificial. Como hace 1700 millones de años funcionaron al menos 16 “reactores nucleares naturales” en formaciones uraníferas de Oklo, Gabón, no es imposible que existan distintos isótopos de plutonio en la naturaleza geológica. Pero nunca aparecieron en las prospecciones, porque pese a sus vidas medias larguísimas, los plutonios naturales de la corteza terrestre “decayeron” en otros elementos.
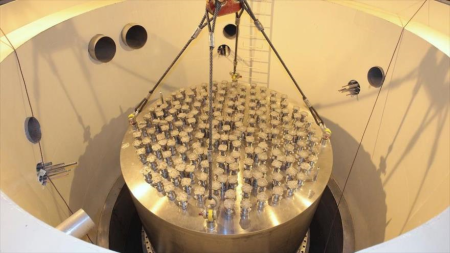 Momento que reescribe la dudosa historia del futuro humano: el núcleo del reactor plutonígeno de Arak es extraído. La cavidad fue rellenada después con concreto, inutilizando toda la planta para siempre. Lamentablemente, el trabajoso acuerdo con Irán -6 años de negociaciones- para que no fabricara plutonio militar no estaba blindado contra la aparición de un presidente estadounidense, Donald Trump, que lo anuló.
El plutonio se fabrica en reactores ad-hoc o plutonígenos, bastante berretas pero potentes, como el de Arak de 40 MW térmicos, que el OIEA –y éste fue il “capolavoro” tardío de Rafael Grossi- le hizo cerrar en 2014 a Irán. Para mayor inri, los iraníes le tuvieron que extirpar el núcleo al reactor y rellenar la cavidad con cemento.
Como estos reactores son militares, en general no brillan por su prolijidad en radioprotección, que en general parece ser una manía sólo de civiles. Esto es cierto incluso en EEUU, donde a estos reactores se los llama con el eufemismo de “production facilities”. Dicho en Argentina en 1986 por Abel González, hoy nuestro “top man” en esta difícil materia en organismos multilaterales como el OIEA y el UNSCEAR, “los operadores de estas plantas se irradian hasta las pelotas”.
Momento que reescribe la dudosa historia del futuro humano: el núcleo del reactor plutonígeno de Arak es extraído. La cavidad fue rellenada después con concreto, inutilizando toda la planta para siempre. Lamentablemente, el trabajoso acuerdo con Irán -6 años de negociaciones- para que no fabricara plutonio militar no estaba blindado contra la aparición de un presidente estadounidense, Donald Trump, que lo anuló.
El plutonio se fabrica en reactores ad-hoc o plutonígenos, bastante berretas pero potentes, como el de Arak de 40 MW térmicos, que el OIEA –y éste fue il “capolavoro” tardío de Rafael Grossi- le hizo cerrar en 2014 a Irán. Para mayor inri, los iraníes le tuvieron que extirpar el núcleo al reactor y rellenar la cavidad con cemento.
Como estos reactores son militares, en general no brillan por su prolijidad en radioprotección, que en general parece ser una manía sólo de civiles. Esto es cierto incluso en EEUU, donde a estos reactores se los llama con el eufemismo de “production facilities”. Dicho en Argentina en 1986 por Abel González, hoy nuestro “top man” en esta difícil materia en organismos multilaterales como el OIEA y el UNSCEAR, “los operadores de estas plantas se irradian hasta las pelotas”.
 La pesada herencia de la Guerra Fría: se ven 3 de los 9 reactores plutonígenos y plantas de reprocesamiento de Hanford, en el sureste desértico del estado de Washington. Nadie sabe cómo vitrificar y gestionar con costos y riesgos razonables el inventario de residuos radioactivos generados allí desde inicios del Programa Manhattan hasta 1987. Son 208 millones de litros contaminados con 46 especies de radioquímicos que contienen 176 millones de curios de radioactividad, el doble de lo liberado por el accidente de Chernobyl en la URSS. Sólo el traslado por caños del material líquido hasta la futura planta de vitrificado es un trabajo estimado en U$ 13.400 millones, según Scientific American. Fecha posible de inicio de obras: 2022. Fecha de término de la vitrificación: 2068. Nadie cree en tales fechas, por la dificultad técnica del trabajo. No importa en qué país ni bajo qué régimen político, en las plantas de armas nucleares a cargo de militares la radioprotección es una contradicción en término.
Estas instalaciones no fabrican ni un kilovatio/hora de electricidad. Son meras “tostadoras” de uranio natural moderadas con agua pesada. Su función es darle una irradiación “livianita” al uranio 238 (que viene a ser el 99,3% de este elemento en estado natural), como para limitar su captura de neutrones. Generalmente constan de un reactor nuclear de potencia entre baja y media, cuyo núcleo emite neutrones que son interceptados por «blankets» (frazadas), envoltorios de uranio depletado, más rico que el uranio natural en su radioisótopo 238, el inútil para fisión, y más pobre en su isótopo 235, el físil. En los blankets, el uranio 238 atrapa neutrones y tras un par de transformaciones nucleares se vuelve plutonio 239.
La idea es obtener mucho plutonio 239, pero poco y nada de 240, 241 y 242. Estos son “hiperfísiles” por dos causas: están los isótopos que emiten tanta radiación gamma a distancia que es prácticamente imposible su manejo metalúrgico para fundir y tornear el «pit», el núcleo de una bomba implosiva.
Pero están los otros isótopos que son tan reactivos que disuelven en plasma el “pit”, o semilla hipercrítica de la bomba A, antes de tiempo, y disipan en un fogonazo prematuro (“fizzle”) lo que debería ser una razonable explosión. El resultado de un «fizzle» es la dispersión aérea incontrolada de especies de plutonio muy radioactivas y de largas vidas medias, una «bomba sucia» de efectos muy duraderos y perfectamente capaces de afectar al país atacado, al atacante y a decenas de neutrales. Es un menú tan suicida que ha sido rechazado por los militares de EEUU, Inglaterra, Francia, la URSS y China. No sin haberse ensayado en varias pruebas fallidas, incluso en superficie.
Las “production facilities” se construyen en general con alguna planta adjunta de reprocesamiento, donde el plutonio es químicamente separado en fase líquida del combustible irradiado. No existe ninguna constancia de que Brasil haya tenido este tipo de instalaciones.
Es risible mencionar ese reactorcito de 0,5 MW térmicos moderado con grafito en la Reserva Biológica de la Barra de Guaratiba, llamado Projeto Atlantico. La escasa potencia del aparato -80 veces menor que el de Arak, en Irán, y 300 veces menor que el de Dimona, en Israel- trasunta su baja utilidad militar, lo que no significa nula utilidad.
«Los muchachos» probablemente estaban ensayando a escala demostración la tecnología de un plutonígeno en serio, una production facility. Diplomáticamente, es meter la cabeza en la picadora de carne: no vas a poder comerte las empanadas resultantes.
Es inevitable que un reactor así produzca plutonio, pero no en las cantidades y tiempos que requiere un programa de armas, incluso si se acota el «quemado» de los blankets para obtener el “mix” isotópico necesario, casi libre de especies de plutonio por encima del 239. Lo que sí te va a producir es tremendos despelotes internacionales y con tu propia sociedad civil.
Lo que choca es la propensión de los generales de la larga dictadura brasileña en poner instalaciones potencialmente sucias en reservas naturales. Si querían generar politización antinuclear inespecífica en la sociedad civil, politización de la que después te va a impedir generar reactores para medicina nuclear, o centrales de potencia para no depender de los hidrocarburos cuando ya hayas represado todos tus ríos… «Los muchachos» hicieron todo lo necesario para crear una Greenpeace brasileña poderosa, y veinte más como esa multinacional, pero más locales. Y ganaron. Literalmente, se ametrallaron las patas.
Acabo de explicar, sin proponérmelo, por qué las centrales de potencia son pésimas fabricando plutonio militar. Dado que hay que maximizar el quemado para sacarle a cada tonelada de combustible el máximo posible de megavatios/hora por día, la irradiación del uranio 238 es profunda. Resultado: un exceso de isótopos hiperfísiles.
Sí, claro, siempre es posible la avivada de sacar un elemento combustible “medio crudo” de la central y llevárselo a una planta radioquímica oculta para reprocesarlo y sacarle el 239 más o menos puro. Pero es difícil engañar a las cámaras y otros sensores físicos y químicos, todos telemétricos, del OIEA, y si aparecen indicios de que alguien los interfirió o trató de “perrear”, se compra inspecciones sorpresa diarias y horario central en los noticieros mundiales, y unas operetas de desestabilización interna que te las cuento. No es que sea imposible fabricar armas de plutonio. Para el caso, tampoco lo es ponerle un babero a un tigre, y los militares de todo el mundo tratan de no hacerlo.
Por supuesto, hay hijos y entenados. Cuando Sudáfrica fabricó al menos 8 bombas de plutonio (y una la testeó no muy secretamente sobre el Océano Índico el 22 de Septiembre de 1979), lo hizo con transferencia de tecnología encubierta desde Israel, y bajo el paraguas diplomático de los EEUU.
Cuando se bajó el gobierno del «appartheid», Nelson Mandela se hizo presidente y Sudáfrica renunció a su rol de gendarme regional no blanqueado de la OTAN, esas armas fueron desmanteladas bajo inspección internacional, único caso en la historia mundial. Israel mantiene impertérrito sus «bombs in the basement» sin sufrir ningún tipo de sanciones de comercio exterior. Pero a los entenados, salvo cuando tienen el tamaño demográfico de la India, les va mal, mal, mal, mal.
Las FFAA brasileñas probablemente apostaron más al tamaño geográfico y económico que demográfico. No por nada tienen la mitad del territorio de Sudamérica, y la mayor parte de su PBI. Pero además están menos desgastadas que las argentinas: mataron a menos civiles, en lugar de destruirla su industria la hicieron crecer a lo pavote (vayan Petrobras y Embraer como pruebas), y de yapa no perdieron ninguna guerra. Pero todavía tienen la costumbre residual “de cortarse solas” cuando pueden.
Hay historia detrás de esa historia: Brasil fue antes un imperio que una república, y no se olvida. Pero además, hay historia reciente: las FFAA brasucas se acostumbraron a «hacer la suya» desde la presidencia del citado Gral. Ernesto Geisel hasta 1985. Hasta aquel año, cada una de las Fuerzas Armadas tuvo su propio programa de armas nucleares libres de control interno civil, y obviamente tampoco externo por parte del OIEA.
Como prueba de su nostalgia por estos años de privilegio, pobres en resultados pero fabulosos en gastos, ya en democracia y aprovechando que el presidente Henrique Cardoso estaba de gira en el exterior, el Ejército anunció en 1991 la construcción de una “facility” de 40 MW térmicos. 40 megavatios que al día siguiente de volver Cardoso al país eran 2 MW y luego ninguno, porque jamás se construyó. Ni un gruñido cuartelero se escuchó.
Aquel año, el establishment político brasileño ya no toleraba más pavadas castrenses, entre otras cosas, porque empezaba el Mercosur, y la industria paulista entonces estaba muy interesada en acceder al mercado interno argentino con sus manufacturas. No podés venderle heladeras y autos a tu socio y cliente si simultáneamente lo asustás con un trabuco.
El as de espadas final del plutonio contra el uranio, en materia militar, es que toda bomba termonuclear (o H) que anda por ahí usa una bomba de plutonio como espoleta. No es enriqueciendo uranio como hacés tu bomba, salvo que seas un total idiota. Pero con uranio enriquecido propio, salido de plantas instaladas en tu propio país, nadie puede decirte: «firmame este papel y dame tu petróleo, o tus centrales de potencia se quedan sin combustible, y Río de Janeiro en apagón permanente».
Aunque parezca política ficción, los milicos brasileños renunciaron a la bomba –y a la vía del plutonio, el mejor modo de hacerla- no tanto por las presiones yanquis, aunque las hubo y terribles. Han demostrado históricamente que tienen más espaldas que nosotros para aguantarlas.
Renunciaron a regañadientes porque los obligó su propia burguesía industrial, tentada de asociarse económicamente con la Argentina, «a ver qué pasaba». Y lo decisivo no fueron las amenazas de sanciones económicas de los EEUU. Lo que hizo cambiar de frecuencia a nuestros vecinos y socios fue la audaz propuesta de la DIGAN y de Alfonsín en 1987, un golpe diplomático magistral que tiene la firma del embajador Adolfo «Chinchín» Saracho de pe a pa.
Y aquello sí que fue un cambio histórico. O pudo ser. Pero la historia tiene final abierto.
La pesada herencia de la Guerra Fría: se ven 3 de los 9 reactores plutonígenos y plantas de reprocesamiento de Hanford, en el sureste desértico del estado de Washington. Nadie sabe cómo vitrificar y gestionar con costos y riesgos razonables el inventario de residuos radioactivos generados allí desde inicios del Programa Manhattan hasta 1987. Son 208 millones de litros contaminados con 46 especies de radioquímicos que contienen 176 millones de curios de radioactividad, el doble de lo liberado por el accidente de Chernobyl en la URSS. Sólo el traslado por caños del material líquido hasta la futura planta de vitrificado es un trabajo estimado en U$ 13.400 millones, según Scientific American. Fecha posible de inicio de obras: 2022. Fecha de término de la vitrificación: 2068. Nadie cree en tales fechas, por la dificultad técnica del trabajo. No importa en qué país ni bajo qué régimen político, en las plantas de armas nucleares a cargo de militares la radioprotección es una contradicción en término.
Estas instalaciones no fabrican ni un kilovatio/hora de electricidad. Son meras “tostadoras” de uranio natural moderadas con agua pesada. Su función es darle una irradiación “livianita” al uranio 238 (que viene a ser el 99,3% de este elemento en estado natural), como para limitar su captura de neutrones. Generalmente constan de un reactor nuclear de potencia entre baja y media, cuyo núcleo emite neutrones que son interceptados por «blankets» (frazadas), envoltorios de uranio depletado, más rico que el uranio natural en su radioisótopo 238, el inútil para fisión, y más pobre en su isótopo 235, el físil. En los blankets, el uranio 238 atrapa neutrones y tras un par de transformaciones nucleares se vuelve plutonio 239.
La idea es obtener mucho plutonio 239, pero poco y nada de 240, 241 y 242. Estos son “hiperfísiles” por dos causas: están los isótopos que emiten tanta radiación gamma a distancia que es prácticamente imposible su manejo metalúrgico para fundir y tornear el «pit», el núcleo de una bomba implosiva.
Pero están los otros isótopos que son tan reactivos que disuelven en plasma el “pit”, o semilla hipercrítica de la bomba A, antes de tiempo, y disipan en un fogonazo prematuro (“fizzle”) lo que debería ser una razonable explosión. El resultado de un «fizzle» es la dispersión aérea incontrolada de especies de plutonio muy radioactivas y de largas vidas medias, una «bomba sucia» de efectos muy duraderos y perfectamente capaces de afectar al país atacado, al atacante y a decenas de neutrales. Es un menú tan suicida que ha sido rechazado por los militares de EEUU, Inglaterra, Francia, la URSS y China. No sin haberse ensayado en varias pruebas fallidas, incluso en superficie.
Las “production facilities” se construyen en general con alguna planta adjunta de reprocesamiento, donde el plutonio es químicamente separado en fase líquida del combustible irradiado. No existe ninguna constancia de que Brasil haya tenido este tipo de instalaciones.
Es risible mencionar ese reactorcito de 0,5 MW térmicos moderado con grafito en la Reserva Biológica de la Barra de Guaratiba, llamado Projeto Atlantico. La escasa potencia del aparato -80 veces menor que el de Arak, en Irán, y 300 veces menor que el de Dimona, en Israel- trasunta su baja utilidad militar, lo que no significa nula utilidad.
«Los muchachos» probablemente estaban ensayando a escala demostración la tecnología de un plutonígeno en serio, una production facility. Diplomáticamente, es meter la cabeza en la picadora de carne: no vas a poder comerte las empanadas resultantes.
Es inevitable que un reactor así produzca plutonio, pero no en las cantidades y tiempos que requiere un programa de armas, incluso si se acota el «quemado» de los blankets para obtener el “mix” isotópico necesario, casi libre de especies de plutonio por encima del 239. Lo que sí te va a producir es tremendos despelotes internacionales y con tu propia sociedad civil.
Lo que choca es la propensión de los generales de la larga dictadura brasileña en poner instalaciones potencialmente sucias en reservas naturales. Si querían generar politización antinuclear inespecífica en la sociedad civil, politización de la que después te va a impedir generar reactores para medicina nuclear, o centrales de potencia para no depender de los hidrocarburos cuando ya hayas represado todos tus ríos… «Los muchachos» hicieron todo lo necesario para crear una Greenpeace brasileña poderosa, y veinte más como esa multinacional, pero más locales. Y ganaron. Literalmente, se ametrallaron las patas.
Acabo de explicar, sin proponérmelo, por qué las centrales de potencia son pésimas fabricando plutonio militar. Dado que hay que maximizar el quemado para sacarle a cada tonelada de combustible el máximo posible de megavatios/hora por día, la irradiación del uranio 238 es profunda. Resultado: un exceso de isótopos hiperfísiles.
Sí, claro, siempre es posible la avivada de sacar un elemento combustible “medio crudo” de la central y llevárselo a una planta radioquímica oculta para reprocesarlo y sacarle el 239 más o menos puro. Pero es difícil engañar a las cámaras y otros sensores físicos y químicos, todos telemétricos, del OIEA, y si aparecen indicios de que alguien los interfirió o trató de “perrear”, se compra inspecciones sorpresa diarias y horario central en los noticieros mundiales, y unas operetas de desestabilización interna que te las cuento. No es que sea imposible fabricar armas de plutonio. Para el caso, tampoco lo es ponerle un babero a un tigre, y los militares de todo el mundo tratan de no hacerlo.
Por supuesto, hay hijos y entenados. Cuando Sudáfrica fabricó al menos 8 bombas de plutonio (y una la testeó no muy secretamente sobre el Océano Índico el 22 de Septiembre de 1979), lo hizo con transferencia de tecnología encubierta desde Israel, y bajo el paraguas diplomático de los EEUU.
Cuando se bajó el gobierno del «appartheid», Nelson Mandela se hizo presidente y Sudáfrica renunció a su rol de gendarme regional no blanqueado de la OTAN, esas armas fueron desmanteladas bajo inspección internacional, único caso en la historia mundial. Israel mantiene impertérrito sus «bombs in the basement» sin sufrir ningún tipo de sanciones de comercio exterior. Pero a los entenados, salvo cuando tienen el tamaño demográfico de la India, les va mal, mal, mal, mal.
Las FFAA brasileñas probablemente apostaron más al tamaño geográfico y económico que demográfico. No por nada tienen la mitad del territorio de Sudamérica, y la mayor parte de su PBI. Pero además están menos desgastadas que las argentinas: mataron a menos civiles, en lugar de destruirla su industria la hicieron crecer a lo pavote (vayan Petrobras y Embraer como pruebas), y de yapa no perdieron ninguna guerra. Pero todavía tienen la costumbre residual “de cortarse solas” cuando pueden.
Hay historia detrás de esa historia: Brasil fue antes un imperio que una república, y no se olvida. Pero además, hay historia reciente: las FFAA brasucas se acostumbraron a «hacer la suya» desde la presidencia del citado Gral. Ernesto Geisel hasta 1985. Hasta aquel año, cada una de las Fuerzas Armadas tuvo su propio programa de armas nucleares libres de control interno civil, y obviamente tampoco externo por parte del OIEA.
Como prueba de su nostalgia por estos años de privilegio, pobres en resultados pero fabulosos en gastos, ya en democracia y aprovechando que el presidente Henrique Cardoso estaba de gira en el exterior, el Ejército anunció en 1991 la construcción de una “facility” de 40 MW térmicos. 40 megavatios que al día siguiente de volver Cardoso al país eran 2 MW y luego ninguno, porque jamás se construyó. Ni un gruñido cuartelero se escuchó.
Aquel año, el establishment político brasileño ya no toleraba más pavadas castrenses, entre otras cosas, porque empezaba el Mercosur, y la industria paulista entonces estaba muy interesada en acceder al mercado interno argentino con sus manufacturas. No podés venderle heladeras y autos a tu socio y cliente si simultáneamente lo asustás con un trabuco.
El as de espadas final del plutonio contra el uranio, en materia militar, es que toda bomba termonuclear (o H) que anda por ahí usa una bomba de plutonio como espoleta. No es enriqueciendo uranio como hacés tu bomba, salvo que seas un total idiota. Pero con uranio enriquecido propio, salido de plantas instaladas en tu propio país, nadie puede decirte: «firmame este papel y dame tu petróleo, o tus centrales de potencia se quedan sin combustible, y Río de Janeiro en apagón permanente».
Aunque parezca política ficción, los milicos brasileños renunciaron a la bomba –y a la vía del plutonio, el mejor modo de hacerla- no tanto por las presiones yanquis, aunque las hubo y terribles. Han demostrado históricamente que tienen más espaldas que nosotros para aguantarlas.
Renunciaron a regañadientes porque los obligó su propia burguesía industrial, tentada de asociarse económicamente con la Argentina, «a ver qué pasaba». Y lo decisivo no fueron las amenazas de sanciones económicas de los EEUU. Lo que hizo cambiar de frecuencia a nuestros vecinos y socios fue la audaz propuesta de la DIGAN y de Alfonsín en 1987, un golpe diplomático magistral que tiene la firma del embajador Adolfo «Chinchín» Saracho de pe a pa.
Y aquello sí que fue un cambio histórico. O pudo ser. Pero la historia tiene final abierto.
Daniel E. Arias
Cómo se gestó la venta de tecnología nuclear argentina a Corea del Sur
AgendAR produjo esta nota en 2018, en circunstancias muy adversas para el Programa Nuclear Argentino. Desde que en junio de 2021 la CNEA asumió la Dra. Adriana Serquis, este sistema del equipo del Dr. Andrés Kreiner tiene respaldo de la casa. Pensamos que éste en particular podría tratarse del desarrollo tecnológico más significativo de la medicina nuclear argentina, pero eso tendrá que demostrarse en pruebas clínicas y pre-clínicas. Volvemos a publicar este material en ocasión del viaje a Corea de Serquis y del Ministro de Ciencia, Dr. Daniel Filmus. Ese país adquirióla licencia de uso y construcción de la fuente de neutronterapia de Kreiner, cuya propiedad intelectual sigue siendo de la CNEA.
Los manuales de periodismo dicen que hay artículo cuando algo en el mundo funciona al revés de lo habitual. En este caso hay dos, porque:
- la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) acaba de venderle tecnología nuclear médica a una potencia mundial en el asunto, el Korean Institute for Radiological and Medical Sciences (KIRAMS),
- y cuando pase de prototipo a aparato clínico, el “fierro” de marras podría eliminar algunos tumores hasta hoy intratables por su estructura y localización: el glioblastoma multiforme (de cerebro), melanomas en sitios complicados (metástasis en cerebro, pene, vulva) y otros cánceres de abordaje difícil o imposible en cabeza y cuello.
Como con toda herramienta nueva, nadie sabe bien los límites de este desarrollo de la CNEA: la imponente máquina de la foto es un prototipo cuya construcción empezó en 2015. Podría funcionar a potencia clínica sólo en un edificio más alto que debió terminarse en 2017, pero la constructora paraliza la obra a cada rato por el contexto hiperinflacionario, y porque desde 2016 la CNEA perdió el 53% de su presupuesto. De otro modo, ya estaría usándose en pacientes aquí, en uno o varios experimentos de fase 1.
Comprensiblemente, los coreanos “se tiraron de palomita” para comprar este desarrollo. Por su diseño compacto, su bajo costo, su relativa sencillez y su mayor compatibilidad con la arquitectura y las regulaciones radiológicas de los hospitales, lo prefirieron contra otros emergentes japoneses y estadounidenses. En 2021 lo estarán empleando.
Esta inquietante e indescifrable máquina promete dar vuelta el panorama en un abordaje que, pese a su eficacia inusual, vegeta desde los ’90 en un subdesarrollo casi académico. Y esa frustración sucede en EEUU, Japón, Rusia, Italia, Israel, China, Taiwán, Corea y la Argentina. Es la llamada BNCT (Boron Neutron Capture Therapy), o terapia por captura de neutrones en boro.
Son treinta años en que un tratamiento conceptualmente revolucionario no pudo llegar a los hospitales y clínicas de radioterapia por falta de una fuente de neutrones barata y eficaz como ésta. Lectores: están viendo un desarrollo argentino quizás destinado a volverse “de primera línea” en el mundo durante este siglo.
La idea de toda radioterapia, desde las más antiguas (que usan fotones X o gamma), a las más modernas (que emplean partículas subatómicas), es suministrar cantidades drásticas de radiación ionizante a las células tumorales, pero disminuir todo lo posible el daño células y tejidos sanos colindantes.
Las terapias con fotones se valen de cabezales rotativos, que ejecutan una suerte de “ballet” pre-planificado y dirigido por computadora para ”iluminar” desde distintos ángulos de entrada el o los tumores. Los complicados de tratar tienen formas bastante irregulares. Los fotones X y gamma traspasan el cuerpo casi como la luz un vidrio turbio, de modo que el propósito es, en sucesivas sesiones, ir acumulando dosis ionizantes de iluminación en estas masas invasivas, pero disminuirla en tejidos y órganos sanos tanto en la vía de entrada de los rayos como en la de salida.
Las terapias más modernas, con partículas eléctricamente cargadas (protones y núcleos atómicos con carga positiva) tienen la ventaja de una penetración más selectiva. De acuerdo a la potencia suministrada, estas partículas subatómicas impactan el tumor sin traspasarlo, lo que minimiza el daño detrás del mismo. Pero de todos modos requieren de cabezales rotativos, porque sí causan daño en la vía de entrada, de modo que se requieren muchas. Otras máquinas disparan electrones, de carga negativa y muy baja penetración, y son eficaces en tumores superficiales.

El prototipo argentino de neutronterapia BNCT exportado a Corea, una revolución en tratamiento de tumores muy complejos, y el equipo de la CNEA que lo desarrolló. En la foto falta su jefe Andrés Kreiner. Para un modelo clínico, se necesita un edificio más alto (otra obra detenida)
Pero de todas estos proyectiles, el matador más efectivo de masas tumorales profundas es el neutrón, que no tiene carga eléctrica alguna, pero a condición de que éste ionice únicamente las células tumorales. Y eso se logra “dopándolas” selectivamente con boro.
A diferencia de las células sanas de los tejidos, las tumorales están dividiéndose y por ello viven hambrientas de precursores de proteínas como ese aminoácido llamado fenilalanina. Sólo que la BPA es una fenilalanina “marcada” con boro, un caballo de Troya lleno de soldados griegos a la espera la señal para salir a arrasar. Cuando el boro es impactado con neutrones de baja energía, hace una minúscula explosión nuclear intracelular (sic).
Sus productos de fisión, el Litio 7 y las partículas alfa, son esquirlas nucleares de masa y energía muy altas, pero por su carga eléctrica se van frenando con sucesivos y violentos impactos, como camiones descontrolados que se llevan todo por delante en una playa de estacionamiento, ionizando y rompiendo toda molécula con que chocan a su paso. Esto las confina a destruir el ADN de la célula atacada, pero sin salir de la misma, ya que sólo logran recorrer entre 5 y 9 milésimas de milímetro. La célula sana contigua prácticamente no se entera. Puede haber absorbido también algo de BPA, pero en promedio, 3,5 veces menos que la cancerosa.
Fisiones nucleares intracelulares y ultraselectivas… parece de ciencia-ficción, pero funciona. Es más, suele alcanzar con una sola irradiación (no siempre), y además unidireccional, sin camillas con cabezales robóticos rotativos, ni sesiones múltiples o largas. Y esto abarata bastantes cosas. El equipo de protonterapia que debería estar instalándose en el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, entre el acelerador de partículas y sus “búnkeres” de irradiación, podría estar en U$ 80 millones. El prototipo neutronterapia BNCT, de la CNEA, sin los búnkeres, se vendió en sólo U$ 700.000.
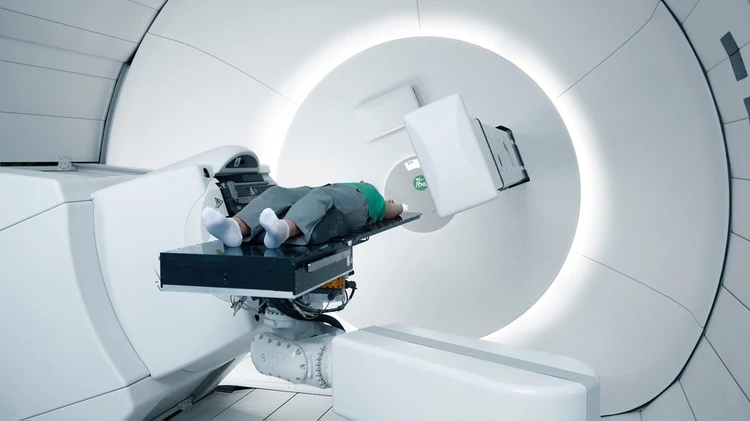
Búnker radioblindado con cabezal rotativo de un aparato de protonterapia como el que se destina al Instituto Roffo, foto cortesía @ibatoday.
Pero la protonterapia tiene un “as de espadas” estadístico sobre el BNCT: desde que existe, se ha probado en unos 20.000 casos, lo que explica que ya haya unos 75 aparatos funcionando en el mundo. La pata renga del BNCT es una insuficiencia casuística que lo vuelve “la eterna promesa”. Si deja de serlo (y no es improbable que eso suceda en el KIRAMS de Corea gracias a la tecnología argentina), las ventajas del BNCT podrían ser todas estas: menos complejidad tecnológica, menos costos de fabricación e instalación, más especificidad y efectividad. El BNCT hasta podría masificarse, porque da pie para tratar muchos más pacientes por día, hacerlo una sola vez o a lo sumo dos, y disminuir así los traslados, y las agotadoras peleas por autorizar un tratamiento, y luego las largas listas de espera.
El problema con el BNCT ha sido irreductible hasta hace poco. ¿Cómo dispararle neutrones, estas balas subatómicas sin carga, a un tumor? Los reactores nucleares producen tremendos chorros de neutrones de alta energía. Si a éstos se les baja la velocidad al rango llamado “epitérmico”, serían ideales para BNCT.
Pero por el resto de sus características, no lo son en absoluto. Puede ver el RA-6 argentino, en Bariloche, en este video sobrio y poco chivero:
El búnker blindado a radiaciones que se le construyó al reactor barilochense en 2003 y nuevamente en 2015 para dos “trials” preclínicos al reactor es un radioquirófano improvisado. Como ve, el RA-6, pese a ser un reactor chico, resulta enorme, carísimo e incompatible con toda unidad hospitalaria oncológica, tanto por arquitectura como por regulaciones nucleares.
Aunque la Argentina tiene a INVAP, la Sociedad del Estado rionegrino como mejor proveedor de reactores nucleares del mundo, sería difícil construir uno que cueste menos que U$ 80 millones, y la Autoridad Regulatoria Nuclear y el ANMAT no autorizarían su funcionamiento adentro de un hospital. En sus vecindades, tal vez. Urgente conseguir una fuente barata de neutrones que sea “hospital friendly”. La novedad es que parece que en Argentina la tenemos.
Ojo, en esto de sustituir a los reactores en BNCT hay otros en carrera: en Japón están utilizando ciclotrones preexistentes de Sumitomo Heavy Industries, pero estas máquinas son de muy alta energía y producen demasiada radioactividad. De todos modos, si quiere medir la confianza que le tiene al BNCT -y que Sumitomo se tiene a sí misma- son explícitas en este video un tanto triunfalista:
Mitsubishi en conjunto con otras instituciones japonesas está desarrollando aceleradores de radiofrecuencia, muy complejos y costosos.
También hay una firma estadounidense, Neutron Therapeutics, desarrollando máquinas electrostáticas pero diferentes a las de CNEA y bastante más caras. Una de ellas ya está instalándose en Finlandia.
El aparato de la CNEA también es electrostático pero más sencillo, barato, y creemos que más efectivo. Eso creen también los coreanos… y no son los únicos. Pero a diferencia de nosotros, los coreanos tienen chequera para tratar de demostrarlo con casuística. Y también dirigentes especializados, comprometidos, patriotas y nada zonzos para comprar tecnología.
¿Cómo funciona y por qué no es masiva la BNCT?

El KIRAMS, imponente hospital radiológico de Seúl donde en 2021 empezará a funcionar en pruebas preclínicas y clínicas la fuente de neutrones argentina para terapia BNCT.
A la fecha de hoy, hay dos moléculas orgánicas capaces de “contrabandear” boro dentro de una célula tumoral. La ya mencionada, la BPA o borofenilalanina, es un precursor proteico que las células tumorales devoran con entusiasmo de físicoculturistas: lo captan alrededor de 3,5 veces más en proporción que las células sanas. La otra molécula, el borocaptato de sodio, ha resultado menos selectivo.
Podría haber otros “carriers” más eficaces que la BPA, pero si no se encontraron es porque la investigación clínica en BNCT está empantanada desde hace tres décadas por falta de buenas fuentes de neutrones compatibles con los hospitales. Durante casi todo ese tiempo, la terapia BNCT se practicó en búnkeres improvisados en reactores nucleares, plantas que fueron diseñadas para fines muy distintos. Y hay apenas 250 aparatos de estos en todo el mundo, muchos de ellos ya viejos y listos para decomisión. Y eso en un planeta en el cual la incidencia de cáncer llegará a 27,5 millones de casos/año en 2040.
Las promesas incumplidas de la BNCT, en suma, son económicas, logísticas y regulatorias, y las más severas son las últimas. Eso explica que haya tantas potencias y subpotencias médicas y tecnológicas (EEUU, Finlandia, Japón, Rusia, Italia, Israel, China, Taiwán, Argentina) que hicieron y hacen experimentos con BNCT. Pero también que sumando todo tipo de cánceres, en un cuarto de siglo esos países no hayan podido tratar más de aproximadamente 500 pacientes a fecha de hoy. No es nada.
Estos números a los oncólogos y radioterapeutas no les mueven el amperímetro. Lo que cuenta para ellos son las estadísticas grandes: presentales tasas de remisión parcial y total, menores efectos colaterales y alargamientos significativos de sobrevida en algunos miles de casos, y tal vez entonces te tomen en serio. Cuando lo hagan, empezarán a pelear con sus autoridades médicas para adquirir una fuente de neutrones. Que bien podría ser la de la CNEA, en versión completa. Y podemos fabricarla aquí: el prototipo está hecho con componentes mayormente nacionales y horas/hombre de ingeniería argentina, y mantenemos la propiedad intelectual del aparato.
¿Qué tiene el BNCT que lo sigue haciendo una especie de Santo Grial para tantos investigadores clínicos en tantos países, pese a casi 3 décadas con pocos avances? La promesa de una especificidad, puntería, afectación máxima del tumor y mínima del tejido adyacente como es difícil que pueda darlos ningún otro abordaje. Matar células tumorales sin que se enteren las sanas que la rodean: el sueño de todo radiólogo desde la posguerra. Estamos en eso.
(Continuará)
Daniel E. Arias
Trayectoria y proyectos Argentinos en la industria satelital
- Estados Unidos: alrededor de 1.897 satélites en órbita.
- Rusia: cuenta con 146 satélites operativos.
- China: con 316 satélites en funcionamiento actualmente.
- Francia: actualmente posee 164 satélites activos.
- India: tiene 124 satélites en funcionamiento.
- España: cuenta con 29 satélites en total.
Satélites en órbita: el caso de la Argentina
La historia satelital en Argentina comenzó en enero de 1990, mucho antes de lo que muchos creen, cuando el cohete Ariane depositó en la órbita al Lusat-1, proyectado y construido por la Asociación Mundial de Satélites de Radioaficionados (Amasat), el cual tenía por objetivo proveer de comunicaciones a la totalidad de sus socios. Entre los varios intentos experimentales de esos tiempos, también está el SAT-1 Víctor, el cual se desarrolló en el Centro de Investigaciones Aplicadas del Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba, que portaba a bordo dos cámaras para poder tomar imágenes de la Tierra. Todas éstas experiencias se hicieron mientras la naciente Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), institución argentina orientada al desarrollo de tecnología espacial (una NASA argentina), elaboraba el conocido Plan Espacial Nacional, un programa estratégico para poder desarrollar en el país conocimiento y tecnología para el sector aeroespacial.Primeros satélites de la CONAE
El primer dispositivo producido por el Plan Espacial de la CONAE fue el SAC-B, que se lanzó en 1996, pero -por fallas en el cohete estadounidense que lo quiso transportar- no se pudo terminar de eyectar al satélite a la órbita terrestre. Por eso, a su sucesor, el SAC-A, lanzado en diciembre de 1998, hay que nombrarlo como el que inauguró formalmente la trayectoria argentina en el espacio. El siguiente satélite, el SAC-C, se lanzó en noviembre de 2000. Éste fue el primer satélite argentino de observación terrestre y llegó a mantenerse operativo durante 13 años. Luego, en junio de 2011, llegó el SAC-D Aquarius, satélite con el que -por primera vez- se pudo medir la salinidad superficial de los océanos. Aportó además datos sobre el clima y la atmósfera muy importantes para la ciencia en nuestro país. El último lanzamiento fue la Constelación SAOCOM, formada por dos satélites, uno lanzado en octubre de 2018 y otro en agosto de 2020. Su objetivo principal es detectar la humedad del suelo mediante tecnología de radar. Los SAOCOM funcionan en conjunto con cuatro satélites italianos COSMO SkyMed en el Sistema Italo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), creado por la CONAE y la agencia espacial italiana ASI, para contribuir a la gestión de emergencias y al desarrollo económico.La hora de los ARSAT
En los primeros años del siglo presente, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Comahue, en la provincia de Río Negro, lograron desarrollar un satélite con fines educativos llamado Pehuensat-1. Éste despegó el 10 de enero de 2007 desde la India. Ese mismo año, se empezó a producir el Arsat-1, el primero de los tres satélites geoestacionarios de comunicaciones proyectados entre el INVAP y la empresa AR-SAT, lanzado en 2014 para ofrecer servicios de televisión, telefonía, transmisión de datos e Internet al país y a los vecinos Chile, Uruguay, Paraguay y la parte argentina en la Antártida. El Arsat -2 se lanzó el 30 de septiembre de 2015, pensado y desarrollado para transportar señales de radiofrecuencia para telecomunicaciones. Y se complementa al trabajo del Arsat-1, extendiendo la totalidad de su espectro y cobertura al resto del continente americano.¿Qué lugar ocupa la Argentina en materia satelital?
En escala histórica, podemos contabilizar que la Argentina llegó a poner 11 satélites en órbita, desde 1990. De esos 11, continúan aún funcionando seis. Pero volvimos a subir al número 11 ya que el Gobierno había anunciado el lanzamiento de cinco satélites gestionados por el CANSAT, que es el concurso de tecnología espacial abierto a estudiantes, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) y CONAE. Finalmente, estos nuevos satélites -construidos por estudiantes de escuelas secundarias de distintos puntos del país- fueron lanzados desde la provincia de Córdoba. A nivel mundial, nuestro país está entre los 10 países que no solamente poseen satélites propios, sino que también cuentan con la capacidad de lanzar sus satélites propios al espacio. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto con eltitular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus y elGobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunciaron en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) de la CONAE, en Córdoba, una inversión de $9.730 millones para generar el primer prototipo argentino lanzador de satélites, que recibirá el nombre de Tronador, denominado en sus siglas como TII-70.Reclamos de la industria naval por los permisos de importacion
Las importaciones siguen trabadas y la mayoría de los sectores productivos continúan reclamando por el bajo nivel de aprobación de las SIRAS. En el caso de la industria naval, alertó que su “crecimiento está trabado” por este problema. Domingo Contessi, presidente de la Federación de la Industria Naval, explica que las demoras en la salida de los permisos y en el giro de divisas está “ralentizando la construcción de buques y el proceso de renovación de la flota pesquera, que este Gobierno había impulsado fuertemente”. Subrayó que el mayor problema es el aumento de costos que se desprende de la situación.
Plantea que los problemas con las SIRA “en más o menos tiempo” se terminan arreglando, pero los “brotes verdes” que registraba la industria naval se frenan por la “pérdida de competitividad”. Desde comienzos del 2020, en la Argentina se botaron 29 barcos, 17 de los cuales fueron pesqueros langostineros, que están entre los de más envergadura.
Un barco pesquero -lo que más fabrica hoy la Argentina- lleva unos 3000 ítems distintos, de los que alrededor del 35% son importados, más allá de que “muchas veces” los proveedores nacionales también dependen de insumos que llegan de afuera. Por ejemplo, un guinche de pesca se produce en el mercado doméstico pero las bombas hidráulicas que lleva son importadas.
Contessi detalla que por las demoras pasaron de trabajar de forma seriada a secuencial y dosifican los insumos: “Esa situación hace perder competitividad”, dice, y describe que el atraso cambiario de 2021 y 2022 hizo que todos los productos fabricados en el país, así como los importados que revenden terceros, aumentaran en dólares oficiales. Y, a partir de las restricciones a las importaciones, los incrementos de los importados por terceros “se volvieron intolerables”.
“Al no saber el revendedor a qué dólar podrá reponer el producto importado lo termina valuando al blue o al MEP -añade-. De este modo nuestra industria tiene en este momento insumos básicos, como el acero o el aluminio naval, que se consiguen en el país hasta cuatro veces más caros que lo que salen en el mundo”. En números: si un astillero importa directamente el acero naval paga US$850 la tonelada, pero si lo compra a revendedores locales que lo traen de Brasil, cuesta entre US$3900 y US$4500 la tonelada.
Fuera de competencia
Esta situación se repite en mayor o menor medida en cientos de insumos importados, según comentaron desde los astilleros que deben importar lo que antes compraban en el país, porque si no el precio de un pesquero debería saltar de US$3 millones a US$5 millones.
Contessi enfatiza que los clientes perdieron rentabilidad porque sus commodities (los pescados) no subieron. “¿Cómo le vamos a vender trasladando esa suba de costos?”, reflexionó, y marcó la paradoja de que después de que esta misma administración aplicara políticas que beneficiaron a la producción naval, ahora la complica.
Insiste en que la industria, hasta comienzos del 2021, “era competitiva, pero hoy dejó de serlo”. Los principales competidores son los astilleros españoles: hasta hace dos años, los argentinos eran entre 15% y 20% más baratos, pero ahora son 35% más caros.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/6J3UV2NYVJEA5LK2FLMQT35DRA.jpg)
“El actual gobierno ha hecho mucho y bien para fomentar a la industria naval argentina -plantea el empresario-. Nos declaró sector estratégico, no derogó el decreto de renovación de flota 145/19, incluyó a la industria naval en el programa Prodepo [Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores], creó una línea de crédito del Banco Nación para construcción de buques e impidió la importación de buques usados que pueden construirse en el país, aplicando herramientas existentes, pero que en administraciones anteriores no se aplicaban”.
En ese contexto, los astilleros invirtieron en ampliar la capacidad instalada, emplearon más gente y algunos que hacían solo buques fluviales o barcazas empezaron a construir barcos pesqueros. En menos de cinco años, según datos de la Federación, la antigüedad promedio de la flota pesquera de 39 a 35 años.
“Lamentablemente, una mala macroeconomía -inflación con atraso cambiario- y estas trabas a las importaciones están tirando por la borda todo lo bueno que se hizo”, resume Contessi, quien asegura que hay “muy buen diálogo” con la subsecretaria de Industria, Priscila Makari, y con Germán Cervantes, subsecretario de Política y Gestión Comercial, quienes los atienden y responden “parcialmente” a los planteos.
Por su parte, el consultor de la industria naval Raúl Podetti sostiene ante este medio que, además de afectar la construcción de barcos, la demora en las importaciones golpea el mantenimiento. “Las roturas no se pueden previsionar y sin insumos un buque queda parado y eso afecta una planta de pescado y la economía de la zona”, explica.
La Argentina reafirma la venta de una revolucionaria tecnologia Oncológica a Corea
La presidenta de la CNEA Adriana Serquis y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus, culminaron este viernes su visita a la República de Corea, en el marco de la misión oficial que también los llevará a India y Francia. En el centro de este viaje está una tecnología para tratamiento oncológico con neutrones desarrollada por Argentina que podría revolucionar el mundo de las radioterapias.
Este viernes, en la ciudad de Seúl, Serquis y Filmus fueron recibidos por el ministro de Ciencia y Tecnología de Corea Lee Jong-ho. La reunión giró en torno al memorándum de entendimiento sobre cooperación en el ámbito de la Tecnología de la Información y la Comunicación firmado en julio de 2022 entre ambos países. Ahora se acordó crear un consejo consultivo intergubernamental para el desarrollo de las TICs y profundizar la cooperación en materia espacial, nuclear y tecnológica para la transición energética.
Entrando en materia, como parte de un acuerdo marco entre CNEA y el KIRAMS, el mayor hospital de oncología de Corea, nuestro país exportó a Corea la tecnología de una fuente de neutrones de baja energía (es deliberado, debe ser baja). El aparato -todavía un modelo de demostración tecnológica- estará destinado al tratamiento del cáncer por Captura Neutrónica en Boro (BNCT) cuando se lo construya a escala clínica.
Es algo que todavía no sucedió: el equipo técnico del Dr. Andrés Kreiner, físico de la CNEA y diseñador del sistema, terminó de armar el demostrador tecnológico del KIRAMS en Diciembre del años pasado. Si la anterior administración del Programa Nuclear y de la CNEA, la del sociólogo (?) Julián Gadano, le hubiera dado presupuesto a Kreiner para desarrollar una máquina de BNCT de tamaño y potencia clínicas, la Argentina habría entrado en estudios preclínicos y clínicos de fase desde 2019 para medir la efectividad real del sistema.
Si ya en una fase II, sin llegar siquiera a la III, los números para tumores infantiles, o cánceres de adulto de abordaje difícil (cuello, cráneo y cerebro) fueran algo mejores que los de otras terapias radiantes, esa tecnología estaría levantando pedidos de transferencia por decenas o centenares de millones de dólares. Plata para el país.
Al tamaño, potencia y efectividad que le pudo dar Kreiner en el Centro Atómico Constituyentes, la tecnología del demostrador se terminó vendiendo a Corea a U$ 700.000, el precio de un departamento cheto.
Y se vendio solamente porque Kreiner pudo asistir a un congreso en Taipei dado que Taiwan -otro país interesado en esta rara máquina- le pagaba el pasaje, dado que Gadano se negó a poner un peso. El resto fue negociación de pasillo entre Kreiner y KIRAMS entre diversas exposiciones. El argentino, que es dirigente del sindicato de profesionales (APCNEAN) y lleva a la CNEA tatuada en la frente, en la pulseada retuvo la propiedad argentina sobre la tecnología.
Esta fuente de neutrones argentina compite contra otras mucho más caras, o incompatibles con la arquitectura y el licenciamiento de los hospitales. Y efectivamente, es potencialmente más barata y además «fría»: apagada la máquina, no emite ningún tipo de radioactividad residual.
Aviso para evitar confusiones: esta máquina no tiene nada que ver con el acelerador de protones que se está por instalar en el Hospital Roffo, centro público de oncología de CABA. Lograr haces de protones es sin duda complejo, pero se puede porque tienen carga eléctrica positiva y se puede manipular su energía, dirección y trayectoria. Pero los neutrones, como indica su nombre, son eléctricamente neutros. Obtener haces de ellos hasta hace poco sólo era posible con reactores nucleares.
Medido contra el «multiquirófano a protones» del Roffo, la máquina de la CNEA podría ser mucho más barata, de construcción enteramente nacional o casi, libre de toda patente extranjera, y de yapa tratar a una cantidad diaria de pacientes mucho mayor. Pero todo eso, señoras y señores, se tiene que demostrar en la rugosa realidad, como la llamaba Arthur Rimbaud. Los muy interesados pueden leer esta historia aquí y aquí. Algunos quedarán admirados, otros furiosos.
El BNCT tal vez logre ahora salir -en Corea- de la condena de ser siempre «la radioterapia del futuro»: ya hace 30 años que vegeta en esa categoría sin poder hacer estudios de fase capaces de convencer al mundo radiológico de que el futuro llegó hace rato, y nació en la Argentina. Dato raro si se ignora que, gracias a la CNEA, somos el único país de la región con 14 centros de medicina nuclear.
Nos extraña que KIRAMS no mostrara la foto de la construcción de una fuente como la de Kreiner, pero de tres pisos de altura. No parecen apurados. El sistema que se muestra, de la mitad de tamaño, es exactamente el que AgendAR vio hace años en el Centro Atómico Constituyentes. En realidad, es el mismo.
La otra cosa que resulta extraña es la ausencia de Kreiner en esa foto. Lo respetamos como ministro, pero Daniel Filmus no fue el autor de ese gol.
El jueves, Serquis y Filmus se trasladaron a la ciudad de Daejeon, donde visitaron el Instituto Coreano de Energía de Fusión (KFE). Recorrieron las instalaciones del KSTAR (Tokamak Superconductor de Corea), conocido también como “el sol artificial de Corea”. Se trata de un reactor donde se realizan investigaciones orientadas a la generación de energía de fusión nuclear. Este proyecto está integrado al programa ITER (Reactor Termonuclear Experimental Internacional), conformado por un consorcio de 35 países que están construyendo en Francia el reactor nuclear de fusión más grande del mundo.
Los funcionarios argentinos dialogaron con el vicepresidente de KFE Si-Woo-Yoon, acerca de la posibilidad de cooperación entre ambos países en investigación en fusión. Para esto identificaron varios temas de interés común, como simulaciones de plasmas, cálculos neutrónicos, irradiación de aceros y uso de litio. Todo muy académico para nosotros, pero a nuestros físicos (como Kreiner) les sirve.
La recorrida oficial continuó en el Instituto de Investigación de Energía Atómica (KAERI, por sus siglas en inglés), donde los anfitriones presentaron el Smart, un reactor modular pequeño (SMR) desarrollado en Corea y que actualmente se encuentran en la etapa de diseño conceptual y a la espera de la licencia. En eso los coreanos andan bastante demorados.
Aclaración al lector: el SMART es una copia del CAREM argentino, probablemente con algunas mejoras aunque también con algunos problemas. Ignoro cómo los coreanos se hicieron de los planos y planillas de cálculo, pero puede haber sucedido en 2008, después de que la CNEA, dirigida entonces por Norma Boero, se negara a venderle el CAREM a KAERI «por chauchas y palitos».
Años más tarde, Boero me explicó que era imposible una sociedad entre iguales con el rumboso programa nuclear coreano con 50.000 profesionales y técnicos en sus recursos humanos y toda la plata del mundo, y la CNEA, con entonces unos 3000 personas de casi 60 años de edad promedio, muchas en vías de jubilarse, y un presupuesto miserable. La vieja historia del elefante y la hormiga.
A AgendAR le habría encantado estar en esa reunión donde todo el mundo evitaba hablar del elefante en la habitación.
Argentina participa en el segmento de los SMR con el CAREM, de diseño propio. En el encuentro, ambas partes expresaron su interés en estandarizar normativas para este tipo de reactores. Sí, ponele.
La presidenta de CNEA dice que los de KAERI reconocen el avance del CAREM, aunque ellos también tienen un desarrollo importante en el tema. Sin duda.
El recorrido incluyó, también, al Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea, donde se desarrollan, montan y testean satélites. Allí el ministro Filmus y su asesor Guillermo Salvatierra mantuvieron una reunión con Han Gyu Joo, su presidente, a quien le presentaron propuestas de cooperación en materia espacial.
La misión oficial continuará en India, país al que la empresa estatal INVAP le vendió una planta llave en mano para la producción de Molibdeno-99, destinada a la Junta de Tecnología de Radiación e Isótopos india (BRIT). Ese radioisótopo -muy caro- se usa en el 90% de los diagnósticos por imagen nuclear del mundo, y la Argentina, vía INVAP, es el principal fabricante de reactores para fabricarlo, y cuando por fin se inaugure el RA-10 de Ezeiza (presumiblemente en 2024), será uno de los mayores proveedores del planeta.
Esta obra también se paró en tiempos del sociólogo Gadano. Como el CAREM y la fuente de neutrones de Kreiner, a la que le sigue faltando un nombre adecuado.
La planta de manipulación y formulación de radioisótopos del BRIT no es un reactor. Es una unidad de manipulación radioquímica de productos irradiados en reactores. Fue diseñada, construida y puesta en marcha por expertos argentinos en 2022. La comitiva argentina visitará esas instalaciones y mantendrá encuentros con diferentes autoridades indias del gobierno y de la Comisión de Energía Atómica India.
Con esos últimos muchachos habría que hablar de cosas muy concretas: de centrales nucleoeléctricas tipo CANDU, como Embalse. ¿Sucedió? Daniel E. Arias Si se perdió los links sobre el BNCT y se arrepintió, ahí van de nuevo:La saga de la Argentina nuclear – XXI y XXII
 Comida intragable: Geisel recibe a Jimmy y Rosalyn Carter en 1977. Meses antes, el vicepresidente Walter Mondale viajó a la RFA a bloquear “el acuerdo nuclear del siglo” entre Brasil y Alemania.
De nuevo la costumbre de los vecinos, que no era la de nuestra CNEA: compran “llave en mano” un proyecto gigantesco y lleno de tecnologías duales, si las hay, y de yapa, experimentales, como quien pega el tarjetazo en Walmart y se lleva un televisor LED de 110 pulgadas: ¿acaso se necesita saber de microelectrónica para ver TV? ¿Sentarse a co-diseñar, sugerir cambios al menos? Y nada de reinventar la rueda en casa. Repitieron el modelo de compra a ciegas de Angra 1, infalible para que te vendan gato por liebre. Un programa independiente no funciona así. Un Jorjón Sábato, ahí.
Inevitable: ante tanta ligereza, algún diablo volvió a meter la cola. La foto que muestra a Jimmy Carter cenando apaciblemente con Ernesto Geisel esconde que el presidente estadounidense le acaba de decir al brasileño que no le dará la primera carga de combustible de Angra 1, a menos que se olvide de toda esa sarasa con Alemania Occidental y ponga todo el Programa Nuclear Brasileño bajo salvaguardias. El canciller germano Helmut Schmidt ya ha sido apretado meses antes en términos menos públicos por el vicepresidente Walter Mondale. En un tardío ataque de autonomismo tecnológico, Geisel ya estaría pensando: “Necesitamos un programa nuclear paralelo”. Y lo hubo y duró 9 años, de 1978 a 1987.
Lo de las toberas alemanas no anduvo jamás, y Siemens y Brasil todavía se culpan el uno al otro por ello. Llegó la democracia en 1985 y Angra II seguía demorada entre aprietes diplomáticos, aprietos presupuestarios (causa y efecto), desvíos a cajas políticas, escándalos mediáticos y la novedad de los recursos de amparo de los ecologistas, esa extraña y nueva cara en la política. Y así volvieron a pasar 17 años en lugar de los 5 normales para que Angra 2 entrara en línea, y el romance de Brasilia y Bonn se fue al demonio, mientras en Washington sonreían con diplomática indulgencia.
Fuera de esa brutal interferencia a cara destapada, los EEUU sencillamente se sentaron a ver cómo el RU, Francia, la URSS y China le caían encima a Alemania Federal con el argumento de que estaba violando el TNP, al venderle tecnología dual a un país no signatario.
Acaso lo de las toberas (“jet nozzles”) habría funcionado bien, en otro contexto político. Nunca lo sabremos.
Eso sí, cuando por fin se puedo completar la central alemana, se portó mucho mejor que “La Luciérnaga” yanqui. Desde 2000, cuando entró en línea, su factor de disponibilidad anda por el 80%: no es brillante para un fierro nuevo, pero no está mal. Angra III, otra PWR de KWU (luego Siemens), empezó su obra en 1984… y ahí sigue, enterrada en despioles parecidos a lo de su melliza Angra II. Debió entrar en línea en 1989. En 2013, el alma viviente del átomo brasileño, el almirante Othon Luiz Pinheiro Da Silva, estimó el avance de obra en el 50% y dio como fecha de entrada en línea el año 2018.
Otras tres grandes centrales proyectadas en Iguapé, Peruibe y Sao Sebastiao jamás empezaron. ¿Ocho nuevas? Esqueca isso, querido! En menos de una generación pasaron de un optimismo inicial enorme a sufrir nuestro bobo encono de vecinos por las represas en la Alta Cuenca del Plata, y luego tomaron una sucesión de malas decisiones que les costó escándalos, fracasos y operaciones de medios de ecologistas tilingos con excelente financiamiento externo. Y todo ello vacunó a Brasil contra el átomo. Y las consecuencias son feas.
Especialmente, las ecológicas. Y las políticas, que se desprenden de las ecológicas.
Comida intragable: Geisel recibe a Jimmy y Rosalyn Carter en 1977. Meses antes, el vicepresidente Walter Mondale viajó a la RFA a bloquear “el acuerdo nuclear del siglo” entre Brasil y Alemania.
De nuevo la costumbre de los vecinos, que no era la de nuestra CNEA: compran “llave en mano” un proyecto gigantesco y lleno de tecnologías duales, si las hay, y de yapa, experimentales, como quien pega el tarjetazo en Walmart y se lleva un televisor LED de 110 pulgadas: ¿acaso se necesita saber de microelectrónica para ver TV? ¿Sentarse a co-diseñar, sugerir cambios al menos? Y nada de reinventar la rueda en casa. Repitieron el modelo de compra a ciegas de Angra 1, infalible para que te vendan gato por liebre. Un programa independiente no funciona así. Un Jorjón Sábato, ahí.
Inevitable: ante tanta ligereza, algún diablo volvió a meter la cola. La foto que muestra a Jimmy Carter cenando apaciblemente con Ernesto Geisel esconde que el presidente estadounidense le acaba de decir al brasileño que no le dará la primera carga de combustible de Angra 1, a menos que se olvide de toda esa sarasa con Alemania Occidental y ponga todo el Programa Nuclear Brasileño bajo salvaguardias. El canciller germano Helmut Schmidt ya ha sido apretado meses antes en términos menos públicos por el vicepresidente Walter Mondale. En un tardío ataque de autonomismo tecnológico, Geisel ya estaría pensando: “Necesitamos un programa nuclear paralelo”. Y lo hubo y duró 9 años, de 1978 a 1987.
Lo de las toberas alemanas no anduvo jamás, y Siemens y Brasil todavía se culpan el uno al otro por ello. Llegó la democracia en 1985 y Angra II seguía demorada entre aprietes diplomáticos, aprietos presupuestarios (causa y efecto), desvíos a cajas políticas, escándalos mediáticos y la novedad de los recursos de amparo de los ecologistas, esa extraña y nueva cara en la política. Y así volvieron a pasar 17 años en lugar de los 5 normales para que Angra 2 entrara en línea, y el romance de Brasilia y Bonn se fue al demonio, mientras en Washington sonreían con diplomática indulgencia.
Fuera de esa brutal interferencia a cara destapada, los EEUU sencillamente se sentaron a ver cómo el RU, Francia, la URSS y China le caían encima a Alemania Federal con el argumento de que estaba violando el TNP, al venderle tecnología dual a un país no signatario.
Acaso lo de las toberas (“jet nozzles”) habría funcionado bien, en otro contexto político. Nunca lo sabremos.
Eso sí, cuando por fin se puedo completar la central alemana, se portó mucho mejor que “La Luciérnaga” yanqui. Desde 2000, cuando entró en línea, su factor de disponibilidad anda por el 80%: no es brillante para un fierro nuevo, pero no está mal. Angra III, otra PWR de KWU (luego Siemens), empezó su obra en 1984… y ahí sigue, enterrada en despioles parecidos a lo de su melliza Angra II. Debió entrar en línea en 1989. En 2013, el alma viviente del átomo brasileño, el almirante Othon Luiz Pinheiro Da Silva, estimó el avance de obra en el 50% y dio como fecha de entrada en línea el año 2018.
Otras tres grandes centrales proyectadas en Iguapé, Peruibe y Sao Sebastiao jamás empezaron. ¿Ocho nuevas? Esqueca isso, querido! En menos de una generación pasaron de un optimismo inicial enorme a sufrir nuestro bobo encono de vecinos por las represas en la Alta Cuenca del Plata, y luego tomaron una sucesión de malas decisiones que les costó escándalos, fracasos y operaciones de medios de ecologistas tilingos con excelente financiamiento externo. Y todo ello vacunó a Brasil contra el átomo. Y las consecuencias son feas.
Especialmente, las ecológicas. Y las políticas, que se desprenden de las ecológicas.
Daniel E. Arias
Universidad de La Plata: 4° a nivel latinoamericano

LAS MEJORES UNIVERSIDADES: EL PODIO ARGENTINO
La Universidad Nacional de La Plata encabeza la nómina a nivel nacional con un total de 1.597.245 citaciones que la posicionan en el puesto 244° a nivel mundial en el ranking español que se basa en la calidad académica de los investigadores y científicos de las casas de estudio. Por su parte, la Universidad de Buenos Aires (UBA) es la segunda mejor referenciada de Argentina y se ubica en el puesto 415° del mundo, con casi la mitad de las citaciones: 878.612 en total. Si bien la casa de estudios cuyo rector es Ricardo Gelpi ha encabezado varios rankings a nivel latinoamericano, en este apartado quedó lejos de la UNLP. La siguen las universidades de Córdoba (puesto 722º mundial, con 360.161 citas), del Centro de la Provincia de Buenos Aires (puesto 1.694°, con 51.396 citas), y Río Cuarto (puesto 2014°, con 30.265 citas). Las cinco principales se encuentran en la primera mitad del ranking. El ranking general de las mejores instituciones de educación superior del mundo está encabezado por la Universidad de Harvard, con un total de 22.692.656 citas a sus perfiles de Google Scholar. En América Latina se mantuvo la Universidad de San Pablo, con 4.374.699 citas (puesto 63° a nivel mundial).Argentina: Avanza con la producción de su vacuna bivalente
Taiana incorpora frente a Malvinas aviones modernizados por FAdeA para la fuerza aérea
El ministro de Defensa, Jorge Taiana, presentó junto al jefe de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier General Xavier Isaac, las aeronaves Hércules C-130 y IA 63 Pampa III – Bloque II para incorporar a esa dependencia militar y anunció que movilizará otras unidades al Sur del país, frente a las Islas Malvinas.
Las máquinas fueron moderizadas íntegramente en la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” SA (FAdeA) con aportes del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y que serán incorporadas a la flota de la Fuerza Aérea Argentina.
“Esto es resultado de una decisión política y de una estrategia de reequipamiento que tiene su base en la ley FONDEF, que brinda los recursos para avanzar hacia esta dirección. Los aviones vamos a usarlos no solo para transporte, sino para fortalecer el despliegue, el control y la vigilancia de nuestro territorio”, expresó Taiana.
Asimismo, el titular de la cartera también mencionó la incorporación de dos nuevas aeronaves, Beechcraft y SAAB 340 y adelantó que próximamente se llevará una dotación de Pampas a la base de Río Gallegos: “Estamos teniendo una presencia màs fuerte en el Sur de nuestro país. Hace poco recuperamos un radar en Río Grande y ahora vamos a llevar a Río Gallegos una dotación de Pampas. Comenzaremos por tres para recuperar la capacidad de aviones de caza en el sur argentino de manera permanente”, aseveró.
“Esta es la prioridad que le damos desde el gobierno a la recuperación de las capacidades para que hagan efectivo el control y la vigilancia de nuestro espacio aéreo y que contribuyan con firmeza a recuperar una capacidad de disuasión y acción que esté a la altura de lo que merece y requiere nuestro país”, concluyó Taiana.
Por su parte, la secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro, señaló: “Las modernizaciones realizadas integralmente en FAdeA refuerzan esas indicaciones de la Directiva de Política de Defensa Nacional, que se asientan en la generación de conocimiento y en la industria nacional como soporte de la soberanía nacional”.
A su turno, Isaac destacó el trabajo realizado junto al Ministerio de Defensa con el aporte del FONDEF y el apoyo de Nación para “empezar a cubrir todas las posiciones relativas favorables que la Fuerza Aérea y el instrumento militar tienen en el país”, y aseguró que “cada pista y cada base que hay en la patria es una posibilidad de proyectar poder espacial.” Finalmente, en concordancia con las palabras del Ministro reafirmó: “Vamos a ir a Gallegos con el Pampa para definitivamente destinarlo en lo que próximamente va a ser nuevamente la X Brigada Aérea, vamos a volver a tener presencia en una parte tan importante de la Patria como es el Sur”.
El Pampa modernizado se encontraba en desuso con prolongado tiempo fuera de servicio, siendo originalmente una aeronave de la serie Pampa II. El proceso de modernización, requirió una inspección mayor por 1.200 horas y una recorrida (inspección y reparación a fondo) del sistema eléctrico, de comandos de vuelo, del sistema hidráulico, del anemométrico, el de oxígeno, y de la célula, es decir la estructura del fuselaje y las alas.
A su vez, se realizó su remotorización y modernización de Pampa II a Pampa III – Bloque II, con el montaje de un nuevo motor más potente, y el reemplazo de los relojes analógicos de la cabina por un «full glass cockpit», relojes digitales sobre tres grandes pantallas navegables y modificables. También recibió la modificación de sistema de oxígeno, la incorporación de una nueva computadora de misión, nuevos sistemas de navegación y tiro, y la instalación de un Head Up Display (HUD), que proyecta la información más relevante de los sensores del avión sobre el parabrisas, para que la lectura de esos datos no signifique apartar los ojos de la línea de vuelo.
Finalmente, «last but not least», el avión tiene un data link de gran ancho de banda, es decir que vuela «en red», comunicado en tiempo real con radares terrestres, con otros aviones de su propia clase, con drones y con «amplificadores de capacidades», aviones AWACS de contro aéreo, o reabastecedores de combustible en vuelo. No es un instrumento aislado, sino parte de una orquesta. Lo que falta es la orquesta, pero eso es otro problema. O el de siempre, más bien.
La nueva configuración Pampa III – Bloque II permite entrenar en simuladores de vuelo muy realistas, porque reciben -via data link- datos de aviones reales en vuelo. Es un avión escuela aún sin despegar del suelo, y doblemente cuando despega. Y a U$ 13,4 millones la unidad, muy barato, además, en su categoría.
El Pampa nuevo simplifica y acorta el tránsito desde aviones escuela con motor pistonero o turbohélice al escalón tope de la Fuerza Aérea Argentina, que son los A-4R de cazabombardeo, no muy distintos de los A-4B y C que lucharon en Malvinas, pero con un radar «look down» en la joroba del fuselaje, y mejor aviónica.
Aviones de superioridad aérea, supersónicos, con radares y misiles y capaces de combatir contra otros aviones caza, de esos no tenemos desde la desprogramación, allá por 2015, de los viejísimos Mirage III franceses y Dagger israelíes. Que ya no estaban para más convites, según venían tendiendo accidentes.
Por su parte, el Hércules C-130 de matrícula TC-64 corresponde a la última aeronave incluida en el programa de modernización y remoción de obsolescencias, que involucró cinco aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. Se les extendió la vida útil en al menos 20 años y se actualizaron en radares, comunicaciones, motorización y células. Con la reparación de células, el reemplazo de componentes dañados fue tan drástico que los aviones reparados son literalmente nuevos. Con esto la FAA recupera el soporte básico de cualquier táctica y estrategia: la logística.
Entre lo que se modernizó de los Hércoles están un sistema duplicado de control de vuelo, comunicación satelital comercial (Commercial Satellite Communication – SATCOM); sistema de comunicación por enlace de datos controlado por el piloto (el data link); sistema de alerta de proximidad de tierra ampliado (te advierte por mensajes de voz cuando volás a ciegas y estás a punto de llevarte puesto un cerro, o los mástiles un buque o simplemente el terreno), sistema de prevención de colisiones (lo mismo, pero para no estrellarte con otros aviones); radar meteorológico en color (el código cromático indica la velocidad del viento en las tormentas), y sistema de control ambiental mejorado, entre otros.
Importante, lo último. Antes de esa instalación, los Hércules, que por dentro parecen galpones con demasiadas vibraciones y estrépito, eran famosos por el frío que te comías a bordo. En el frente son preferibles los soldados frescos a los congelados.
Con estas adquisiciones, la Fuerza Aérea Argentina continúa con su proceso de recuperación de capacidades a través del FONDEF.
Estuvieron presentes en el acto el jefe de Gabinete, Héctor Mazzei; el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, la subsecretaria de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, Lucía Kersul; el subsecretario de Gestión Administrativa Gonzalo Alemis; y el vicepresidente de FAdeA, Franco Giuggioloni.
También participaron los jefes del Estado Mayor Conjunto, teniente General Juan Martín Paleo; de la Armada, almirante Julio Horacio Guardia; y del Ejército, teniente General Guillermo Olegario Pereda.
Observaciones de AgendAR:
Así como las casas destruidas se reconstruyen desde los cimientos, el ministro Taiana y el Brigadier General Xavier Isaac están rehaciendo a la Fuerza Aérea desde su asiento real, que es la Fábrica Argentina de Aviones. Eso ha sido lo primero a reparar, y la FAdeA se reconstruye reconstruyendo las naves que ya teníamos y a las que, pobreza manda, parecemos un poco condenados a seguir teniendo. Con la deuda externa (trucha) a pagar, no es mucho el reequipamiento avanzado que se puede importar.
Lo que mirado por AgendAR no es una crisis, sino más bien una oportunidad.
¿Cazas MiG-35 rusos? ¿JF-17 pakistaníes? Olvídate, cariño. Por ahora, al menos. Pero además, ¿qué sucede en los cielos ucranianos? Allí los aviadores deben volar pegados al piso si quieren jubilarse, porque en altura tienen cita con un SAM disparado desde alguna lejana batería móvil. Pero incluso rascando las azoteas y copas de árboles y perdiendo mucha efectividad por ello, allá abajo suelen tener un mal encuentro con un MANPADS tirado desde el hombro de un infante.
Así las cosas en los cielos ucranianos, la contienda aérea se va reduciendo cada vez más a una lucha entre sistemas automatizados móviles de defensa antiaérea y drones. Creo que a cualquier jefe aeronáutico se le van a ocurrir cosas más urgentes en las que enterrar U$ 600 o 700 millones en una decena de aviones. Máxime cuando 10 aviones o 12 aviones, en el 8vo país del mundo por su extensión territorial, por muy supersónicos que sean, no cambian en nada la situación defensiva actual.
El despliegue de los Pampas III bloque II en Gallegos, bastante cerca de las Malvinas, tampoco mueve el amperímetro estratégico local. Son aviones subsónicos, no tienen lanza de reabastecimiento para llegar a las islas cargando armas y además, volver, carecen de armas de tubo en el fuselaje y a fecha de hoy no hay adónde poner un radar de búsqueda ni de puntería en sus pequeñas células. Lo que se adose en ese sentido, va afuera, entorpeciendo la aerodinámica. Tampoco habría potencia eléctrica para hacerlo funcionar.
Vía data link y con mala visibilidad, los Pampas navegar hasta cercanías de los aviones de combate radarizados que tenemos (el Pucará Fénix, un único prototipo), y tomar puntería de los sensores de infrarrojo Fix View (otro desarrollo en prototipo y sin despliegue efectivo) y disparar misiles buscadores de calor del tipo del Sidewinder. Eso si conseguimos algún equivalente moderno de los Sidewinder AIM-9M que nos quedan en arsenales, y que datan de tiempos de Ñaupa.
Pero estos misiles van a perder alcance y capacidad de intercepción efectiva por la baja velocidad inicial al momento del disparo: los Pampa III bloque II, incluso remotorizados, siguen siendo transónicos, no supersónicos. Y de los pocos segundos de combustión del motor del misil, se desperdiciarían demasiados en forzar el cruce de la velocidad del sonido. Durante el vuelo inercial subsiguiente del proyectil, el alcance y la energía cinética efectivos para maniobras de intercepción son escasos.
Frente a los cazas multirrol Eurofighter Typhoon GFR4 que ostenta la RAF en las islas, los Pampa no tienen capacidad de combate a distancia ni en proximidad, o «dogfight». Y eso pese a que este pequeño avioncito criollo siempre ha tenido una agilidad maravillosa a alturas bajas y medias.
En las prácticas de combate cerrado solía enloquecer bastante a los pilotos de Mirage, en Tandil, prov. de Buenos Aires. Salvo que los Mirage se escaparan a puro motor en vertical por encima de los 6000 metros, no lograban desprenderse de algún Pampa literalmente pegado a la nuca del perseguido.
Sólo que -como lo certifica el cielo ucraniano- el «dogfight» se está volviendo un modo de combate del siglo pasado, pero de todos modos incluiría siempre ganar la vertical sobre el enemigo como materia obligatoria, y además para que la trifulca acrobática culmine en un derribo práctico, se necesita que el perseguidor tenga al menos cañones a bordo. No es el caso.
Entonces a no embromar, el Pampa es un avión de entrenamiento. Quizás uno de los dos o tres mejores del mundo en su tipo, pero es un avión escuela. Tiene inevitables capacidades de ataque a tierra, cómo no. Puede cargar con 1,5 toneladas de armamento, repartibles entre un cañón de 30 mm. en una góndola ventral, o dos metras calibre .50 en dos góndolas subalares, o bombas guiadas a condición de que otro Pampa actuando de numeral ayude con el apuntamiento con un láser infrarrojo, onda «teneme la vela». Todo muy bien, salvo si el enemigo tiene sistemas antiaéreos modernos, y no te cuento si está enojado.
Como capacidad de patrulla, al menos desde retaguardia, no es de despreciar la de las 5 Chanchas (sobrenombre de los Hércules) que han vuelto al servicio activo. Para dar un ejemplo, las Chanchas de la FAA ya tenían sus años cuando volaron en Malvinas. No sólo hicieron las de cualquier Hércules, llevando y trayendo equipos pesados, relevos y munición para la infantería. Uno tuvo que volar en reconocimiento avanzado como reemplazo de los Neptune de la Armada, que ya tenían quemados los radares. Para ello, el TC-63 debía emplear su radar de proa para plotear los movimientos de la Task Force británica.
Eso implicaba volar pegado al mar para no pintar en las pantallas de la flota enemiga, hacer breves trepadas a 3000 metros, allí dar un par de barridas de radar y volverse a zambullir hasta el mar para no comerse un misilazo Sea Dart de largo alcance. Nadie se aburría a bordo de los Hércules destinados a «vuelos locos», como se los llamó en la FAA. Así murió sin sobrevivientes la tripulación del TC-63, derribada por el piloto de Harrier, Nigel «Sharkey» Ward.
Un perfecto hijo de puta, el «Brit». No le alcanzó surtirle un Sidewinder en el ala izquierda al avión argentino para voltearlo. Además lo tuvo que rociar con el cañón de 30 mm. de punta a punta de ala hasta agotar la munición, y allí recién el Hércules, que ya venía ardiendo, se dignó a picar y caer al mar, cerca de la isla Borbón. Masacre innecesaria, porque ya con el misil el TC-63 estaba perdido. Ward podría haberle dado chances de escapar a algunos de los tripulantes.
Los Hércules sirven y servirán para todo, en una Aeronáutica que no siempre fue pobre, pero con o sin plata, y durante décadas, se emperró en no desarrollar sus propios radares. Y así hasta que a partir de 2002, por decisión presidencial, a veinte años de la Guerra de Malvinas, se los empezó a diseñar, construir e instalar INVAP.
Lo importante es que Taiana está poniendo cerca de las islas aviones que pergeñó y construyó la Argentina, y que logró modernizar a estándares internacionales. Tanto así que el Pampa es un avión exportable, o lo será cuando la FAdeA esté en condiciones de producir más de 6 por año.
Los Pampas son una promesa de que en algún futuro, que hoy parece lejano, algún otro ministro con parecidas intenciones, un gobierno más firme y algo más de chequera pueda poner activos militarmente más significativos en Comodoro y Gallegos. Y entonces nos volvamos al menos una molestia mental para los dirigentes isleños.
No digo darles miedo, pero algo de insomnio, ¿por qué no? Como para que la muchachada de Whitehall, la cancillería británica en Londres, no siga ocupándonos cada vez más espacios marinos simplemente porque se les da la gana. Desde 1982, va van por 1,65 millones de km2, y contando.
En cuanto a capacidad defensiva, seguimos sin tener ninguna. Y así estaremos hasta que otro gobierno argentino más audaz, más inteligente o más rico, y preferiblemente las tres cosas, no asuma que estamos en el siglo XXI y que la aviación tripulada se ha vuelto menos decisiva.
Y dado que en Ucrania el viejo concepto de superioridad aérea parece haber perdido sentido para ambos bandos, alguien que resucite el programa SARA, Sistema Aeronáutico Robotizado Argentino. Fue una idea de INVAP que la FAdeA tomó «al vuelo» en 2014. Otros tiempos…
La propuesta incluía 4 tipos de dron, de alcance, autonomía y carga útil creciente. Oreste Berta, «El Mago» de los Torino de la Escuadra de Nürburgring, había desarrollado los motores pistoneros boxer de tipo para esa futura flota, que tendría monomotores y bimotores. La panoplia del SARA tendría tres clases de plataformas de vuelo relativamente lento, con autonomías y cargas útiles crecientes, civiles y militares, y dentro de éstas, de observación y también de combate. Pero el cuarto SARA sería un dron transónico a turbofan llamado elípticamente Blanco Aéreo de Alta Velocidad, BLAAV.
La utilidad real del BLAAV, aparato demasiado caro para blanco de uso único, habría sido más bien la de un misil crucero de cierto alcance. Habida cuenta de que el Mar Argentino -según nuestra cartografía vieja- es más del doble de mayor que el Mar Negro, necesitamos más vuelo que los 300 km. de ese par de Neptunos ucranianos que en 2022 se cargaron el crucero ruso Moskvá.
Asunto que no se repitió, porque pocas horas después cinco robots rusos aéreos de mayor alcance, probablemente misiles Kalibr, borraron del mapa la fábrica de los Neptuno, Luch Design Burea en Vizar, cercana al aeropuerto de Hostomel, en Kiev. Todo ello sin que mediaran pilotos humanos en el pifostio.
Las sucesivas guerras de Libia, Nagorno-Karabaj y hoy la de Ucrania, certifican que si hay un proyecto que merezca plata del FONDEF, el que promete «the biggest bang for the buck», la mayor efectividad militar real por cada dólar invertido, es el SARA. También asegura la mayor generación de desarrollo, fabricación y empleo calificado local, y la mayor autonomía diplomática.
Estimados, lo más relevante de un dron no es la plataforma aeronáutica sino el software y el hardware a bordo, que es lo que determina sus distintos grados de autonomía. Exactamente como sucede con los satélites.
Y para el caso, ya fuera para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) o para la empresa de telecomunicaciones nacional ARSAT, INVAP lleva diseñados y construidos unos cuantos desde 1996, funcionaron todos bien, y de los 4 en vuelo a fecha de hoy, dos son considerados avanzadísimos, los SAOCOM 1A y 1B.
El Proyecto SARA entusiasmó (es entendible) mucho más al Ejército que a la Fuerza Aérea, donde todavía causa cierto pánico. Y no se trata del rechazo de los pilotos humanos que podría reemplazar. No los reemplazaría, los potenciaría.
Cualquier avión de combate biposto de los que tenemos, incluidos los A4R de doble comando y todos los Pampas y Pucarás, puede potenciar su peligrosidad si el hombre del asiento trasero, ahora en rol protagónico, va dirigiendo uno o más drones propios a distancia vía el data-link encriptado.
¿Cuántos BLAAVs se compra la Argentina a sí misma, a la larga y sin apuro, por el valor que nos cobraría China por irnos entregando, también a la larga y sin apuro una escuadrilla de JF-17? Lo de «sin apuro» hay que entenderlo bien: Pakistan Aeronautical Complex tiene que actualizar a modelo C todos sus JF-17 A y B viejos, y además atender algunos pedidos previos de exportación. Antes de que nos piantáramos de la cola, ya estábamos últimos.
En cuanto al MiG-35, técnicamente mucho más atractivo en carpetas y por la oferta rusa de apertura de talleres de mantenimiento, reparación y eventual integración en Córdoba, tiene dos inconvenientes: la doble motorización es una, y no menor.
La otra, es que el precio verdaderamente de regalo (U$ 35 millones la unidad) se debe a que por ahora esta bella máquina no está en producción por falta de pedidos internos e internacionales, por lo cual se entrega -si se entrega- con incontables cafés para la espera. O un samovar, si se prefiere el té.
Los compradores con poca plata y/o paciencia optan por el MiG-29, claramente inferior pero el menos, existente. Los de mayor chequera piden el SU-35, de mucho mayor rango y capacidades, y que sale con fritas. No hay que ser Wilbur Wright ni Pierre Clostermann para entender el asunto…
Hoy nuestros aviadores de combate son peatones forzosos con poquísimo entrenamiento real, lejos de las 200 horas/año de tiempos pre-malvineros, o de las 80 horas/año habituales en el Cono Sur. Pese a que Isaac logró resucitar casi 18 Skyhawks casi irrecuperables, «esa gente cazadora», como dice su canción, carece de aviones viables para practicar como fuerza de ataque e intercepción, y menos aún de patrulla armada y de observación.
El pánico a los robots no lo tienen nuestro Barones Rojos, sino nuestras avenegras. Es pánico por las importaciones y comisiones perdidas cada vez que fabricamos, rediseñamos, modernizamos o reparamos algo. Desde los años ’50, hay miserias que no cambian.
Siguiendo quizás órdenes superiores, el SARA lo canceló el presidente Mauricio Macri en 2016, justo cuando iniciaba sus despegues y aterrizajes el primer y minúsculo demostrador en vuelo.
Desde entonces Turquía e Irán, que no tenían ni remotamente la tradición de construcción aeronáutica de la Argentina, empezada en 1927, se han vuelto los dos mayores productores y vendedores de drones de combate de tamaño chico y mediano del mundo. En ese renglón barato, superan a EEUU, Israel y China. Dicho por el SIPRI, el Stockholm International Peace Resarch Institute, cuya base de datos en este mercado opaco es la menos increíble.
Inexplicablemente, Taiana, hombre de pensamiento nacional si quedaba alguno, ahora está comprando drones a Israel. Sin comentarios.
Desde ese lejano 2016 que SARA, ese Lázaro con alas, no resucita. Por el lado positivo, en lo que Macri había vuelto un taller de chapa y pintura para Flybondi, volvimos a tener una fábrica, modesta pero real, de aviones militares.
Es lo que hay. Y no es poco. A largo plazo, es lo fundamental.
Daniel E. Arias
La saga de la Argentina nuclear – XX
- Enriquecer uranio, al 3 o 4% para sus centrales
- Enriquecer a valores muy superiores, el 19,7%, para motorizar un submarino atómico
- La eventual construcción de un reactor plutonígeno chico
- El reprocesamiento del combustible de dicho reactor para extraer plutonio, usarlo en una bomba, y testear ésta bajo tierra, “con fines de ingeniería” (apertura de puertos, canales y otros grandes movimientos de tierra). Eso último, como discurso para la tribuna.
Daniel E. Arias