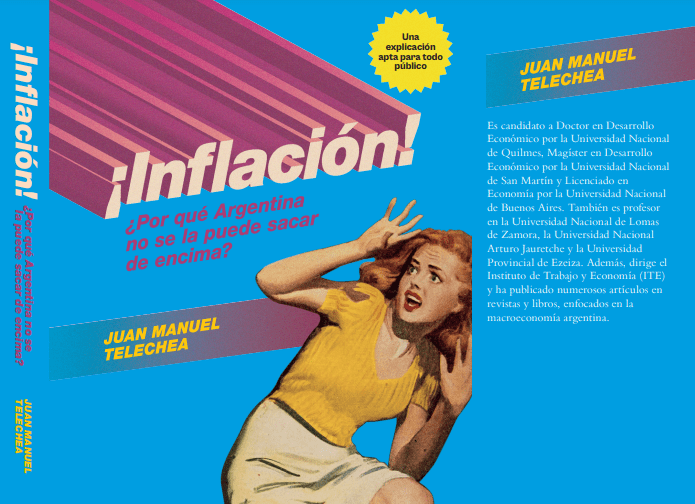
Juan Manuel Telechea
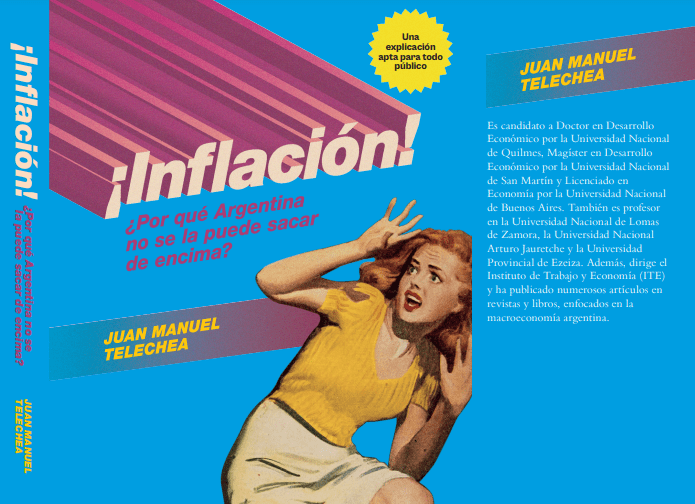
Juan Manuel Telechea




Daniel E. Arias
Plantey pensó en fabricar algo similar en la Argentina, pero con un menor costo económico, para que más personas pudieran comprarlo“3Pi Mobility nació de casualidad. Mariano y yo tenemos algo en común y es que ambos queremos optimizar lo más posible nuestra movilidad. Cuando nos conocimos, yo tenía muchas ganas de andar en bicicleta y a pesar de que había opciones acá de bicicletas adaptadas (triciclos que no eran funcionales ni prácticos) ninguna me convenció. Mariano me prestó por unos días el acople que había conseguido en Estados Unidos, lo probé en la Ciudad de Buenos Aires y me encantó: es muy práctico, se podía poner y quitar de forma rápida y te permitía guardarlo en el auto. La gente me paraba en la calle y me preguntaba dónde lo había comprado o dónde lo podían conseguir”, recuerda el esquiador. Producto industria argentina “El acople que fabricamos —describe Plantey— permite elevar las ruedas delanteras de las sillas y lograr así un mejor rodaje. En general, con las sillas de ruedas pasa como con los cochecitos de bebés, que suelen trabarse, y como consecuencia la silla se voltea hacia adelante produciendo caídas. Con el acople esto se puede evitar ya que las ruedas traseras de las sillas y la rueda del acople quedan como apoyo para un mejor traslado”. La estructura del producto que lograron desarrollar Plantey y Tubio es 100 % producido en la Argentina, salvo por sus baterías, que son traídas de Japón, ya que tienen una mejor calidad y duración (hasta un 50 % más de autonomía que otros modelos). Desde que tuvieron la idea de desarrollar este dispositivo e hicieron el lanzamiento del producto final pasaron cinco años y cuatro prototipos distintos. “Pasamos por diferentes etapas. Subestimamos al producto porque pensamos que era algo fácil de fabricar en la Argentina. Nos pusimos como objetivo fabricar un producto de calidad, pero que a la vez se acercara al bolsillo de la gente. Y que fuera universal: que se pudiera acoplar a cualquier tipo de silla de ruedas que exista”, narra Plantey. Lo primero que hicieron fue recurrir a un herrero de la zona norte del Gran Buenos Aires. “Nos hizo un prototipo que era funcional, pero no acoplaba con todo tipo de sillas de ruedas. Luego invertimos más en lo que era el proceso y contratamos ingenieros, con los cuales también fracasamos en distintos intentos, ninguno nos convenció por distintos motivos. Queríamos un acople que le sirviera a una persona con paraplejia, cuadriplejia, a alguien amputado, niño o adulto mayor”, agrega Plantey. Finalmente, se asociaron con dos diseñadores Gregorio Newman y Tomás Lopez, del estudio de diseño Pivot, con quienes alcanzaron la versión deseada. “Teníamos muy en claro el producto que queríamos comercializar, por eso íbamos rebotando los productos que salían de los diseñadores previos. En este estudio supieron interpretar lo que queríamos a partir de nuestra experiencia como usuarios”, señala Plantey. En 2018 salió a la venta el acople en su versión manual (la Toruk M1), que cuenta con pedales a la altura del manubrio para moverlos con las manos. Un año más tarde lanzaron el acople eléctrico (la Toruk E1), que no tiene pedales. De ambos modelos, tanto del manual como del eléctrico (su fabricación y armado se produce en Buenos Aires), ya sacaron dos versiones. En cuanto a la Toruk manual, produjeron y vendieron 70 bicicletas en la primera versión, mientras que para la segunda produjeron 150 y vendieron más de 100 unidades. Con respecto al modelo eléctrico, en su primera versión, vendieron las 75 que fabricaron, mientras que en una segunda instancia produjeron 300, de las cuales vendieron la mitad. “De la Toruk 1 a la Toruk 2 hubo muchos cambios: con la práctica nos dimos cuenta de cosas a mejorar del primer modelo”, aclara Plantey. Cambios como una luz integrada, la posibilidad de que se pliegue, una mejor batería y que el acople fuera apto para personas con cuadriplejia.
 El modelo manual se vende hoy a 1.500 dólares, mientras que el modelo eléctrico está a 2.000 dólares. Dispositivos similares de Estados Unidos o Europa cuestan aproximadamente el doble.
Aunque lograron un modelo que se adapta a la mayoría de los usuarios, Plantey aclara que “existen modelos antiguos de silla de ruedas que no permiten que se acoplen las bicicletas, debido a que se requiere de un mínimo de fuerza que ejerce el acople sobre la silla”. En contrapartida, destaca que el producto cuenta con un volante regulable y un diseño que permite guardarlo en lugares pequeños.
A su vez, los emprendedores trabajan en una bicicleta híbrida que permita tener la opción del uso manual como eléctrica en el mismo acople.
Impactos positivos
Los creadores de 3PI Mobility destacan que para todos los usuarios de silla de ruedas estos dispositivos son una gran herramienta que les brinda libertad e independencia, ya que facilitan la movilidad, al contar con apoyos en sus partes trasera y delantera, lo que permite recorrer la ciudad sin depender de otras personas que los ayuden. Además, las bicicletas de este tipo ayudan a los usuarios a ejercitarse y a mejorar la respiración.
También contribuyen a una mayor inclusión de personas usuarias de silla de ruedas. Por ejemplo, en el caso de Romeo, un niño de 11 años con discapacidad motriz. Su padre destaca que gracias a este acople, puede salir a andar en bicicleta junto con sus hermanos, como uno más del grupo.
Mariano (40) tiene una lesión en la médula espinal y obtuvo la Toruk E1 a través de su obra social. Hoy en día sale a pasear por su barrio y disfruta de ir a todos lados con autonomía. “Voy a dar una vuelta y a disfrutar del paisaje con la bici que te lleva a todos lados, ¡la recomiendo!”, exclama desde Sierra de Los Padres, en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, Manuel, quien es tenista y viaja por el mundo para competir, utiliza la Toruk manual hace dos años. “Nunca pensé que podría andar en la nieve”, cuenta orgulloso desde Italia, con la nieve de fondo.
Nora usa desde hace dos meses una Toruk eléctrica, la cual cuenta que le brindó libertad y autonomía. Dice que ahora puede transitar lugares que con la silla de ruedas son muy difíciles de recorrer. “Me cambió la vida. El ahorro de energía es importantísimo, y ahora puedo pasear por caminos sinuosos como lo son los bosques, que de lo contrario no podría», cierra feliz para continuar su recorrido por el bosque energético de Miramar, donde vacaciona junto a su familia.
En busca de financiación
Desde 3PI Mobility buscan permanentemente alianzas que permitan brindar facilidades de pago a sus clientes (por ejemplo, contactaron a un banco provincial, sin éxito hasta ahora). De todas maneras, según cuenta Plantey, “la mayoría de las personas obtiene el acople mediante las obras sociales, que en general cubren en 100 % de su costo total”. A su vez, quienes no tienen obra social o prepaga y abonan en efectivo reciben un 30 % de descuento.
Para desarrollar sus productos, la empresa recibió un crédito para pymes otorgado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Para cubrir ese crédito, necesitan vender cinco unidades por mes. (Franco Nieva)
El modelo manual se vende hoy a 1.500 dólares, mientras que el modelo eléctrico está a 2.000 dólares. Dispositivos similares de Estados Unidos o Europa cuestan aproximadamente el doble.
Aunque lograron un modelo que se adapta a la mayoría de los usuarios, Plantey aclara que “existen modelos antiguos de silla de ruedas que no permiten que se acoplen las bicicletas, debido a que se requiere de un mínimo de fuerza que ejerce el acople sobre la silla”. En contrapartida, destaca que el producto cuenta con un volante regulable y un diseño que permite guardarlo en lugares pequeños.
A su vez, los emprendedores trabajan en una bicicleta híbrida que permita tener la opción del uso manual como eléctrica en el mismo acople.
Impactos positivos
Los creadores de 3PI Mobility destacan que para todos los usuarios de silla de ruedas estos dispositivos son una gran herramienta que les brinda libertad e independencia, ya que facilitan la movilidad, al contar con apoyos en sus partes trasera y delantera, lo que permite recorrer la ciudad sin depender de otras personas que los ayuden. Además, las bicicletas de este tipo ayudan a los usuarios a ejercitarse y a mejorar la respiración.
También contribuyen a una mayor inclusión de personas usuarias de silla de ruedas. Por ejemplo, en el caso de Romeo, un niño de 11 años con discapacidad motriz. Su padre destaca que gracias a este acople, puede salir a andar en bicicleta junto con sus hermanos, como uno más del grupo.
Mariano (40) tiene una lesión en la médula espinal y obtuvo la Toruk E1 a través de su obra social. Hoy en día sale a pasear por su barrio y disfruta de ir a todos lados con autonomía. “Voy a dar una vuelta y a disfrutar del paisaje con la bici que te lleva a todos lados, ¡la recomiendo!”, exclama desde Sierra de Los Padres, en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, Manuel, quien es tenista y viaja por el mundo para competir, utiliza la Toruk manual hace dos años. “Nunca pensé que podría andar en la nieve”, cuenta orgulloso desde Italia, con la nieve de fondo.
Nora usa desde hace dos meses una Toruk eléctrica, la cual cuenta que le brindó libertad y autonomía. Dice que ahora puede transitar lugares que con la silla de ruedas son muy difíciles de recorrer. “Me cambió la vida. El ahorro de energía es importantísimo, y ahora puedo pasear por caminos sinuosos como lo son los bosques, que de lo contrario no podría», cierra feliz para continuar su recorrido por el bosque energético de Miramar, donde vacaciona junto a su familia.
En busca de financiación
Desde 3PI Mobility buscan permanentemente alianzas que permitan brindar facilidades de pago a sus clientes (por ejemplo, contactaron a un banco provincial, sin éxito hasta ahora). De todas maneras, según cuenta Plantey, “la mayoría de las personas obtiene el acople mediante las obras sociales, que en general cubren en 100 % de su costo total”. A su vez, quienes no tienen obra social o prepaga y abonan en efectivo reciben un 30 % de descuento.
Para desarrollar sus productos, la empresa recibió un crédito para pymes otorgado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Para cubrir ese crédito, necesitan vender cinco unidades por mes. (Franco Nieva)
Daniel E. Arias
ooooo
Nuestra entrevistada vive en una casa en medio de un bosque, en Bariloche, como las hadas de los cuentos. Lo que ella emplea por amor al arte es su voz y un micrófono. Y, por amor a la ciencia, dispone del conocimiento de una ingeniera nuclear, porque esa es su profesión. La magia aparece cuando canta con la Banda Sonora de Películas que no Existen y en su trabajo de diseño y creación de reactores nucleares en el Instituto INVAP, una organización civil cuyo nombre de fantasía proviene de Investigación Aplicada, y cuya empresa preside.
Junto a Sebastián Lema, Leo Cesana, Guillermo Andreani y Tomás, Theo y Marcos Radicella, Verónica juega todos los viernes a crear la textura musical de películas imaginarias, con una base de rock bastante ecléctica. Durante los ensayos, el grupo fue inventando discos como Juanito, el rey del Pacífico (2017) y Motor Ranch (2019). Para el primero, imaginaron la historia de un narco que lidera un pueblo en Guatemala a través de favores, pero los gringos lo persiguen y termina entre las rejas. Para el otro disco, Banda Sonora construyó a Matías quien en un intento desesperado por darle sentido a su vida porteña escapa en la combi de su abuelo y procura mantener el sol del atardecer en la butaca del acompañante para asegurarse que, a través de rutas infinitas, se dirige hacia el sur. Ya se presentaron en la ciudad de la nieve y los chocolates. También en Buenos Aires y acaban de sacar un nuevo disco, S.A.R.A.H. , que se basa en una película imaginaria de ciencia ficción sobre una joven con una identidad irreal. Transcurre en un pasado ucrónico y ya estrenaron un primer videoclip, que presentaron en el festival Bariloche Resuena.
“Tengo el privilegio de ser parte desde 2015 de Bandas Sonoras, un grupo de amigos con el que componemos pensando en un mini guión para que la música acompañe las escenas imaginarias. Empecé a cantar de grande, cuando era chica me dijeron que tenía nódulos en las cuerdas vocales, así que no podía pertenecer al coro de la escuela parroquial a la que fui en mi barrio de origen, Saavedra. Más adelante, estudié canto lírico y popular”, dice Garea.
Cuando se menciona la ingeniería nuclear, hay una asociación inevitable con la fabricación de bombas atómicas. Sin embargo, el tema abarca un espectro mucho mayor que el de las fuerzas destructoras que se iniciaron con los ataques contra las ciudades japonesas de Nagasaki e Hiroshima. “Hay muchas teorías que hablan de que lo nuclear tiene todos los ingredientes para que la percepción de riesgo sea lo más compleja y difícil posible. ¿Qué es la percepción de riesgo? Es lo que hace tengas más miedo de viajar en avión que de subirte a tu auto, cuando viajar en el avión es mucho más seguro que viajar en auto”, señala.
“Si se comparan las emisiones de la energía nuclear a lo largo del ciclo de vida, con todas las tecnologías limpias de producción de electricidad, la construcción o fabricación, siempre es la que emite menos dióxido de carbono o gases de efecto invernadero. El hormigón que se usa para construir una central nuclear tiene una huella de carbono enorme, entonces uno pensaría que tiene más aún que la energía eólica o la solar, y sin embargo no. Entonces, es muy limpia desde el punto de vista de gases del efecto invernadero y la realidad es que, lo que se suele plantear cómo un problema -los accidentes y los residuos- al mirarlo desde un punto de vista técnico, sacándole el debate emocional, se ve que ninguno de los aspectos es un problema realmente grave. Lo que pasa es que va a contramano de lo que se instaló como sentido común”.
El prejuicio también supone que, históricamente, la ingeniería nuclear es un campo del saber restringido a los hombres. Error: las mujeres estuvieron presentes desde el comienzo. En la Argentina, La Comisión Nacional de Energía Atómica se creó en 1950 y en el área radioquímica había mujeres, “la química siempre fue bastante permeable al ingreso de nuestro género, por supuesto con poca actividad muy específica y en baja proporción. Hoy estamos presentes en casi todo el sector nuclear, aunque es cierto que no llegamos a ser el cincuenta por ciento”, cuenta.
Si bien el mandato de estudiar fue muy fuerte para ella, que haya elegido Ingeniería no causó la mejor sensación en su familia de origen. “Mis abuelos, con quienes viví un tiempo cuando iba al Lenguas Vivas, estaban horrorizados. Mi abuela se consolaba pensando que, como había muchos chicos, iba a conseguir novio, aunque le fue a rezar a la Virgen del Carmelo para que no aprobara el examen de ingreso al Instituto Balseiro, muy gracioso. Después, cuando me recibí, estaba chocha”.
En el universo de la ciencia y la tecnología argentinas, un profesional de la materia trabaja para garantizar el abastecimiento eléctrico, con la ventaja de que la energía nuclear no libera gases tóxicos o emisiones contaminantes, es decir: puede ser una aliada de la descarbonización para frenar el cambio climático. También, la ingeniería nuclear se aplica para desalinizar el agua de mar, calefaccionar ciudades, realizar estudios médicos.
INVAP es una empresa que lleva adelante proyectos de desarrollo e integración de tecnología compleja y estratégica. Es propiedad de la provincia de Río Negro y del estado nacional, que participan en su gobierno a través de representantes en el directorio. “Operamos como una empresa privada, vivimos de lo que vendemos. Nuestros proyectos son de tecnología compleja: pueden ser satelitales, nucleares, de radares y son estratégicos porque se vinculan con la soberanía del país y tienen un principio y un fin, se entregan como producto al final. Son proyectos de tecnología compleja, no de consumo.
“Ingresé por primera vez en el 97 como analista de seguridad, una de las ramas de la ingeniería nuclear, cuando volví de Estados Unidos. Allá cursé una maestría en matemática y un doctorado en física de la ingeniería. En aquel momento estuve un año porque tenía a Muriel, mi hija, y con mi pareja, Fabián Boneto (docente e investigador) queríamos tener también a Leonardo. Me tuve que ir porque en el trabajo no había jardín de infantes y tenía que ocuparme de las tareas de cuidado”.
Desde 2014 hasta 2021, Garea fue directora ejecutiva de INVAP impulsando el traslado de la experiencia en desarrollo de proyectos complejos a un terreno comunitario, social, con un impacto más acotado: radares que permitan controlar el tráfico aéreo, reactores para la producción de radiofármacos, satélites para telecomunicaciones que permitirán el acceso a Internet en muchas zonas del país que se encontraban fuera de las redes tradicionales.
Además de “rodearme de verde y de afecto”, le gusta salir a caminar con su perro Byron y sus amigas a la montaña. “Soy muy curiosa, escucho podcasts, experimento recetas de distintos países y, un infaltable, amaso pasta los domingos. La ingeniería y la música son actividades profundamente creativas. Soy una señora de 57años que se educó en los 80 con rock nacional e internacional. Soy muy fan de Charly, Pink Floyd, las mujeres del jazz. Me crié con folclore, tango y bolero. La ópera y el repertorio barroco cantado también me dan mucho placer”.
“Mi relación con los hombres con los que trabajo es interesante”, advierte. “Les digo que no quiero ser su conciencia feminista. Pero hay de todo: señores que tienen mucha dificultad en transitar procesos de deconstrucción, otros con voluntad, aunque no les resulta fácil y algunos que hacen el esfuerzo. En la actualidad hay más perspectiva de género. Yo soy feminista, no lo oculto y lo llevo a todos lados, como compañera de una pareja sexoafectiva, como hija, madre e ingeniera”.
Aunque no se considera una experta en inteligencia artificial, “me preocupa que las consideraciones éticas y el impacto en las personas sea algo que vemos después del primer entusiasmo, como ha pasado con la mayoría del despliegue de tecnología durante el siglo pasado y lo que va de éste. En el uso de hidrocarburos para producir energía eléctrica y en el transporte estamos pagando un precio muy alto: la crisis climática. No parece que encontremos la voluntad política para solucionarla. Dicho sea de paso, la energía nuclear es una herramienta importante para que salgamos del problema”.
