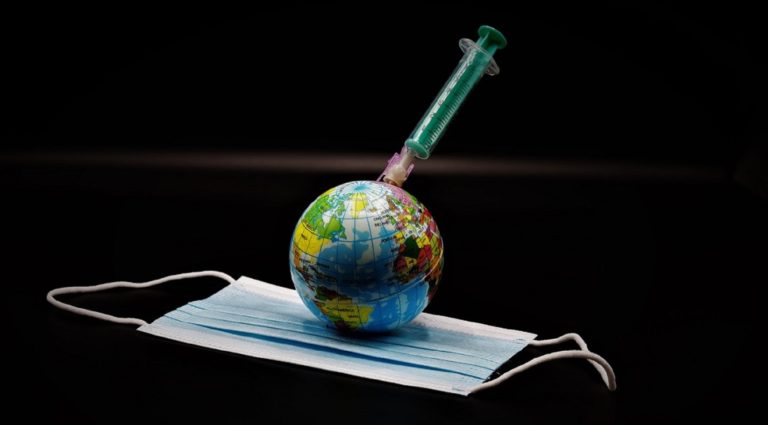Finalmente hoy, viernes 12 de mayo, se firmarán los convenios para la
reactivación de la Planta de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito, la mayor del mundo en su tipo, absolutamente necesaria para el Programa Nuclear Argentino e incluso para el mercado mundial de distintas industrias tecnológicas, pero detenida y vaciada de personal desde 2017.
Del encuentro en el ministerio de Economía participarán el gobernador de
Neuquén, Omar Gutiérrez y el gobernador electo, Rolando Figueroa. La
presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, detalló los puntos principales del acuerdo.
El acto se realizara
hoy, a 16, en el Ministerio de Economía con la presencia del
ministro de Economía, Sergio Massa y con la s
ecretaria de Energía, Flavia Royón.
El acuerdo incluirá un compromiso de
inversión de unos 10.000 millones de pesos y la promesa de
incorporar 150 nuevos empleados a la PIAP y la CNEA busca que la planta genere agua pesada para las centrales nucleares para el período 2025. Desde 2017, con su cierre número N, el 2do más largo de su historia, la administración nuclear macrista echó a unos 400 ingenieros y técnicos químicos con jubilaciones anticipadas.
«Es un paso importantísimo la firma de este contrato ya que tiene un
valor estratégico para el sector nuclear, el país y Neuquén«, aseguró la presidenta de la
Comisión de Energía Atómica, institución propietaria de la PIAP. La lucha de Serquis por hacer entender esto en el sector nuclear, en el país y en Neuquén, que operaba la PIAP a través de una sociedad llamada ENSI, ha sido muy dura. Y aunque el avance de hoy consolida avances hacia la reapertura, la PIAP siempre ha sido y probablemente siga siendo una instalación en peligro recurrente de cierre y chatarreo.
Según comentó Serquis, el plan del contrato
es por 25 meses y contempla continuar con la conservación y empezar la etapa de alistamiento. Una vez completada esa etapa se
podrá comenzar con la producción de agua pesada. Tras 5 años de desuso se ha deteriorado, es una instalación de ingeniería química muy compleja, y sólo volverá a producir en 2025, y a condición de que estén disponibles los insumos, que son básicamente tres: gas natural, energía eléctrica e ingenieros y técnicos químicos muy capacitados.
Los negocios de la PIAP
Serquis comentó que se especula que una de las dos líneas químicas de la PIAP pueda pasa
r hacia la producción de otro tipo de productos, como urea perlada, mientras la otra sigue destinada fabricando agua pesada por enriquecimiento del agua natural del embalse colindante de Arroyito, que también provee electricidad. Pero aunque el mundo demanda también urea, sobran industrias petroquímicas con capacidad de suministrarla. Pero está empezando a demandar cada vez más agua pesada,
y esta planta es no sólo una de las poquísimas existentes en el mundo: es la mayor de todas ellas.
La PIAP fue pensada a fines de los ’70 para un programa de al menos 6 centrales nucleares equivalentes a Atucha II o Embalse. Todavía tenemos sólo 3, y terminar dos de ellas (Embalse y Atucha II), con 4 y 27 años de retraso respectivos, fue un triunfo puro de la voluntad nacional.
«Los contactos que hemos tenido en los últimos me
ses han sido con un montón de compañías interesadas en agua pesada para otros usos», dijo Serquis, refiriéndose a aplicaciones tecnológicas emergentes, y distintas de la habitual.
La aplicación estándar del agua pesada desde los años ’40 es «moderar», curioso nombre para el acto físico de garantizar los neutrones necesarios en cantidad y energía que logren sostener la fisión en cadena del uranio natural, un combustible de suyo muy poco reactivo. Además, el agua pesada sirve también para refrigerar el núcleo de la central y llevar el calor hasta una turbina electrógena.
Sin agua pesada, todas las centrales nucleares argentinas (las dos Atuchas y Embalse) no podrían siquiera ponerse críticas por falta de neutrones. Pasaría lo mismo con otras centrales de uranio natural en Canadá, la India, Corea, China, Pakistán y Rumania. Son decenas de máquinas: componen el 11% del parque nucleoeléctrico mundial, y en los fríos números y a lo largo de décadas, vienen probando ser las de construcción más económica, y figuran siempre entre las de mayor disponibilidad y seguridad. El parque de centrales de este tipo de la India no para de crecer (ya tiene 22) y el de Rumania se prepara para duplicar su capacidad instalada.
¿Cuáles son las otras actividades tecnológicas que exigen agua pesada?
«Insumos médicos, industria de semiconductores y centrales nucleares son algunos de las otras producciones que se planean y ya están dentro de los planes de Canadá y otros países que
van a requerir una gran cantidad de agua pesada», manifestó la presidenta de la CNEA. En este sentido, Serquis mencionó que el mercado mundial, tras haberse amesetado desde 2003, podría estar cambiando en demanda.
La experta aseguró que primero se atenderá la provisión de las tres centrales argentinas. Estas emplean unas 1600 toneladas de agua pesada, de las que se pierden alrededor de 20 toneladas por año cuando se cambian los combustibles gastados por otros nuevos, trabajo que en las máquinas de uranio natural es diario y constante. La pérdida de líquido es inevitable porque el agua pesada moja las cosas al igual que el agua común, es decir que se adhiere por tensión superficial a las vainas metálicas de los combustibles nucleares que se extraen. Y aunque sea poca, hay que reponerla sí o sí, o la máquina pierde potencia y se para.
Más por imbecilidad y entreguismo que por tensión superficial, y con el agua pesada que arañó picos de U$ 700.000 la tonelada, desde que cerró la PIAP en 2017 Argentina está perdiendo U$ 14 millones/año, con cuentas de almacenero. Pero es bastante más lo que se pierde en lucros cesantes por exportaciones no realizadas.«Creemos que va a ser muy buen negocio para nuestro país poder contar con estas exportaciones», dijo Serquis.
Los análisis y estudios para la transformar una de las dos líneas de amoníaco de la PIAP para fabricar urea granulada (el fertilizante que más falta en el campo argentino), se realizarán durante el transcurso de este año, indicó Serquis.
Por otro lado, indicó que en este momento la planta se mantiene con un
poco más de 100 trabajadores y ahora ya hay 122 nuevos dedicados exclusivamente a la línea de agua pesada. «Este año se empezó a incorporar unos pocos los profesionales mínimos para poder empezar a pensar que el año que viene va a haber un ingreso mayor de gente», informó Serquis, y aseguró que se duplicará el número de profesionales.
PIAP: la reactivación
En 2017 la planta, reconstruida a nuevo para iniciar la producción del stock de agua pesada de Atucha III CANDU, fue detenida por el
Ministro de Energía Juan C. Aranguren. Bajo la administración de este pope petrolero, se detuvo también la construcción del
reactor RA-10 de Ezeiza, la de la
planta nuclear compacta CAREM en el predio de las Atuchas
, y la de una máquina nucleoeléctrica tipo CANDU de 700 MWe en ese lugar. También se detuvo la compra e instalación «llave en mano» de una planta
Hwalong-1 de 1120 MWe en sitio a determinar.
De todas las inversiones estratégicas del Programa Nuclear Argentino, Aranguren no dejó títere con cabeza. Sólo permitió llegar a término el «retubado» de la central cordobesa de Embalse, en 2018, porque había empezado 4 años antes e involucraba a más de 100 firmas industriales argentinas, algunas enormes, todas con contratos firmes. Si paraba la operación, le habrían hecho juicio «al toque». Pero no bien NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina SA) terminó el retubado y la central volvió al ruedo, repotenciada y renovada para 30 años más de operaciones,
hizo echar a los aproximadamente 200 expertos que la habían llevado a cabo.
Este señor no toma prisioneros.
«Había gente que opinaba de que era mejor importar lo poco (de agua pesada) que se necesitaba para nuestras propias centrales,
hay voces que todavía siguen resonando«, manifestó Serquis. Expresó que después del cambio de gobierno, el posible proyecto de negocios «fue cambiando las miradas de estas personas más
escépticas«, y afirmó que se trataba de
personas vinculadas a la gestión del expresidente Mauricio Macri. «En particular,
Julián Gadano fue el
subsecretario de Energía Nuclear en esa época y definió que esta planta no debería seguir funcionando», aseguró.
Aranguren, a su vez, fue poniendo objeciones al arranque de obra de la central Atucha III CANDÚ, que debía empezar a cavar cimientos en 2016 e iba a necesitar 500 toneladas de agua pesada. China garantizaba el 85% del financiamiento de esa máquina sin aportar más de un 20% de componentes y bajo dirección y con contratos de obra de NA-SA.
Hoy esa central debería estar en línea, y entregando 700 MWe de potencia de base desde 2022. Eso estaría evitando el uso de 1200 millones de toneladas anuales de gas natural en generación de electricidad, y lo liberaría para su uso en la industria petroquímica (por ejemplo, la fabricación de urea), o para su exportación por ducto a países vecinos, o licuado a la UE y Asia.
Hasta asumir como Ministro, Aranguren fue el presidente de la Shell y el líder político del lobby petrolífero multinacional local. La guerra soterrada de este lobby contra la energía nuclear en Argentina empezó en 1965, en tiempos del presidente Arturo Illia, cuando el viejo médico de la UCR decidió que el parque eléctrico argentino, dominado por los hidrocarburos, se diversificara y tuviera un aporte nuclear. Tal fue el origen de la central Atucha I, en 1967.
Esta guerra interminable contra la CNEA y las compañías que surgieron de ella (NA-SA, INVAP, CONUAR) es una de las dos causas por las que desde esa fecha nuestro país logró transformarse en el primer exportador de reactores nucleares del mundo. Pero paradójicamente, en su mercado interno NA-SA fabrica electricidad nuclear -la más barata del Sistema Argentino de Interconexión- en sólo 3 centrales, dos medianas y una chica.
De haber podido crecer normalmente este negocio desde 1965, hoy la Argentina tendría decenas de máquinas de este tipo, y arriba de un 30% de electricidad nuclear, mínimo, en lugar del escueto 6 o 7% actual. Los eventos de sequías extraordinarias que dejaron casi sin capacidad de hidroeléctrica al país entre 2019 y 2022 no se habrían notado. Y los tarifazos de Menem, De la Rúa y Macri sobre los hidrocarburos y el gas habrían sido casi imposibles, porque el consumo interno de hidrocarburos sería mucho menor. Hoy el 71,1% de la electricidad circulante de la Argentina se sigue obteniendo de quemar gas.
«Me parece muy importante que
tanto el actual gobernador como el futuro puedan tener una mirada clara de la importancia que tiene que esta planta pueda estar funcionando», manifestó Serquis.
Comentario de AgendAR:
El precio internacional de la tonelada de urea granulada anda entre U$ 440 y 500, está altísimo. Pero el de la tonelada de agua pesada, el producto para el que se construyó la PIAP, y con la pureza extraordinaria a la que se llega en esa fábrica neuquina, orilla los U$ 700.000. Digamos que está mucho más altísimo.
Para producir agua pesada no hace falta -causa por la que milita históricamente la dirigencia política neuquina- invertir U$ 1000 millones para reconvertir una de las dos líneas de producción de la PIAP y así fabricar urea granulada. Sólo recontratar a los alrededor de 400 profesionales y técnicos que echó Juntos por el Cambio entre 2017 y 2019, algo bastante más barato, sensato y ganancioso. Es lo que está haciendo ahora el gobierno nacional. Típicamente, tarde y poco.
A no olvidar que Serquis fue la cuarta elección de Alberto Fernández, tras intentar que el Programa Nuclear siguiera siendo administrado por la gente impuesta por Aranguren y Gadano, y luego por dos sucesivos candidatos rechazados prácticamente por petitorios y aclamación. Uno de ellos fue el que despidió a partir de 2017 a casi todo el personal de la PIAP.
A Serquis desde 2021 le toca reconstruir, sin back-up político, sin plata y sin demasiado tiempo, porque llegan nuevamente las elecciones nacionales, cuyo resultado pinta indescifrable.
No va a ser fácil hacerlos volver a la PIAP a los que se fueron, ni contratar expertos nuevos, que además exigirán «on the job training», porque no hay instalaciones similares para entrenarse en el país ni en la región. ¿Qué estabilidad se les puede ofrecer, si vuelven a gobernar el país personas que no entienden la diferencia entre U$ 500 y U$ 700.000 la tonelada de producto?
Algunos en JxC sí entienden la diferencia. Pero también saben que el Departamento de Estado de los EEUU se ha opuesto históricamente a que la Argentina fabrique agua pesada y la use en centrales de uranio natural, «porque es proliferante».
No debe serlo tanto, porque usamos este producto desde 1974, lo hemos fabricado desde 1994 y no tenemos armas nucleares o intención de desarrollar ninguna. En cambio, EEUU, que no fabrica agua pesada ni ostenta ninguna máquina de uranio natural entre las 93 de su parque nucleoeléctrico, tiene unas 5000 cabezas termonucleares.
Los que logran sumar dos más dos en JxC prefieren hacer «obediencia debida», tener la PIAP cerrada, y la boca también. El verso de la fabricación de urea… es un verso. Pero permite hablar del asunto y fingir un plan. El único plan de esta gente es la desnuclearización al ras de la Argentina.
Más de uno, sin embargo, en Neuquén, se toma lo de la urea en serio.
Es que la urea circula bastante en cualquier ciudad de la llanura chacopampeana. y la levanta con la pala. Te vas a lo de un contratista, y te podés zambullir en camionadas y camionadas de escamas blanquecinas de urea (un deporte sin practicantes). Se fabrica en cantidad, pero siempre al campo le falta un 50% de la que debería gastar su demanda con el actual modelo intensivo de agricultura, sumamente voraz de nitrógeno.
El agua pesada, en cambio, es un insumo muy extraño. ¿Ud. ha visto mucha? Soy periodista científico desde 1985, pero jamás vi siquiera una botella de este líquido. Es un 11% más pesado que el agua común para igual volumen, e igualmente transparente, aunque cuando se tiene un gran stock, se la ve de un ligero color azulado.
Parece verdaderamente un líquido de lo más banal. Pero nadie te va a dejar zambullir en agua pesada. Es carísima, no sólo porque su fabricación es muy compleja y usa mucha energía, sino porque tiene una cantidad creciente de aplicaciones tecnológicas en todo el planeta. Y por ahora no se están construyendo plantas nuevas. ¿Por qué?
Porque son caras, pero además su construcción en cualquier país de mediano desarrollo implica un conflicto diplomático soterrado con los EEUU cuyo desenlace es generalmente la instalación sin terminar, o cerrada «de prepo». Todo eso ya está en la biografía de la PIAP, las décadas sin poder terminarla, la terminación seguida por cierres. Lo de la PIAP es puro renacer, trabajar y volver a ser cerrada. Sin garantías de resucitar.
Como resultado de este panorama, hay una demanda insatisfecha mundial creciente de agua pesada. En ese cuadro, la aparente novedad de que la PIAP empieza un nuevo proceso de «levántate y anda» hace que lleguen pedidos de cotización. ¿Cómo explicarle a estos posibles clientes nuevos que el único plan del Departamento de Estado y del lobby petrolero, cada parte con sus propios motivos, es que la PIAP siga cerrada? Los clientes prospectivos lo saben, pero el agua pesada la necesitan igual. Y no hay oferta.
Si algún demente endeudara al país en U$ 1000 millones para reconvertir una de las dos líneas de amoníaco de la PIAP y con ella fabricar urea, ¿cómo explicarle al argentino de a pie que esa colosal inversión se hace para obtener un producto final de gran demanda, sin duda… sólo que 1400 veces más barato? ¿Invertir más plata para facturar menos? ¿Qué se fumaron?
La PIAP, que en un año pico de trabajo llegó a 180 toneladas de producto, es a tal punto significativa en el panorama mundial que su salida de servicio en 2017 aumentó el precio. Mal para el país, porque sólo para reponer las pérdidas de sus tres centrales nucleares en funcionamiento, la Argentina desde entonces está importando unas 20 toneladas/año. Eso dará un déficit acumulado de U$ 84 millones a fines de 2023, dólares pelados sin costos financieros.
Si se lograra reactivar la PIAP en 2025 -algo muy sujeto al resultado de las elecciones presidenciales- ese número en rojo va a estar llegando arriba de los U$ 100 millones. Si la PIAP no hubiera cerrado en 2017, habría fabricado la carga de una central CANDU en 3 años de trabajo intenso y con una facturación de U$ 350 millones. Luego de parar alrededor de un año para mantenimientos y volver a ponerla 10 puntos, estaría exportando U$ 126 millones/año desde 2020. Aunque sería prudente fabricar un stock nacional de 200 o 300 toneladas, porque como dicen los yanquis: «shit happens».
Uno pensaría que un partido político dirigido por grandes empresas sabe hacer números, pero no parece el caso. Pasa lo mismo con una provincia dirigida por caciques petroleros, que de sumas y restas entienden fetén. ¿No es raro? El gas lo tienen, la electricidad también, y la plata ni te cuento: nadaban en plata con Loma de la Lata, y hoy lo hacen con Vaca Muerta: son un emirato gasífero con elecciones. Si quieren fabricar urea, ¿no la pueden hacer en otra instalación ad-hoc, como Profértil en Bahía Blanca?
Obviamente, mientras no tenga disponibilidad de agua pesada nacional, a NA-SA (Nucleoelétrica Argentina SA) le resulta bastante difícil proyectar la construcción de una nueva central nucleoeléctrica CANDU de uranio natural. Ya se sabe, sin agua pesada este combustible no hace reacción nuclear en cadena.
Y como hay uranio en Argentina y este metal no sirve para otras cosas, este tipo de centrales nos permite usarlo para fabricar electricidad, sin miedo a que nos caiga encima nuevamente un boicot de uranio enriquecido por parte de los EEUU, como el de 1981: nuestro castigo por habernos atrevido a exportar reactores nucleares a Perú. Desde entonces, ya hemos exportado 5 reactores más a otros 5 países, mucho más complejos y caros. Si estamos en la licitación, los autodenominados americanos ni siquiera pintan. Por eso nos quieren cada día más.
Las máquinas CANDU que necesitamos serían muy parecida a la central de Embalse, en Córdoba, se pueden construir sin pagar patentes, sin contratar empresas extranjeras, y usando un 80% de componentes locales provenientes de alrededor de un centenar de empresas argentinas de ingeniería, metalmecánica, electromecánica, aleaciones especiales, cableado, motores, válvulas, sensores, computadoras y programación. Son las mismas que «retubaron» Embalse en 2018, y en 2014, completaron Atucha II.
El nombre que le da NA-SA a éste tipo de máquina CANDU es elocuente: «Proyecto Nacional».
Si Ud. vive en Neuquén, la PIAP la necesitamos para hacer muchas de ésas.
Daniel E. Arias