Con 25 proyectos distribuidos en todo el territorio nacional, el Instituto promueve la articulación público-privada para la expansión de toda la cadena de valor de cannabis medicinal y avanza con el estudio del cáñamo industrial.
Avances del proyecto del INTA Patagonia Norte con la Asociación Civil Ciencia Sativa (ACCS) –que trabajan en la inscripción de la primera variedad argentina en el INASE– y del convenio del INTA Pergamino con la empresa Pampa Hemp –quienes se enfocan en el mejoramiento de la especie para lograr un banco de semillas del cultivo– serán presentados en Expo Cannabis.
La planta de cannabis se utiliza desde hace siglos en distintas culturas alrededor del mundo para diferentes fines, entre ellos, el medicinal. La investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis y sus derivados tiene oficialmente solo cuatro años en la Argentina, desde la sanción de la ley nacional 27.350. Y es “la Ley de Cannabis medicinal” –nombre que recibe la norma sancionada en 2017– el marco legal imprescindible para el estudio de Cannabis spp. bajo estándares de calidad y control, mediante la investigación científica y estudios agronómicos.
 “Hay otros resultados que tienen que ver con que nuestros investigadores empiezan a conocer la planta, analizarla, verla crecer y cómo se comporta”, expresó Lewis quien señaló que “ese expertise se está generando desde los grupos de trabajo y, sobre todo, desde aquellos grupos que se asocian con terceros”. Y ejemplificó: “El INTA está asociado con municipios, provincias, asociaciones civiles de cannabicultores, laboratorios, empresas públicas y privadas”.
A su vez, añadió que “todos los proyectos del INTA están nucleados, asociados y trabajan en conjunto”. Actualmente se está trabajando en un documento de Red de Cannabis que incluirá todo lo que se está haciendo en cannabis medicinal y, además, líneas de trabajo relacionadas a cáñamo industrial.
Ese último uso del cannabis se incluye en la Ley 27.669 promulgada en mayo de este año y es la que establece un marco regulatorio para la cadena de producción tanto de cannabis medicinal como industrial.
“A partir de esta ley, la Argentina tiene la oportunidad de re-comenzar con una industria que fue muy próspera en la década del 70”, señaló por su parte Carla Arizio, investigadora del Instituto de Recursos Biológicos y referente en la temática.
El cáñamo es una planta con miles de usos y justamente Argentina, con su gran amplitud de territorio y diferentes regiones agro- climáticas, tiene condiciones para su cultivo. “El desarrollo de esta industria obviamente dependerá de muchos otros factores, pero en lo que respecta a la planta tenemos las condiciones y estamos articulando fuertemente con diferentes organismos del Estado y otras instituciones para poder importar germoplasma que responda a ese uso”, especificó la investigadora.
Para obtener germoplasma de calidad, el INTA considera fundamental tener una correcta trazabilidad de los procesos en el programa de mejoramiento desde la siembre de la semilla hasta obtener el producto final además de asegurar buenas condiciones sanitarias de los materiales vegetales propagados que deberán ser homogéneos y estables en sus características. “Se busca una planta que, en su composición química y perfil de cannabinoides, responda a las necesidades de salud”, explicó Arizio.
“Hay otros resultados que tienen que ver con que nuestros investigadores empiezan a conocer la planta, analizarla, verla crecer y cómo se comporta”, expresó Lewis quien señaló que “ese expertise se está generando desde los grupos de trabajo y, sobre todo, desde aquellos grupos que se asocian con terceros”. Y ejemplificó: “El INTA está asociado con municipios, provincias, asociaciones civiles de cannabicultores, laboratorios, empresas públicas y privadas”.
A su vez, añadió que “todos los proyectos del INTA están nucleados, asociados y trabajan en conjunto”. Actualmente se está trabajando en un documento de Red de Cannabis que incluirá todo lo que se está haciendo en cannabis medicinal y, además, líneas de trabajo relacionadas a cáñamo industrial.
Ese último uso del cannabis se incluye en la Ley 27.669 promulgada en mayo de este año y es la que establece un marco regulatorio para la cadena de producción tanto de cannabis medicinal como industrial.
“A partir de esta ley, la Argentina tiene la oportunidad de re-comenzar con una industria que fue muy próspera en la década del 70”, señaló por su parte Carla Arizio, investigadora del Instituto de Recursos Biológicos y referente en la temática.
El cáñamo es una planta con miles de usos y justamente Argentina, con su gran amplitud de territorio y diferentes regiones agro- climáticas, tiene condiciones para su cultivo. “El desarrollo de esta industria obviamente dependerá de muchos otros factores, pero en lo que respecta a la planta tenemos las condiciones y estamos articulando fuertemente con diferentes organismos del Estado y otras instituciones para poder importar germoplasma que responda a ese uso”, especificó la investigadora.
Para obtener germoplasma de calidad, el INTA considera fundamental tener una correcta trazabilidad de los procesos en el programa de mejoramiento desde la siembre de la semilla hasta obtener el producto final además de asegurar buenas condiciones sanitarias de los materiales vegetales propagados que deberán ser homogéneos y estables en sus características. “Se busca una planta que, en su composición química y perfil de cannabinoides, responda a las necesidades de salud”, explicó Arizio.

Dos casos exitosos
En el Centro Regional Patagonia Norte del INTA tiene sede un proyecto que nació del vínculo del instituto con la Asociación Civil Ciencia Sativa (ACCS) y tiene como objetivo la investigación y desarrollo de toda la cadena productiva de cannabis con fines terapéuticos y medicinales en la región. Este proyecto integra un programa de mejoramiento genético, banco de germoplasma y propagación de variedades nacionales en la Estación Experimental Bariloche del INTA –Río Negro–, el cultivo en la Estación Experimental Alto Valle del INTA y, dentro del mismo predio, la extracción de resina en el laboratorio Pasedati. Por último, en el laboratorio Productora farmacéutica rionegrina sociedad del Estado – Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Profarse- ANLAP), ubicado en la ciudad de Viedma, se prevé la elaboración del fitopreparado. “El programa de mejoramiento está en marcha desde 2021 y, en este momento, se están instalando los invernaderos de cultivo y el laboratorio de extracción en el INTA Alto Valle”, indicó Ariel Mazzoni, investigador del INTA Bariloche. En esta primera etapa, se espera registrar al menos tres variedades nacionales de cannabis, establecer una prueba piloto de cultivo de 3000 metros cuadrados para luego ajustar técnicas de extracción de resina y la elaboración de los primeros fitopreparados. En una segunda etapa, la superficie de cultivo será de dos hectáreas y se buscará escalar la producción en laboratorio. A la fecha, Mazzoni destacó como los principales logros “la articulación pública-privada para el desarrollo de toda la cadena de valor de cannabis en la región Patagónica”. Además, señaló que “junto con la Asociación Civil Ciencia Sativa, GS1 (organización dedicada al sistema de estándares globales) y KYAS (empresa de software) se desarrolló un sistema de trazabilidad de cannabis denominado Trazacann que fue puesto en marcha en el proyecto y podrá ser utilizado por otros cultivos en el país”. De acuerdo con Mazzoni, un dato relevante es que se presentó la primera variedad INTA-ACCS en el registro nacional de cultivares y el registro nacional de propiedad de cultivares del INASE, y hay dos genotipos selectos más para ser registrados en los próximos meses. “Nuestras investigaciones apuntan a toda la cadena, priorizando la participación de actores públicos y privados locales, el desarrollo económico regional y responder a las demandas de salud de la población en nuestro país”, subrayó el investigador. Para el armado del proyecto fue muy importante el vínculo con una ONG, dado que permitió seleccionar genéticas de uso medicinal que actualmente utiliza la población para tratamientos con acompañamiento médico. “Con este trabajo buscamos seleccionar las mejores genéticas estables y homogéneas para abastecer tanto a usuarios del Reprocann (Registro del Programa Cannabis) como a proyectos de investigación y producción”, concluyó. Desde la sanción de Ley de cannabis de uso medicinal, el INTA trabaja codo a codo con organismos públicos, privados, municipios, provincias, ONGs, laboratorios, Pymes y universidades para una implementación efectiva de la Ley y para la generación de capacidades institucionales que puedan dar respuesta a la demanda. También, se dedica a la evaluación, fitomejoramiento e inscripción de nuevas genéticas, a la evaluación de tecnologías de cultivo (indoor, invernáculo, campo, hidroponia), a realizar investigaciones sobre la fisiología del cultivo y su conservación y desarrollo de sistemas de trazabilidad. Por otra parte, se evalúan técnicas de extracción y cuantificación de cannabinoides, terpenos y flavonoides y provee al sistema de ciencia y técnica de material vegetal estandarizado. Además, provee al Reprocann de semilla fiscalizada, implementa Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura (BPA y BPM), participa en el dictado de cursos, seminarios, diplomaturas y genera capacidades para el desarrollo de la industria del cáñamo.




 El Perla del Norte llevó dos años y tres meses de trabajo; y pasó cinco meses esperando la botadura, ya que la bajante extrema del Río Paraná afectó todas las operaciones. La súbita crecida debido al aumento inusual del caudal río arriba apresuró los tiempos y se concluyeron las tareas suspendidas para que se pueda producir el encuentro con el agua. Ahora ya está listo para trabajar y navega está en su elemento.
El Perla del Norte llevó dos años y tres meses de trabajo; y pasó cinco meses esperando la botadura, ya que la bajante extrema del Río Paraná afectó todas las operaciones. La súbita crecida debido al aumento inusual del caudal río arriba apresuró los tiempos y se concluyeron las tareas suspendidas para que se pueda producir el encuentro con el agua. Ahora ya está listo para trabajar y navega está en su elemento.




:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/J3KB37PLYFBCHPQXV5KMIDTA44.jpg)






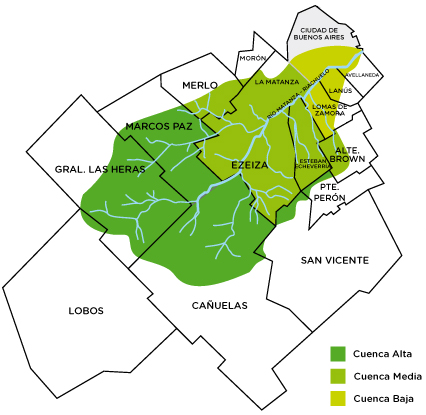

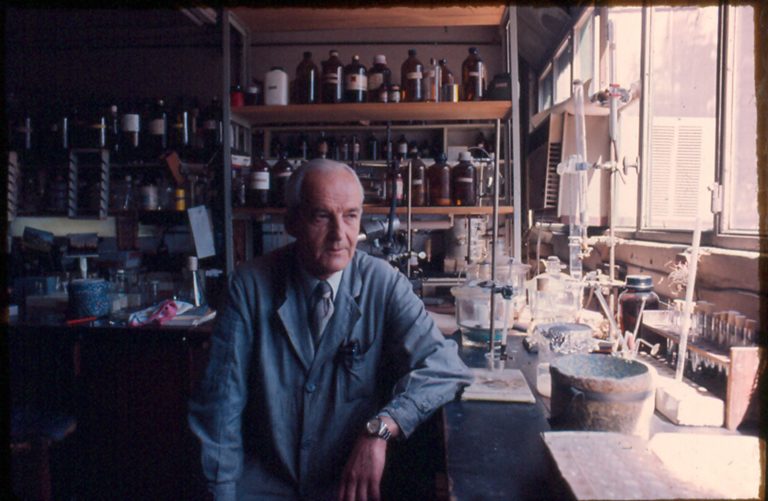
 En sus instalaciones también funciona la Biblioteca Cardini, declarada de referencia nacional en su especialidad por la Cámara de Diputados de la Nación.
Además, dada la importancia de la transmisión del conocimiento científico a la sociedad, en la Fundación Instituto Leloir se realizan desde 1986 cursos de introducción al Periodismo Científico, orientados a capacitar profesionales que puedan transformar la producción científica en notas periodísticas destinadas al público en general. Y desde 2006 alberga a la Agencia CyTA-Leloir, la primera agencia de noticias exclusivamente científicas de la Argentina: desde allí se difunde de manera gratuita a medios de comunicación del país y de la región contenido sobre aportes relevantes de la ciencia local.
La Fundación Instituto Leloir es una entidad de interés público y gestión privada. Los investigadores perciben sueldos del CONICET, pero el resto de su funcionamiento se financia a través de donaciones, aportes de organismos oficiales y de la renta que se obtiene de legados y de un fondo a perpetuidad. “Gracias al rol esencial de organismos oficiales de ciencia y tecnología, y al generoso aporte de fundaciones e individuos, seguiremos creciendo y renovándonos con la incorporación de nuevos jefes de laboratorio que lideren proyectos relevantes e innovadores en biociencias, y también mejorando la infraestructura y el equipamiento, lo que, sin dudas, favorecerá nuevos desarrollos y el avance del conocimiento”, concluyó Zorreguieta.
En sus instalaciones también funciona la Biblioteca Cardini, declarada de referencia nacional en su especialidad por la Cámara de Diputados de la Nación.
Además, dada la importancia de la transmisión del conocimiento científico a la sociedad, en la Fundación Instituto Leloir se realizan desde 1986 cursos de introducción al Periodismo Científico, orientados a capacitar profesionales que puedan transformar la producción científica en notas periodísticas destinadas al público en general. Y desde 2006 alberga a la Agencia CyTA-Leloir, la primera agencia de noticias exclusivamente científicas de la Argentina: desde allí se difunde de manera gratuita a medios de comunicación del país y de la región contenido sobre aportes relevantes de la ciencia local.
La Fundación Instituto Leloir es una entidad de interés público y gestión privada. Los investigadores perciben sueldos del CONICET, pero el resto de su funcionamiento se financia a través de donaciones, aportes de organismos oficiales y de la renta que se obtiene de legados y de un fondo a perpetuidad. “Gracias al rol esencial de organismos oficiales de ciencia y tecnología, y al generoso aporte de fundaciones e individuos, seguiremos creciendo y renovándonos con la incorporación de nuevos jefes de laboratorio que lideren proyectos relevantes e innovadores en biociencias, y también mejorando la infraestructura y el equipamiento, lo que, sin dudas, favorecerá nuevos desarrollos y el avance del conocimiento”, concluyó Zorreguieta. 