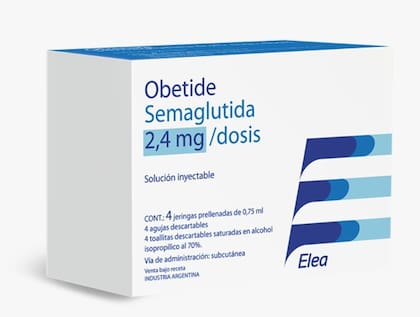La Argentina es el quinto país productor de litio, tiene las terceras reservas mundiales comprobadas (según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos) y cuenta con más de 30 proyectos en etapa avanzada, lo que convierte al país en uno de los principales actores del mercado mundial de este mineral. El aumento de la demanda global convirtió al litio en uno de los principales motores de las exportaciones mineras argentinas. Sin embargo, aún no se logró avanzar hacia un modelo que incorpore mayor valor agregado. Sobre esa problemática expuso Martín Obaya, investigador del CONICET y vicedirector del Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT-EEyN/UNSAM), durante un seminario en el que presentó avances de un trabajo que desarrolla junto con Teresa Kramarz, investigadora argentina radicada en la Universidad de Toronto.
El estudio, actualmente en proceso de evaluación para su publicación en una revista académica, reconstruyó las estrategias que la Argentina, Chile y Bolivia desplegaron en distintas etapas para explotar sus reservas de litio. La idea fue ir más allá de describir la situación actual y entender el proceso que llevó a cada país a su modelo actual.
Para ello, los investigadores analizaron documentos oficiales, proyectos de ley, declaraciones públicas y notas periodísticas, rastreando paso a paso cómo evolucionaron las políticas en cada país: “La literatura generalmente sacó fotos de estas cuestiones: sabemos qué pasa en determinado momento, pero eso no alcanza para explicar qué están haciendo los países ni por qué”, explicó Obaya.
El análisis identificó momentos críticos en cada caso: las reformas mineras de los años noventa en la Argentina (1993-1997), el ciclo 1979-1983 en Chile y la reforma constitucional de 2007-2010 en Bolivia. A partir de ese análisis, el estudio clasificó tres tipos de estrategias posibles: la neoliberal (donde empresas privadas extraen el recurso con mínima intervención estatal), la híbrida (donde el Estado y el mercado comparten responsabilidades) y la desarrollista estatal (donde el Estado controla toda la cadena productiva del recurso).

El hallazgo principal es que cada país del llamado “triángulo del litio” quedó atrapado en una trayectoria distinta. Según el estudio, la Argentina permaneció siempre dentro del esquema neoliberal; Chile evolucionó hacia un modelo híbrido; y Bolivia pasó de un enfoque neoliberal a uno estatal puro y, más recientemente, intentó sin éxito transitar hacia un esquema híbrido.
El núcleo del problema argentino
El origen del problema argentino se remonta a las reformas mineras de la década de 1990. Bajo la influencia del Consenso de Washington, el país rediseñó su marco regulatorio y el litio fue clasificado legalmente como un commodity ordinario, es decir, un bien básico, intercambiable y sin un estatus estratégico particular.
Esa definición tuvo consecuencias estructurales. Obaya identificó tres elementos que consolidaron el modelo. El primero fue la implementación del Código de Minería de 1993 y la Ley de Inversiones Mineras de 1997, que abrieron las puertas a la inversión extranjera con amplios beneficios fiscales y estabilidad jurídica por 30 años. El segundo fue un sistema de concesiones directas a empresas privadas, donde el Estado nacional quedó relegado al rol de fiscalizador y receptor de regalías bajas, en torno al 3% del valor de producción. El tercer componente fue la reforma constitucional de 1994, que otorgó a las provincias la titularidad y gestión de los recursos naturales.
Este esquema de “federalismo minero” resultó determinante. Las provincias productoras (Jujuy, Salta y Catamarca) adquirieron capacidad de veto sobre cualquier modificación, por lo que cualquier cambio en el modelo requiere su aprobación, y eso bloqueó todos los intentos de reforma: “La Constitución es clave para entender por qué este tema es tan rígido. Se otorga a las provincias la gestión y la titularidad de los recursos. Esa combinación generó un sistema muy difícil de modificar”, explicó Obaya.
La investigación muestra que una vez que estas reglas se establecieron, se volvieron cada vez más difíciles de cambiar. Esto ocurre porque las instituciones generan beneficios crecientes para quienes operan bajo ellas (empresas que invierten, provincias que reciben regalías, burócratas con roles específicos) y porque van moldeando las ideas sobre cómo debe funcionar la explotación del recurso. Romper ese esquema requiere mayorías políticas muy amplias, que solo aparecen cuando las ideas dominantes pierden legitimidad o cuando la correlación interna de fuerzas cambia de manera drástica.
Lo notable, según Obaya, es que esta arquitectura institucional resistió múltiples intentos de transformación. Incluso en períodos de gobiernos con discursos fuertemente nacionalistas, el sector del litio permaneció prácticamente inalterado: “Hubo múltiples intentos de reforma, pero las provincias terminaron creando esquemas de protección, como la región minera del litio, y todo terminó siempre bloqueado”, señaló.
La coalición entre provincias productoras y empresas extranjeras funcionó como un mecanismo de resistencia que defendió el status quo constitucional. Con más de 30 proyectos en marcha y crecientes flujos de inversión, el sistema adquiere cada vez más peso político y económico, lo que vuelve aún más costoso cualquier tentativa de reversión.
La provincia de Jujuy fue la que más lejos llegó en intentar modificar el modelo. A través de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) diseñó un esquema de joint ventures con empresas privadas, con participación accionaria minoritaria y acceso a una cuota del 5% de la producción a precio preferencial, destinada a empresas interesadas en industrializar localmente.
Sin embargo, la participación minoritaria redujo al mínimo el poder de decisión real de la provincia y hubo una insuficiencia del volumen asignado: “Para atraer un proceso industrial serio, no solo se requiere ensamblado de baterías, necesitás mucho volumen. Si querés producir cátodos, por ejemplo, el 5% de lo que se producía era muy poquito”, explicó Obaya.
¿Con tener litio alcanza?
El artículo cuestiona la idea extendida de que disponer del recurso garantiza avanzar hacia su industrialización. Obaya lo ilustró con una analogía: “Nadie, ningún país, ha dicho: ‘Tenemos hierro, ¿por qué no hacemos autos?’ Porque hay una distancia demasiado grande entre el recurso y el bien final”. Con el litio, sin embargo, esa pregunta aparece frecuentemente en América Latina.
La distancia entre extraer litio y fabricar baterías es enorme. En una batería, el litio representa apenas entre el 5% y el 10% del valor final, según los precios del momento. Contar con el recurso puede ofrecer ventajas en términos de seguridad de abastecimiento, pero no asegura una ventaja económica suficiente para instalar industrias complejas. De hecho, Australia, el principal productor mundial, se limita a extraer la materia prima sin avanzar en la cadena. La Argentina y Chile procesan el mineral y producen carbonato e hidróxido de litio, pero el salto hacia la fabricación de celdas continúa siendo lejano.
Las cadenas de valor de las baterías están altamente concentradas y fuertemente regionalizadas. Y la tracción no proviene del litio, sino del otro extremo: la industria automotriz: “Los países quieren producir baterías porque quieren tener una industria automotriz fuerte, y una condición para eso es tener una industria de baterías competitiva”, explicó Obaya. El sector automotriz absorbe más del 80% del litio mundial. Sin una industria automotriz de escala global en la región, el incentivo para instalar fábricas de baterías sigue siendo limitado.
Obaya también cuestionó la idea de que la minería del litio pueda generar los mismos efectos económicos que otras actividades extractivas como el petróleo: “Aunque se lo denomina actividad minera porque el producto es un mineral, el proceso productivo es totalmente distinto”, advirtió. La extracción de litio es, en esencia, un proceso químico: se bombea salmuera de los salares, se la procesa en plantas industriales con reactivos y etapas de evaporación o purificación, y se obtiene carbonato o hidróxido de litio.
Una vez superada la etapa de construcción, la actividad no demanda grandes cantidades de mano de obra ni genera requerimientos de insumos tecnológicos complejos. Si bien alrededor del 70% de los insumos pueden ser de origen nacional, “no requieren tecnología de punta ni conocimiento altamente especializado”, aclaró. Esto limita la capacidad de la actividad para impulsar el desarrollo de otras industrias en la economía local.
Chile llegó a concentrar cerca del 40% de la producción mundial de litio, aunque su participación cayó después de 2016, mientras que la Argentina nunca superó el 15% y durante años osciló entre el 4% y el 5%. Bolivia, pese a tener las mayores reservas, aún no produce litio a escala comercial.
El caso chileno mostró mayor flexibilidad institucional. El marco de 1979 declaró al litio recurso estratégico y no concesionable, pero con excepciones que permitieron desarrollar el Salar de Atacama y convertirse en líder mundial. Con el gobierno de Gabriel Boric, Chile profundizó una estrategia híbrida mediante la Estrategia Nacional del Litio, la creación de una empresa estatal, renegociación de contratos y asociación entre CODELCO y SQM para avanzar en la producción. El diseño institucional chileno nació con márgenes de flexibilidad que le permitieron adaptarse sin reformas constitucionales, a diferencia del caso argentino.
Bolivia siguió el camino opuesto. En los años 1990 estuvo cerca de firmar un contrato neoliberal, pero el ciclo político que desembocó en la llegada de Evo Morales cambió por completo la orientación del sector. Entre 2007 y 2010, la reforma constitucional nacionalizó el litio, lo declaró recurso estratégico y estableció que solo el Estado podía explotarlo. “Ha sido un proyecto muy liderado por el Estado en todo su ciclo”, destacó Obaya.
Geopolítica: Entre el discurso y la realidad
En los últimos años, el litio ingresó en el discurso de la “geopolítica de los minerales críticos”, con Estados Unidos, China y la Unión Europea compitiendo por asegurarse cadenas de suministro. Pero, según Obaya, en Sudamérica esto es más retórica que un hecho concreto. “La Unión Europea firmó acuerdos estratégicos, hay movimientos diplomáticos, pero hasta ahora no veo cambios reales. Nadie expulsó a nadie, todo sigue igual”, afirmó.
En la Argentina, además, cualquier intento de reorientación geopolítica enfrenta un límite estructural, dado que el Estado nacional no controla el recurso: “Son las provincias las que tienen la titularidad. Los embajadores que vienen a hablar del tema recorren las provincias porque saben a quién tienen que convencer”, señaló.
La exposición cerró con una advertencia: “Es la institucionalidad doméstica la que determina el rumbo. Explicar todo por factores externos es reduccionista. Frente a un mismo estímulo hay respuestas muy distintas. No hay nada automático”, sintetizó Obaya.
Matías Ortale