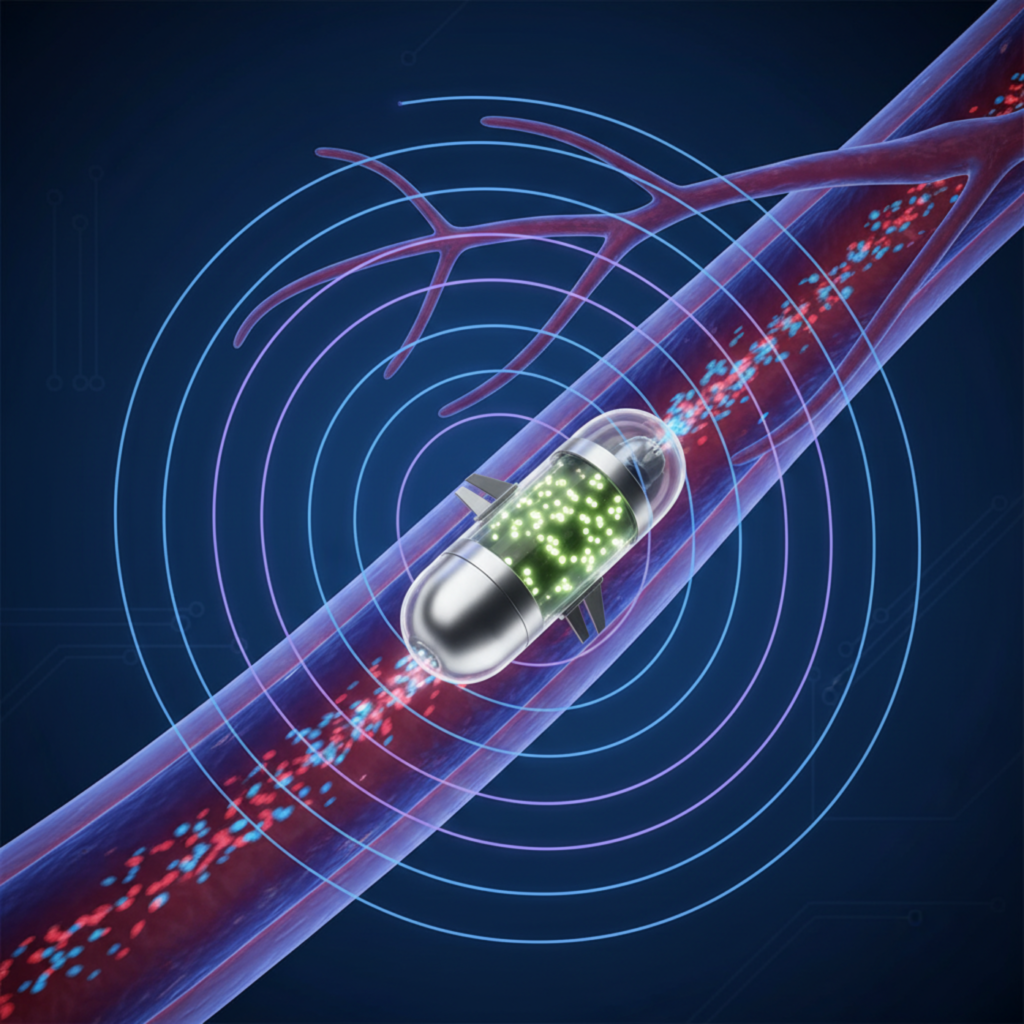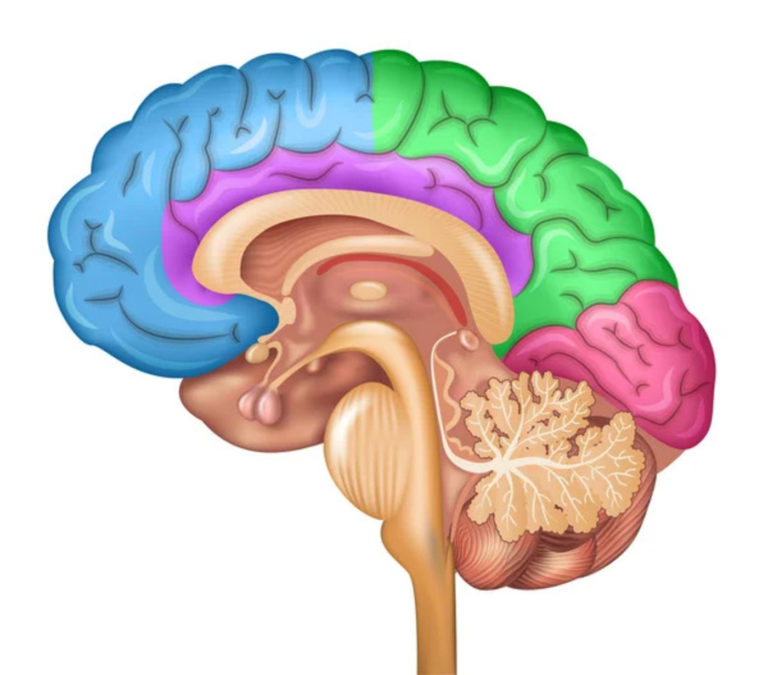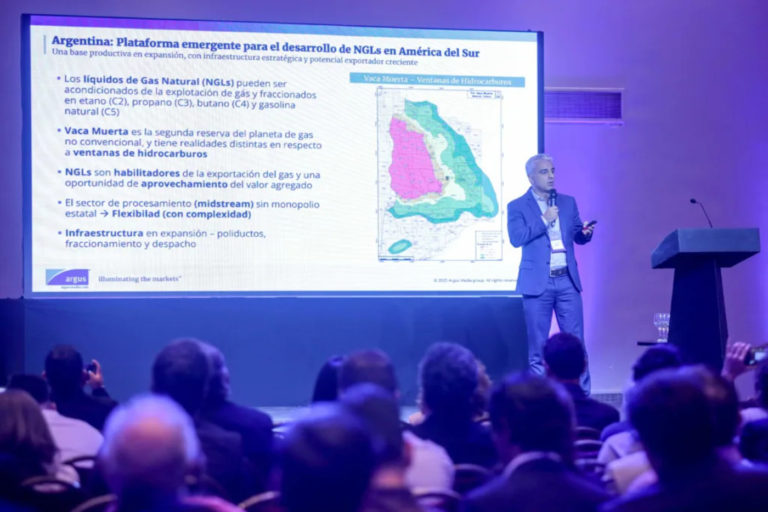«Publicado en El blog de Abel el 11 de noviembre de 2017»
Desde el blog de este editor se propuso hace 8 años un proyecto demasiado ambicioso para este tiempo desalentador: instalar en una nave argentina un reactor CAREM, como medio de propulsión. La 1ª parte la publicamos en AgendAR aquí. Ahí se mencionaron antecedentes en otros países.
Antecedentes nacionales sonlos proyectos de Castro Madero en la década de 1970 , y más cercanos, los de Cristina Kirchner y su ministra Nilda Garré- de lo que planteó Arias: un reactor nuclear argentino a bordo de una nave argentina.
A. B. F.
Un submarino demasiado chico para semejante reactor
Aquí la idea del submarino nuclear de caza la propuso el contralmirante Carlos Castro Madero, cuyo hijo mayor estaba en el ARA Belgrano el 2 de mayo de 1982, cuando lo torpedeó el HMS Conqueror (y se salvó). Pero la idea fija del “sub” don Carlos padre la tenía de antes, y heredada: estuvo en danza desde épocas del entonces contralmirante Oscar Quihillalt, aquel presidente quintaesencial de la CNEA que vio llegar e irse a 8 presidentes de la nación.
El reactor a “submarinizar” de Castro Madero era un Otto Hahn argento y quedó en planos, nomás. Esa central de papel es el eslabón perdido darwiniano del actual CAREM, cuyos elementos combustibles tienen un enriquecimiento bajito: entre 1,8 y 3,4%: era el normal en las centrales nucleoeléctricas PWR convencionales de los ‘80. No es un desafío imposible para la pequeña planta de de enriquecimiento de Pilcaniyeu, Río Negro. Para no intranquilizar al Tío Sam reactivando la planta y no molestar a las arañas, que tienen derecho a tejer sus redes allí, el gobierno acaba de comprar el material a Brasil.
En comparación, las plantas de potencia S5G y S8G tienen enriquecimientos de entre el 93 y el 97,5%. Sí, tal cual, usan uranio “grado bomba” no pese a su inmensa reactividad, sino debido a ella. Tenerla bajo control es un riesgo que la U.S. Navy asume con frialdad, porque un combustible tan feroz rinde una potencia térmica desaforada en una planta motriz de escaso volumen, y ofrece tiempos de recambio del núcleo de 20 a 30 años, más o menos coincidentes con la vida útil del resto de la nave.
Más atento a la doctrina de Segundo Storni, según la cual la Armada Argentina está para defender al país de su pesadilla histórica recurrente, los bloqueos, y no para controlar el planeta, Castro Madero podía aceptar sin problemas un reactor con uranio enriquecido a entre el 3,5 y el 6,6%, como el del carguero Otto Hahn, vale decir mucha menos potencia por unidad de masa o volumen del motor que las unidades yanquis o rusas, y recambios del núcleo cada 4 años. De todos modos, aún con esa centralita sin pretensiones, un submarino podía estar sumergido muchos meses, fabricando su propia agua potable y purificando y recirculando su aire, mientras no se acabaran los víveres de la tripulación.
Y si el capitán sabe los trucos del oficio, andá a encontrarlo en el casi millón de km2 del Mar Argentino, suponiendo que no haya salido del mismo. Su sola existencia es una amenaza ubicua que disminuye la eficiencia operativa de cualquier enemigo poniéndolo paranoico. Para un país que, como Argentina, sufrió el desastre económico de 4 cierres del Plata y otros puertos sólo en el siglo XIX, no puede haber mejor vacuna antibloqueo.
De ahí que, mientras Israel y Sudáfrica buscaban la invulnerabilidad desarrollando bombas nucleares en sus instalaciones “secretas” (ja) de Dimona y Pelindaba, a vista y tolerancia de la OTAN y no sin ayuda francesa, Castro Madero, tras clausurar toda posibilidad de que Argentina hiciera lo mismo, citara con frecuencia un aforismo atribuido a al almirante Hyman Rickover, padre del USSN Nautilus: “Better a sub ‘neath the ocean than a bomb in the basement” (Mejor un sub bajo el mar que una bomba en el sótano).
Un sub nuclear vale como muchos diésel-eléctricos. Eso lo tuvimos que aprender en cuero propio: en 1982, alcanzó con la amenaza –cumplida sobre el Belgrano- del HMS Conqueror para dejar paralizada en Puerto Belgrano a toda la Flota de Mar criolla el resto de la guerra.
Aunque como a casi todo innovador, a Rickover sus colegas almirantes al principio le ponían tachuelas en las alpargatas, hoy de los 14 portaaviones yanquis (3 en reserva, 11 activos, 2 en quilla) y de los 52 submarinos de caza activos (amén de los 48 planificados) y de los 14 clase Ohio misilísticos, todos llevan plantas nucleares, con potencias térmicas que van de los 10 a los 330 MW. La propulsión atómica mueve el 40% de la flota yanqui de combate. El búnker, el gasoil y el diésel oil navales estaban bien para los tiempos de Popeye, aunque se niegan a dejar los barcos de superficie. Efectivamente entre 1961 y 1999 la USN llegó a tener 9 cruceros nucleares, pero los dio de baja por antieconómicos.
El problema fundamental en 2010, cuando CFK y su ministra de Defensa Nilda Garré relanzaron (sin nombrarlo) la propuesta de Castro Madero, no era el grado del combustible. Era la plata, primero, y después encajar un recipiente de presión de 11 metros de altura, como el del CAREM, en el casco de presión (el interno) un submarino alemán oceánico Thyssen TR-1700, en el caso, el ARA Santa Fe.
El ARA San Juan llega a Marpla desde Emden, RFA, en 1984, 11 años y una guerra tras la compra. La segunda foto salió de su periscopio en 1994: el portaviones “embocado” es el “supercarrier” nuclear US Nimitz, durante los ejercicios Fleetex, en la costa Atlántica de los EEUU. El San Juan logró, subrepticio, burlar todas las escoltas, y… “Surprise!” Caro nos costó el chiste.
Aquí, una digresión necesaria. Los 2 TR en servicio tienen su propia historia de supervivencia darwiniana. Entre 1973 y 1974 Perón decidió comprar 6 unidades, 2 de ellas entregadas completas “llave en mano” y el resto a armar aquí. Y era buena idea, don Juan D. quería meterle ADN industrial a la Marina. Para más inri, aquel año TANDANOR construyó otras 2 unidades alemanas de menor alcance y armamento, los 209 Salta y San Luis, el primero de los cuales salió demasiado ruidoso, aunque el último, aún lleno de defectos, enloqueció bastante a la Task Force en 1982.
Los 1700 no eran submarinos costeros, como los 209, sino oceánicos en serio. Llegaron a la base del COFSUB en Marpla navegando desde Emden, Alemania (el San Juan y el Santa Cruz) en 1984. Durante el viaje, los siguieron fragatas y aviones antisubmarinos ingleses, tratando de familiarizarse con la firma sónica y térmica del San Juan, pero lo que hayan aprendido no se lo informaron a sus aliados de la US Navy, por lo que se verá después.
El resto de los subs se recibió despiezado, a armarse aquí en el Domecq García, contiguo a TANDANOR: cuatro meccanos despiadadamente complejos. La construcción fue una típica pesadilla argenta de “stop and go” (o viceversa), que Menem paró definitivamente en 1994, cuando el Santa Fe había logrado un 70% de avance constructivo y el Santiago del Estero un 30%. Los 2 restantes TR seguían guardados en cajas, sin siquiera fe de bautismo (SG45 y 46).
Pese a que habían sido encargados en 1974, hasta los ’90 los TR argentos seguían siendo temibles: tal vez aún lo son. En un ejercicio naval conjunto con la US Navy llamado INCA, frente a Perú, el Sta. Cruz salió sumergido de Marpla, dobló el Cabo de Hornos sin ser notado, subió medio Pacífico y entró al combate ficticio tras un derrotero subacuático y furtivo de 12.594 km., para “cargarse” (y dos veces) a su contraparte yanqui, un SSN de caza con propulsión nuclear. Si eso ya significó una orquitis almirantesca para la US Navy, piense en lo que siguió.
En 1994, durante los ejercicios Fleetex, en la costa atlántica de EEUU, el Sta. Cruz hizo 19.818 km. sumergido a profundidad de snorkel, y tras 1073 horas de navegación, zigzagueó sigiloso a través de la patota de escoltas, pisando en puntas de pie se puso a distancia de torpedeo del portaaviones nuclear USN Nimitz, le sacó unas lindas fotos, y nadie lo detectó. Los almirantes yanquis fotografiados decidieron a posteriori que lo habían “neutralizado”, en una maniobra conocida en los selectos círculos navales de la NATO como ACOFS, por “A Crock of Shit”.
Qué relación tendrán estos dos hechos con la decisión de Menem de parar definitivamente la ardua construcción del Sta. Fe y el Santiago del Estero, cerrar el Astillero Domecq García (contiguo a TANDANOR) y tratar de transformarlo en un shopping, lo sabrá el almirante Magoya. Bueno, el egregio mandatario riojano habrá detectado una urgente necesidad social insatisfecha de un shopping frente al río. El hecho no llama la atención, pero sí la fecha.
Con el parate del astillero, sucedió el inevitable canibalismo: como el San Juan y el Santa Cruz estaban operativos, empezaron a comerse los pobres hermanitos nonatos SG45 y 46 en cada mantenimiento, en forma de repuestos. En 2007 el San Juan entró a su astillero, reabierto y rebautizado CINAR por Néstor Kirchner, para ser serruchado en dos, único modo de cambiarle las 960 baterías de sulfúrico y plomo, amén de cambio de periscopio y centenares de otras reparaciones menores inevitables en su media vida. Pero eso tomó 7 años de “go and stop”, o viceversa, porque no había un mango.
La sala de mandos de un TR-1700, moderna aún a 43 años de diseñada. Espacio, eso sí, hay poco.
Un error importante de las administraciones civiles argentinas desde 1983 es subequipar o directamente no reequipar a sus fuerzas armadas, como si negarles un “hardware” decente fuera a cambiarles el “software” cuartelero con que vienen de fábrica. El único caso exitoso que conozco de cambio drástico de la educación militar sucedió en el Ejército bajo inspiración del Gral. se Brigada Ingeniero Miguel Sarni y fue imitado por Francia… pero aquí duró poco, y se fue terminando en 2005. Nadie se enteró del fin del experimento, porque nadie se enteró del experimento. El MinDef no es grandioso comunicando.
En 2010, la ministro Nilda Garré y CFK trataban de ver cómo evitar que fueran canibalizados el Santa Fe y el Santiago, los otros dos subs “nonatos” con más construcción, y de paso darle vitaminas de ingeniería al CINAR, que tanta gente linda en Puerto Madero todavía querría volver un shopping.
Fue entonces que CFK y Garré supieron que un reactor sin bombeo es muy silencioso y trataron de cuadrar el círculo con el CAREM. Pero éste había evolucionado desde 1984 como animal plenamente terrestre. La tarea de re-navalizar este diseño y volverlo al Otto Hahn, aquel eslabón perdido, era dura, pero menos que la de meterlo en el Santa Fe.
El diámetro interno de un TR está en los 7,30 metros, mientras que el recipiente de presión del CAREM hoy en construcción mide 11 metros. INVAP, a la fecha con más kilometraje de diseños y rediseños de esa planta que la que tenía entonces la recién creada Gerencia CAREM de la CNEA, fue convocada a estudiar el problema. Cautelosos, los barilochenses sugerían un reactor menos potente con un recipiente más petiso, pero aún así y desde los primeros bocetos, era patente que habría que plantarle una segunda “vela” o torreta en popa a la nave, donde normalmente debían ir sus motores diésel, para alojar la protrusión de esa insólita planta motriz.
Y es que no hay modo de hacer un reactor puramente convectivo e integrado sin un recipiente larguirucho. Y como los cascos de presión (los internos, no los externos) en los submarinos suelen ser cilíndricos, para soportar la compresión a 300 o más metros de inmersión, eso habría requerido de un diámetro considerable, más afín al de los subs de caza yanquis. Pero ésas son bestias voluminosas, que desplazan casi 9000 toneladas de agua, en inmersión, y un TR-1700 no llega a las 2400.
El TR-1700 ya de suyo tiene una torreta muy sobresaliente. Con el nuevo aditamento en su sector de popa, habría pasado de dromedario a camello. Los problemas de esta morfología habrían sido múltiples: hidrodinámicos, por empezar, sónicos para seguir (dos torretas generan más turbulencia y reflejan más eco de sonar que una sola), y luego a considerar cómo mantener la convección que refrigera el núcleo: es un fenómeno que requiere de un recipiente vertical, ¿pero y cuando el submarino hace un ascenso de emergencia, con la proa 45º para arriba, cómo se mantiene la circulación? ¿Ponerle bombas auxiliares a un Otto Hahn hasta volverlo otra cosa, como el S5G yanqui? Los johnnies lo hicieron, pero aquí había que rizar bastante el rizo.
Otro problema: un sub flota en agua de un modo no muy diferente al de un zepelín que hace lo propio en un medio 750 veces menos denso, el aire. Sube o baja embarcando o expulsando lastre, en este caso agua, pero sobre todo debe estar bien equilibrado. El enorme peso de un recipiente de presión a popa habría afectado el baricentro de la nave y obligado a más rediseños caros, para redistribuir la masa. Es difícil meterle mano a un producto casi perfecto (el TR-1700 se acerca bastante a esa definición) sin joderlo.
Según el Dr. Félix Rodríguez Trelles, ex CNEA y experto en física del plasma, emigrado en tiempos de Alfonsín y hoy profesor en la Dade County University, Florida, EEUU, Castro Madero no pensaba en bombas auxiliares, como las del Narwhal yanqui, sino más bien en una junta cardánica gigante para mantener vertical esta pieza incluso en maniobras cerradas de la nave.
Pero subrayo que su punto de partida no era un derivado terrestre puro, como el CAREM, ni el casco que tenía “in mente” el de un TR-1700 alemán sino el de alguna otra unidad más voluminosa. Por cómo lo pintan a don Castro Madero y por lo que pude leer de sus conferencias, no es improbable que hubiera pensado en diseñar y construir el casco enteramente en Argentina, de haber dependido de él. Tras lo de Malvinas, era improbable que la OTAN nos vendiera ese componente para ponerle una planta nuclear Nac & Pop, como Francia lo hizo con Brasil.
Re-navalizar un CAREM en una unidad de superficie, mucho más generosa en espacio, no es imposible, pero sí difícil, admite el Dr. Carlos Aráoz. Es el último mohicano de los famosos 12 Apóstoles de Sabato, todos tipos que se animaron a lo difícil y a lo prohibido. Y tras pensar la propuesta, me tiró una cifra: 2 a 3 años.
¿Para hacerlo?, le pregunté esperanzado. Con algo de lástima, me respondió: “No, Daniel, para hacer los estudios de factibilidad”. Y ojo, estábamos hablando de un barco polar o de un rompehielos, naves en los que los espacios verticales son siempre más generosos, y la oposición política de la OTAN y sus muchos agentes locales tal vez no sea tan brutal, tan vendepatria, tan ilegal y tan aniquiladora.
Porque no hay que olvidarse de la reciente experiencia brasileña de Seu Othon, en 2015. Eso lo vemos en el próximo capítulo.
Daniel E. Arias