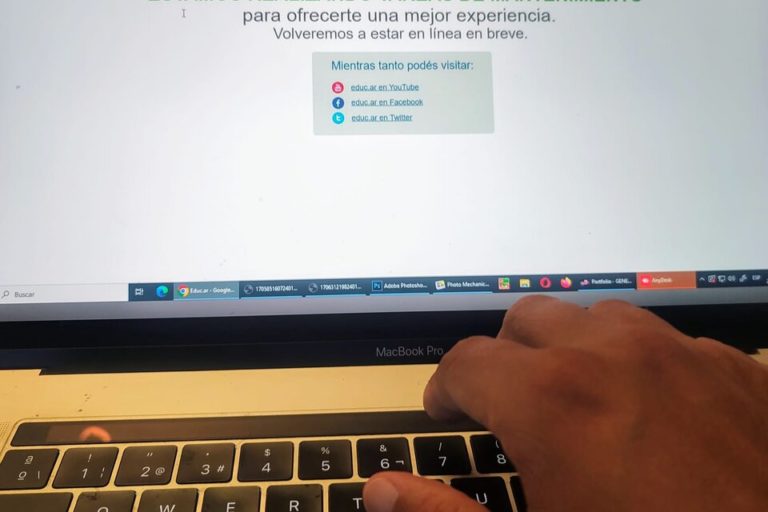Durante más de un mes en total, 12 toneladas de sal fundida circularon por las tuberías de Kairos Power, en Albuquerque (Nuevo México). La empresa está desarrollando un nuevo tipo de reactor nuclear que se refrigerará con esta mezcla de sales, y su primer sistema de refrigeración de prueba a gran escala acaba de completar 1.000 horas de funcionamiento a principios de enero. Es el segundo hito importante de Kairos en las últimas semanas. En diciembre, la Comisión Reguladora Nuclear de EE UU (NRC, por sus siglas en inglés) concedió el permiso de construcción del primer reactor nuclear de prueba de la empresa.
Las centrales nucleares pueden proporcionar una fuente constante de energía libre de carbono, un componente crucial para hacer frente al cambio climático. Pero las grandes instalaciones nucleares recientes han sufrido retrasos y presupuestos desorbitados. Kairos y otras empresas que trabajan en diseños avanzados de reactores esperan reavivar las esperanzas en la energía nuclear presentando una nueva versión de la tecnología que podría reducir los costes y los plazos de construcción.
Según Edward Blandford, cofundador y director tecnológico de Kairos, la tecnología y el método de construcción de Kairos son «fundamentalmente distintos» de los reactores comerciales actuales.
En la actualidad, casi todas las centrales nucleares comerciales utilizan el mismo tipo de uranio enriquecido como combustible para generar electricidad mediante reacciones de fisión nuclear y la temperatura se controla con un sistema de refrigeración que utiliza agua.
Pero cada vez son más las empresas que trabajan para retocar esta fórmula en un esfuerzo por mejorar el coste y la seguridad. En el caso de Kairos, la empresa planea utilizar un combustible alternativo llamado TRISO, fabricado a partir de minúsculos granos que contienen uranio y que pueden incrustarse en carcasas de grafito. El combustible TRISO es robusto, capaz de resistir altas temperaturas, la radiación y la corrosión. Además, el sistema de refrigeración del reactor utiliza sal fundida en lugar de agua.
Según Blandford, las sales fundidas podrían ser de gran ayuda para construir centrales nucleares más seguras. El sistema de refrigeración de los reactores refrigerados por agua debe mantenerse a alta presión para garantizar que el agua no hierva, lo que dejaría al reactor sin refrigerante y en peligro de sobrecalentamiento y descontrol. Técnicamente es posible hervir la sal, pero sólo podría ocurrir a temperaturas muy altas. Así que esas altas presiones se hacen innecesarias.
Los reactores nucleares de sales fundidas se desarrollaron en los años 50, pero se dejaron de lado cuando la industria optó por diseños refrigerados por agua. Ahora, con la creciente necesidad de generar energía con bajas emisiones de carbono, «hay mucho interés en estas tecnologías de nuevo», dice Jessica Lovering, cofundadora y directora ejecutiva de Good Energy Collective, una organización de investigación política que aboga por el uso de la energía nuclear. Las nuevas opciones tecnológicas de reactores podrían ayudar a evitar algunos de los temores en torno a la seguridad de los reactores refrigerados por agua, y también pueden generar electricidad de forma más eficiente.
La tecnología ha cambiado mucho en las últimas siete décadas, y los reactores de sales fundidas nunca llegaron a funcionar comercialmente a gran escala. Así que aún quedan muchas pruebas por hacer antes de que este tipo de sistema de refrigeración pueda funcionar en el entorno altamente controlado de un reactor nuclear. Ahí es donde entra en juego la unidad de pruebas de ingeniería de Kairos. Es el mayor sistema del mundo construido para hacer circular Flibe, un refrigerante salino a base de flúor.
El sistema utiliza calentadores eléctricos para simular el calor que generarían las reacciones nucleares en el reactor acabado. Las pruebas consisten en bombear una mezcla de Flibe a través de un circuito de refrigeración mientras los ingenieros controlan la temperatura en todo el sistema y la pureza de la sal a lo largo del recorrido. La empresa también ha probado cómo sería repostar el reactor, y cómo puede controlarse y ajustarse la energía que sale del sistema.
Construir todo un sistema de refrigeración que nunca se utilizará en un reactor nuclear es una inversión considerable de tiempo, dinero y recursos, pero este enfoque de ir dando pequeños pasos podría ayudar a Kairos a tener éxito en la introducción de una nueva tecnología nuclear, una tarea históricamente difícil, dice Patrick White, director de investigación de la Nuclear Innovation Alliance, un think tank sin ánimo de lucro.
«Uno de los retos de la energía nuclear es que, por lo general, el primer paso consiste en diseñar el reactor sobre el papel y el siguiente en construirlo», explica White. Kairos está intentando un camino diferente, probando más componentes por el camino para ayudar a acelerar el desarrollo y evitar quedarse atascado en la fase final de la construcción.
Kairos también avanza en la construcción. En diciembre, la empresa recibió la aprobación de la NRC para construir Hermes, su primer reactor nuclear de pruebas. Hermes producirá unos 35 megavatios de potencia térmica (los reactores comerciales actuales suelen producir unos 1.000 megavatios de electricidad). Su finalización está prevista para 2026.
Otras empresas también están utilizando sales fundidas o combustible TRISO en sus diseños nucleares avanzados. X-energy, con sede en Maryland, está desarrollando un reactor refrigerado por gas que utiliza combustible TRISO, y TerraPower y GE Hitachi Nuclear Energy están desarrollando un reactor refrigerado por sodio que utiliza sales fundidas para almacenar energía.
Aún queda un largo camino por recorrer antes de que el diseño de Kairos y otros reactores avanzados puedan llegar a la red. La empresa tiene previsto construir al menos otros dos sistemas de refrigeración de prueba a gran escala antes de juntar las piezas para Hermes, afirma Blandford.
La empresa también tendrá que obtener una licencia de explotación para su reactor de demostración Hermes, el segundo de los dos principales pasos reglamentarios que tendrá que dar ante la NRC. Después vendrá Hermes 2, que incluirá dos reactores similares en escala y diseño al primer reactor Hermes, además de un sistema para transformar el calor generado en electricidad. Por último, la empresa pasará a reactores de mayor tamaño y escala comercial.
Comentario de AgendAR:
La refrigeración de una central nuclear de combustibles TRISO mediante sales líquidas tiene dos ventajas enormes: los TRISO generan y se bancan temperaturas que derretirían los elementos combustibles convencionales de los reactores enfriados a agua. Estos son armazones metálicas huecas llenas de pastillas cerámicas de uranio. La otra ventaja potencialmente enorme de las sales líquidas es la capacidad de transporte térmico, mucho mayor que la del agua liviana o pesada, sin importar a qué presión.
Las sales líquidas pueden arrastrar cantidades enormes de calor hasta los generadores de vapor, donde ese calor transforma agua líquida en vapor para mover turbinas. Desde los generadores de vapor en adelante, el resto de la central es perfectamente convencional.
La cadena térmica del reactor propuesto por Kairos se integra así: el combustible TRISO en reacción nuclear es el punto caliente. Lo refrigera un circuito primario cerrado de sal líquida que, no obstante su temperatura, puede estar a presión ambiente. En la cadena de transporte de calor sigue otro circuito cerrado, presurizado e independiente, éste de agua y vapor, según se consideren los caños que van al generador de vapor, o los que vuelven del mismo. En tercer lugar está la turbina, con algún sistema de enfriamiento para condensar el vapor que sale de la turbina y hacer volver como agua hasta en generador de vapor. Este condensados es el punto frío del sistema.
La turbina obviamente mueve un grupo electrógeno que suministra el producto final de esta compleja cadena térmica: electricidad de red.
Las ventajas de un sistema así sobre las centrales actuales refrigeradas a agua son teóricas pero evidentes: máquinas más calientes, con una mayor diferencia de temperatura entre el punto caliente y el frío, serán sí o sí de mayor eficiencia térmica. No de otro modo, si se aumenta la altura desde la que cae un chorro de agua, ésta gana en energía cinética.
Por ejemplo, nuestras centrales a agua pesada, las dos Atuchas y Embalse, calientan el refrigerante presurizado a «apenas» unos 320 grados Celsius y tienen una eficiencia térmica de aproximadamente el 33%. Embalse genera casi 2000 megavatios térmicos y los transforma en sólo 656 megavatios eléctricos. Casi 1300 megavatios térmicos se disipan como calor. Parecerá un sistema ineficiente, pero Embalse, siendo apenas de potencia media, ilumina a 2 de los 4 millones de cordobeses sin desmayos desde 1984, se retubó entre 2014 y 2018, y probablemente siga en funciones hasta 2040.
Y no, no contamina el lago adyacente con tritio, ni las tarariras locales tienen tres ojos.
Sin embargo, una central nuclear de sales líquidas tiene el refrigerante entre los 600 y 800 grados Celsius, lo que en términos hidráulicos es como elevar el punto de caída del agua para aumentar la potencia de una turbina. Eso le podría dar a una central como la de Kairos cerca del 60% de eficiencia, y acaso más. Es una ventaja enorme o insignificante, según se hagan las cuentas, porque no trae aparejadas mayor seguridad operativa, o electricidad más barata, en absoluto. Las cuentas para llegar a cifras máximas en ambos ítems son bastante más complejas, en términos políticos, organizativos e industriales.
Las desventajas de un reactor TRISO refrigerado a sales, en contrapartida, son MUY evidentes. Los halógenos, ese grupo de la tabla química que forma las sales, son terriblemente corrosivos. El primer reactor experimental de este tipo fue estadounidense. En lugar de microesferas TRISO de uranio enriquecido blindado en cerámicas ultraduras, usaba sales de uranio enriquecido directamente disueltas sales de flúor, de modo que el combustible mismo era líquido y circulante. Funcionó desde 1954 en el Oak Ridge National Lab, como parte de un programa de Pratt & Witney, fabricante de turbinas aeronáuticas, de llegar a un bombardero de propulsión nuclear y alcance teóricamente global, capaz de dar la vuelta al mundo expulsando por sus toberas sólo vapor de agua.
Entre el peso del reactor y sus blindajes de plomo para no cocinar a los pilotos con neutrones y rayos gamma, el aparato tenía una masa más común en barcos que en aeronaves. No habría podido despegar sin turbinas auxiliares de querosene aeronáutico.
Si los soviéticos lo hubieran visto volar alguna vez sobre sus aterradas cabezas, tendrían que haber elegido a cara o ceca si era más peligroso dejar que el aparato los bombardeara, o derribarlo antes y quedarse con el desastre ambiental de un reactor nuclear caído del cielo. Que además habría regado la tierra con su mezcla de sales corrosivas, uranio enriquecido y productos de fisión.
La planta de demostración terrestre de ese reactor duró 9 días en funcionamiento, con el refrigerante a unos impresionantes 860 grados Celsius. Se repitió con variaciones técnicas en otros laboratorios nacionales nucleares, como el de Idaho. Finalmente todo el programa se consideró militarmente un fiasco por complicado y se canceló. Esto probablemente salvó a los EEUU de correr un destino similar al de los soviéticos en caso de que se les cayera un prototipo en territorio propio.
El bombardero nuclear era un accidente a espera de suceder, y uno se pregunta cómo demonios la National Regulatory Commission le concedió siquiera el derecho teórico de rodar por pista. Cosas del «vale todo» regulatorio de la Primera Guerra Fría, y hoy mejor no preguntes. Al decomisionar el reactor aeronáutico, la gente de Oak Ridge vió que su recipiente y caños de Inconel 600 estaban muy corroídos fracturados por los daños sumados de la temperatura y la radiación. Ups.
El segundo reactor experimental de sales líquidas de Oak Ridge tuvo la originalidad extrema de usar torio en lugar de uranio enriquecido como combustible, que también era líquido. Era una solución salina de torio, no se trataba de pequeñas partículas sólidas en suspensión, como las partículas TRISO del reactor que ahora propone Kairos.
Este nuevo pendorcho de Oak Ridge tenía 7,65 MW de potencia térmica. Entró en criticidad en 1965 y funcionó durante 4 años sin grandes problemas aparentes. El refrigerante de su circuito secundario era el FlIBE mencionado por el artículo principal, es decir un mix de fluoruros de litio y berilio, cosas corrosivas si las hay en este mundo. El presidente Richard Nixon, que era un zorro político pero tenía la visión tecnológica de un almacenero y el progresismo de un pollo, canceló el programa. Oak Ridge trató de salvarlo con un argumento contundente: el torio, como combustible nuclear, es 4 veces más abundante que el uranio en la corteza terrestre y no hay que enriquecerlo.
Pero a «Tricky Dicky» Nixon no le entraban ese tipo de balas.
El material preponderante para el combustible y los refrigerantes de esta planta experimental fue otra superaleación, el hastelloy N. Al decomisarla, aparecieron daños estructurales importantes en bombas y cañerías por radiación y corrosión.
Lo que sí le interesaba a Nixon, en términos nucleoeléctricos, era todo reactor que pudiera fungir de unidad de propulsión de portaaviones y de submarinos. Y en ese sentido los PWR, o centrales civiles de uranio enriquecido, un diseño original de Westinghouse que no ha cambiado mucho en 70 años, permiten mucha potencia electromotriz en poco espacio. No por nada su primera aplicación fue la planta motriz del submarino Nautilus, el primer nuclear de la historia. De las 425 centrales nucleoeléctricas terrestres de hoy, 307 descienden de la de este submarino.
De yapa, enriqueciendo el combustible a grados altísimos, 90% o más, todos los submarinos de la US Navy pueden funcionar tres décadas o más sin recambios de combustible. Un submarino nuclear yanqui, ya sea de caza o lanzador de misiles balísticos, tiene potencia eléctrica de sobra en su o sus PWRs para fabricar a bordo el oxígeno y el agua desalinizada que requiere la tripulación. Su único límite real a la inmersión prolongada es la cantidad de comida a bordo, y la resistencia psicológica ante el encierro prolongado de los submarinistas.
Obviamente, el que la planta activada a sales de torio fuera una mejor idea para generar electricidad en tierra para usuarios civiles que los PWR a Nixon le interesó tres cominos. Canceló el programa, con la misma sangre fría con la que canceló las misiones Apolo de la NASA, tras ganarle la carrera hacia la Luna a la URSS.
Además, Westinghouse estaba vendiendo centrales descendientes de la del Nautilus y sus licencias de fabricación a medio mundo: ¿para qué crearles competencia tecnológica? Faltaba mucho para llegar a una oferta comercial, de todos modos: el problema de corrosión química y por irradiación de los materiales de esta segunda unidad a sales de torio en Oak Ridge seguía en pie. Cuando el programa se canceló en 1969, habría sido cuestión de meterle pata en ciencia de materiales: los avances tecnológicos no suceden solos.
Para entender lo de sales de flúor fundidas, hay que preguntarse: ¿cuáles sales? Hay cantidad de fluoruros metálicos posibles. Si hablamos de las usadas en el combustible, la originalidad es que éste sea todo líquido y no sólido. El de las centrales enfriadas a agua, no importa si liviana o pesada, no importa si presurizada o no, tiene forma de pastillas de uranio, y más frecuentemente, de barras de zircaloy llenas de pastillas de cerámicas de uranio.
En el terreno de las sales líquidas, puede haber reactores de combustible circulante y de combustible estático. En los últimos, el combustible no sale de un recipiente donde se acumula, alcanza masa crítica y hace reacción nuclear. Pero hubo reactores con inspiración parecida en que los combustibles son sólidos convencionales, y las únicas sales de flúor son las que se usan como líquidos refrigerantes.
A la vista de ello, la idea de un combustible líquido de sales con partículas TRISO sólidas en suspensión tiene su originalidad. Vamos Kairos, todavía.
La cuestión es que todas éstas, más que novedades de tecnología-ficción, son ideas discontinuadas de los años ´50 y ´60, y fueron testeadas en un considerable puñado de países, no sólo por los EEUU, y dejadas de lado por problemas de corrosión de recipientes, bombas y caños. El flúor, el elemento más reactivo de la lista de los halógenos, no perdona metales y su benevolencia hacia las superaleaciones con bases de níquel, de acero o de zirconio que generó la industria atómica, es escasa.
El hecho de que ahora se vuelva a la carga con estos viejos conceptos hace creer que existen nuevas superaleaciones metálicas, o materiales cerámicos o vítreos capaces de reemplazar a los metálicos, esos que acompañan a la energía nuclear desde los años ’50. Sobre esto, silencio de radio.
Quien se crea que los autodenominados americanos van a la vanguardia del desarrollo nucleoeléctrico, se quedó en los ’60. Por algo hace ya más de 40 años que este país no se vende una central nuclear ni a sí mismo. Es decir, lo hizo dos veces, con las centrales Vogtle 2 y 3 de Georgia, que se atrasaron más de 15 años en la terminación y triplicaron costos. Es que en 40 años de rascarse el higo y cantar mantras antinucleares, los EEUU perdieron toda su industria de montaje de centrales atómicas.
Esas plantas de Vogtle, las célebres AP-1000, eran excelentes en diseño. Pero a fuerza de rehacer dos o tres veces cada soldadura por falta de buenos recursos humanos en obra, las AP-1000 fundieron a la Westinghouse en 2017. Lo cual es propiamente como hundir al Titanic, que era inhundible «por diseño».
China, aprovechando el naufragio, compró el diseño AP-1000 bajo licencia, hizo 4 plantas al toque: 2 en la provincia de Zheijang y 2 en la de Shandong, empleó entre 6 y 5 años en ello. Por ahora, funcionan al pelo. Hizo además un rediseño nacional del AP-1000, aparentemente con menores exigencias de mantenimiento, que patentó para exportación, la CAP-1000, de la cual sacó a su vez dos modelos de 1400 y 1800 megavatios eléctricos. Pero como en el Imperio del Medio inventaron el acero, la pólvora y los fideos, y odian las patentes extranjeras y los posibles juicios, el Partido Comunista Chino decidió exportar una cosa distinta al CAP-1000, la Hualong-1, que es más bien un nieto lejano y potenciado de las exitosas plantas francesas de 900 MW de EDF.
Pero están absolutamente tentados centrales de muy alta eficiencia térmica y en lo posible sin uranio. Tienen el mayor programa nucleoeléctrico del mundo, pero la geología china es avara en uranio. Por el contrario, es muy rica en torio.
En 2021 se terminó el reactor experimental con sales de uranio enriquecido al 20% del SINAP, o Shanghai Institute for Nuclear Applied Physics, una dependencia del equivalente chino de nuestro CONICET, la Chinese Academy of Sciences. Es de apenas 2 MW y su combustible es fluoruro de uranio enriquecido al 20%, el valor límite para poder venderse a otros países sin chirridos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Obviamente, no piensan vender un prototipo. Ésta es una planta de doble utilidad: además de poder (en teoría) sacar un rédito eléctrico de su potencia térmica, como fuente de neutrones de alta velocidad, irradia caños envolventes de FLIBE líquido circulante.
Hay sales de flúor en el combustible, que es uranio enriquecido al 20%, y otras de torio en el refrigerante. El torio, que en sí no es físil, atrapa neutrones de la fisión del uranio, y se transforma por transmutación en uranio 233. Y éste último es un combustible nuclear sintético, equivalente o incluso mejor que el uranio enriquecido de las centrales refrigeradas a agua.
El SINAP esperaba completar este prototipo en 2024, pero tuvo problemas típicamente chinos: exceso de ingenieros, técnicos y obreros expertos, y cero descanso. Así las cosas, se completó en 2021, con tres años de antelación, está licenciado por la autoridad regulatoria y funcionando dizque sin problemas en el Desierto de Gobi, provincia de Gansu. Si no muestra corrosión irremediable o precoz de materiales, en 2030 la milonga seguirá con una planta comercial de 373 megavatios térmicos, cuya capacidad eléctrica instalada probablemente ande bien arriba de los 200 megavatios. Lo interesante de este segundo reactor es que en teoría debe producir más combustible, al menos para otras centrales, del que quema. Es decir: va a ser un «breeder», o «reactor reproductor rápido».
No se deje confundir por el nombre «breeder». No se trata de un whisky argentino que tomábamos en los ’80 aquellos que no nos daba la tarjeta para un escocés, pero nos considerábamos demasiado finolis para el Smuggler. Estos breeders son el sueño húmedo de la industria nuclear desde los ’50, pero nadie, fuera de Rusia, ha sido lo suficientemente obstinado como para superar la frustración de décadas de fracasos y llegar a una planta comercial decente y sin aparentes problemas de corrosión.
El BN 800 de Bieloyarsk, provincia de Sverdlovsk, en línea desde 2020 y por ahora libre de la corrosión de cañerías y de los incendios que plagaron a sus múltiples antecesores en la URSS, en Rusia y en todo el mundo, es una unidad de demostración de un reactor comercial futuro de 1200 MW eléctricos. El combustible del BN-800 y el del futuro BN-1200 es sólido, hecho de cerámicas de óxidos mixtos de uranio y plutonio. El refrigerante es sodio líquido a presión atmosférica normal.
Este desarrollo no tiene nada que ver con los reactores de combustibles líquidos de Kairos. A su modo, es mucho más convencional. Rosatom dice que con esta tecnología la cantidad de megavatios hora que el país le puede sacar a sus considerables reservas de uranio se multiplican por diez. Lógico, si el reactor genera combustible para otros 9 reactores de su misma potencia.
Ojo, los rusos no redescubrieron la pólvora o la rueda. Pero son unos tremendos ingenieros y tienen una capacidad inmedible de no dejarse derrotar por casi nada. Los breeders de americanos, europeos y japoneses se discontinuaron a fuerza de 40 años de frustración. El sodio no sólo se come los caños y las bombas, se incendia espontáneamente al contacto con el oxígeno atmosférico. Y a los rusos la frustración les encanta y los hace ser aún más rusos.
Todo indica que los autodenominados americanos ya están perdiendo esta carrera contra Rusia y China, porque en comparación, no arrimaron a línea de largada de los reactores de la próxima generación, y sus plantas en funcionamiento son aceptables… pero convencionales de solemnidad, y promedian el medio siglo de edad. Y debido a la idiotez de dejar que quebraran todas sus empresas de construcción y montaje nuclear, cuando en la Patria de los Libres y Hogar de los Valientes tienen alguna idea excelente, en territorio propio la cagan. Y para ejemplo, el AP-1000. Una maravilla de planta, hasta hace poco la única central del mundo de gran potencia y con refrigeración mayormente convectiva, es decir libre de bombeo. Cuando los yanquis licencian sus ideas a algún país menos anormal, y China en más de un sentido lo es, las cosas se construyen en tiempo y forma, y se ve que algunas inspiraciones eran buenas en serio.
En cuanto a que los reactores de combustibles o refrigerantes con sales fundidas de flúor sean «la nueva esperanza de la energía nuclear», es un verso perfecto. Los autodenominados americanos suelen omitir, al pensar en sí mismos, que en el continente hay 34 otros países que también podrían autodenominarse americanos, pero tienen la cortesía de no hacerlo. Se piensan tan el ombligo del mundo que creen en serio que la industria nuclear es cara (sin duda, en EEUU lo es), pero que tienen «el futuro» de la misma (somos unos cuantos en ese club), y que está en ellos lograr que baje la inversión inicial (afirmación que podría levantar risotadas en Beijing y en Moscú).
Con el mismo egocentrismo, este badulaque de Kairos cree que este futuro que tiene agarrado por las pestañas es muy distinto de las centrales nucleoeléctricas actuales que funcionan en el reino de este mundo. A saber, son 307 PWRs refrigeradas a agua presurizada, 60 BWRs refrigeradas a agua sin presurización, 11 refrigeradas a agua y moderadas con grafito (las hermanitas rusas de Chernobyl 4), y 47 PHWRs, de uranio natural, moderadas y refrigeradas con agua pesada. De las cuales somos los orgullosos dueños de 3, las dos Atuchas sobre el Paraná de las Palmas, y Embalse en Córdoba.
Por ahora, si hay que apostar a algún caballo, el más interesante por trayectoria y antecedentes es el ruso. La industria nucleoeléctrica, no importa si en Oriente o en Occidente (como suele autodenominarse la OTAN), no es muy amiga de las revoluciones tecnológicas y prefiere, por motivos de seguridad radiológica y económica, las evoluciones incrementales o iterativas de lo que ya existe. Que ya de suyo no son nada fáciles.
Y sobre eso vuelvo en unos párrafos.
La Argentina domina muy a fondo la tecnología PHWR. Casi mejor que los canadienses, que la inventaron y luego se olvidaron 20 años de ella, y ahora la están redescubriendo. Si a la CNEA y a NA-SA les dieran el presupuesto necesario, te hacen una central parecida a la cordobesa Embalse, con tubos de presión, pero de 700 megavatios eléctricos y con varios rasgos innovadores, en 7 u 8 años. Y la siguiente te la hacen en 5 años, y más barata. Y así, siguiendo. Estas serían centrales CANDU argentinas.
En los ’60, el ingeniero Celso Papadópulos la llamaba «la Azul y Blanca». Décadas después, el ingeniero José Luis Antúnez, el hombre que terminó Atucha 2 y que dejó de dirigir NA-SA hace un mes y medio, la llamaba «Proyecto Nacional». Esa central tiene una ventaja considerable sobre cualquier teoría y sobre cualquier prototipo. Es comercial y existe desde 1984.
Existe desde aquel año porque Embalse se empezó a construir en 1974 con Canadá, pero siguió y se terminó en 1984 sin Canadá. Fue un tremendo despiole técnico inevitable: ese país, presionado por los EEUU, boicoteó la obra de todos los modos posibles y hasta inventó algunos nuevos. Hubo que romperles el contrato en la facha y arreglárselas sin ellos como mejor se pudo, fabricando casi todos los componentes no entregados aquí, y lidiando solos con el montaje, terminación, testeo y puesta en marcha. Sobre esa historia se podrían escribir libros.
Una Azul y Blanca, o Proyecto Nacional, o Mate Verde, si quiere ponerle algún otro nombre patriótico o folklórico, podría compartir sus componentes fundamentales con 47 plantas similares desparramadas sobre 7 países. A los 3 más importantes ya les estamos vendiendo repuestos, componentes y partes. Son China, la India y Canadá. Próximamente, tocamos madera, vendrán Corea. Y Rumania, quizás. Lo que nos dejó el boicot de componentes y know-how de Canadá es investigación y desarrollos propios, y una pequeña pero eficiente industria local de proveedores. El representante más visible es la empresa mixta CONUAR, fabricante de elementos combustibles y «piping» nuclear de muy diversos usos e índoles.
Las centrales de uranio natural como Embalse tienen una ventaja decisiva para un país en nuestra situación geopolítica de alto endeudamiento y mucha pérdida de soberanía. Uranio natural significa con mucho proceso químico y metalúrgico, pero sin enriquecimiento, en el mismo estado isotópico con que salió de la tierra. Esto es un 99,3% de uranio 238, no físil, y apenas un 0,7% de uranio 235, el físil. En nuestra plantita experimental de Pilcaniyeu, Río Negro, no producimos uranio enriquecido como para sostener ni una sola planta nucleoeléctrica de potencia mediana. Pero además los gobiernos liberales viven cerrando «Pilca» a pedido de La Embajada y La Embajadita (la británica).
Si nos diera por las centrales PWR o BWR de enriquecido, en cuanto nos atrasemos con algún pago de nuestra deuda impagable, o peor aún, la auditemos y decidamos que tal o cual parte de la misma es ilegítima, los acreedores nos cortan la importación de combustibles. Son, con un par de excepciones, los mismos países que exportan enriquecido, oh casualidad. Agotado nuestro stock de enriquecido, nos dejan una central gigante de más de 1000 MW parada, y una región entera en apagón por décadas.
¿Uranio enriquecido? Para nosotros no es negocio.
Los motivos para haber elegido uranio natural siguen tan vigentes como en 1967, y en realidad mucho más porque en aquel momento no éramos deudores paradigmáticos. Si eso ofende a alguien con nuestras centrales de natural y agua pesada, «con su pan se lo coma», como decía Sancho Panza.
Las plantas PHWR forman el 11% de la flota mundial, pero hoy, con la India construyendo 16 centrales nuevas y el resto del mundo CANDU «retubando» y repotenciando las que tiene, es la tajada de mayor expansión en la torta nucleoeléctrica comercial. Esto sucede por razones simples: son un 50% más baratas que las plantas de uranio enriquecido para iguales potencias. Te ponen a salvo de un boicot de uranio enriquecido, como el que sufrió Argentina en 1981 por exportar dos reactores a Perú. Recambian combustible «online», sin necesidad de detenerlas, lo que les da un factor de disponibilidad regularmente mayor del 90%. Y también porque son las únicas del mundo nucleoeléctrico que en 63 años de despliegue jamás tuvieron un accidente de fusión del núcleo.
Este tipo de accidente jamás ha sucedido en una CANDU porque ya desde 1962, fecha de entrada en línea de la primerísima de esa progenie en Canadá, tenían un inventario de refrigerantes líquidos habituales y de emergencia descomunal, absurdo para su potencia térmica, mucho mayor que cualquier central de enriquecido. Una recalentada de núcleo en una CANDU sería como un incendio en el sótano inundado de un edificio inundado de una ciudad inundada. Imposible, no es. Pero sí muy improbable.
Eso, a diferencia del «meltdown» de Three Mile Island, una PWR yanqui en 1979, del combo feroz de meltdown, incendio y explosión de vapor de la unidad Chernobyl 4 en la URSS en 1986, una indescriptible atrocidad ingenieril de enriquecido moderada con grafito, y de los 3 derretimientos de las unidades 1,2 y 3 de Fukushima, amén del incendio de combustibles gastados de la unidad 4. En 70 años de ingeniería nucleoeléctrica, todo lo que se podía derretir, ya lo hizo. Lo que no, es CANDU. Punto.
La otra causa por las CANDU no pueden recalentar núcleo es porque éste se puede refrigerar por convección, es decir circulación natural, inevitable por leyes de la física. Es decir no dependiente de bombeo. Es decir, no dependiente de suministro de electricidad de red, y tampoco de electricidad de generadores de back-up. Y la causa de que las CANDU sean baratas es doble: están todas hechas de los mismos caños de las mismas superaleaciones, sin recipiente de presión. Y la otra es que por eso mismo, se produjeron en serie.
Es una lástima que los canadienses no vendieran su mejor producto tecnológico como modular, que lo es, o de seguridad inherente, que también lo es. Excelentes ingenieros, pero unos terribles giles a la hora del márketing.
En lo que se refiere a combustible enriquecido, tenemos un prototipo de 32 megavatios en construcción, el CAREM, que además de tener seguridad inherente y refrigeración convectiva, trataría de ser una maquinita modular, capaz de llegar a una potencia comercialmente interesante (150 a 600 MWe) sumando módulos independientes, con una o dos turbinas compartidas. Venimos remando con este proyecto desde 1984, la construcción empezó recién en 2007, en el predio de las Atuchas, y probablemente si estuviera funcionando sería un «showroom» para ventas internacionales mostrable a todo el planeta, muy a diferencia del Hermes de Kairos. Sería un showroom mundial si Alfonsín, Menem 1.0 y 2.0, De la Rúa, Duhalde y Macri no hubieran parado el proyecto, cada cual a su modo.
Al CAREM hay que terminarlo y ponerlo a prueba en la dura realidad materia,l antes de darlo por bueno y vendible. Pero existir, existe, es una obra material, se lo puede tocar y visitar por dentro. No es una maqueta. No es una idea.
Dicho sea entre nosotros, si el CAREM tiene sentido es porque el mundo, empujado más por el márketing que por la ingeniería o por la historia, parece ir en dirección a los reactores chicos y compactos, los llamados Small Modular Reactors, o SMRs. Hemos tenido la idea del primero, y tantos palos en la rueda que entre 1984 y 2007 ni siquiera cavamos los cimientos. Hoy hay más de 100 proyectos SMR en el mundo. Pero en la práctica, fuera del chino mencionado y de nuestro CAREM, en el mundo no hay ningún otro en funcionamiento, o al menos en construcción.
Desde que se botó el Nautilus, hay PWRs chicos en cada submarino y nave de superficie nuclear, pero son mayormente refrigerados con bombeo. Y algunos de estos PWRs se suben a barcos como el Akademik Lomonosov ruso, capaz de generar electricidad para una ciudad o una explotación minera amarrado a muelle. Pero ni son compactos, ni modulares, ni tienen refrigeración convectiva y seguridad inherente. Son tan PWRs como Ud. zulú.
Historia cascoteada, la del CAREM. En 1988, Turquía trató de asociarse a INVAP para construir 2 prototipos de 25 MWe cada uno del CAREM, uno en tierra propia y otro en Argentina. Pero Menem destruyó el negocio a pedido de no sé cuál embajada. Para orientar al lector: la de un país que dice estar a la vanguardia de la tecnología nucleoeléctrica, pero no tiene una sola central nuclear pequeña y modular en construcción, aunque sí cantidad de proyectos formidables que no pasan de planos, folletos, circo marketinero y memorandos de entendimiento, es decir reactores de papel. Y quiebras comerciales.
En cuanto a atreverse con un prototipo de 32 MWe, para la Argentina viene siendo toda una aventura. Pese a que sólo estamos hablando de un PWR compacto, con refrigeración puramente convectiva, libre de bombeo, y cuyos componentes mayores y más pesados deberían poder fabricarse en serie y viajar hacia su destino y montaje por ruta en una chata multirrueda, o en barcos, o en vagones de tren. Es algo que pintaba muy futurista en 1984 pero ya no lo es.
Si tras tantos palos seguimos emperrados en llevar el proyecto a término, es porque a pura fuerza de catástrofe climática la energía nuclear resurge con todo en todo el mundo. El recalentamiento del planeta está ya asociado directa e indirectamente al 10% de las causas de muerte humanas, es decir a unos 400.000 decesos por año por desnutrición, sequía, inundación, paludismo, cólera, dengue, fiebre amarilla, diarreas, migraciones y golpes de calor. Y ni menciono las guerras por agua.
Es horrible decirlo, pero la esperanza de la energía nuclear es ésa: es la que produce más megavatios hora y menos emisiones de carbono, y decididamente, desplegada a escala, es más barata que todas las alternativas e intermitentes, salvo la solar. A la que le gana porque por mucho que descienda el valor de las células fotovoltaicas, el sol da poca potencia en los crepúsculos y no brilla de noche y los parques solares duran 20 años y hay que tirarlos. Las centrales nucleares duran 60, y máxime las CANDU, que se pueden rehacer a nuevo cada 30 años a muy bajo costo, y trabajan 24×7 al 100% de potencia unos 330 días/año. Los 35 restantes, son de mantenimiento.
Por ahora, compatriotas, la nuclear pinta como el salvavidas. El resto, es clases de natación. Poco prácticas, en medio del naufragio.
En AgendAR gusta el CAREM ante todo porque existe, y de yapa porque es argentino, y en última instancia porque Brasil tiene una modesta capacidad de enriquecimiento que ya hemos aprovechado, y es un país más que amigo. Lo perfecto sería que el CAREM fuera un proyecto binacional, y que se volviera la centralita nuclear estándar de todo el Mercosur. Y que nos echen los perros, después, a ver si nos alcanzan.
Obras son amores. El CAREM ya existe, y los EEUU por ahora sólo muestran proyectos que venden como la esperanza del mundo, si logran salir del papel y alguna vez muestran fierros en lugar de humo. Hace unos meses se fundió por sobrecostos NuScale, una copia muy decente e incluso mejorada del CAREM «pedida por diez países», según su nave capitana, la contratista de ingeniería Flúor. ¿Prototipo? Nunca llegaron ni a cavar los cimientos.
Y en materia de sales líquidas, los EEUU muestran proyectos con los que primerearon al mundo y luego cerraron, exactamente el año en que desembarcaron en la Luna, al parecer para nada. Proyectos que los chinos ya construyeron y están testeando, como se ve en el caso del experimental del SINAP, provincia de Gansu, para quien quiera algún motivo para visitar el desierto de Gobi.
Nosotros estamos en eso, en un reactor compacto y con seguridad inherente en obra al lado de Atucha 1 y 2. Es mucho más convencional que la presunta «esperanza» nuclear a sales líquidas. Esto, ante los ojos poco piadosos de la industria -no así del funcionariado, en general más delirante- es un elogio, no una crítica.
CANDUs criollos, como Embalse, deberíamos tener diez, no uno. Y el CAREM se terminaría en 2027, si no pinta un nuevo buey corneta que, en un nuevo acto de sumisión, deje al proyecto sin un mango.
Como tantas, tantas veces sucedió antes.
Daniel E. Arias