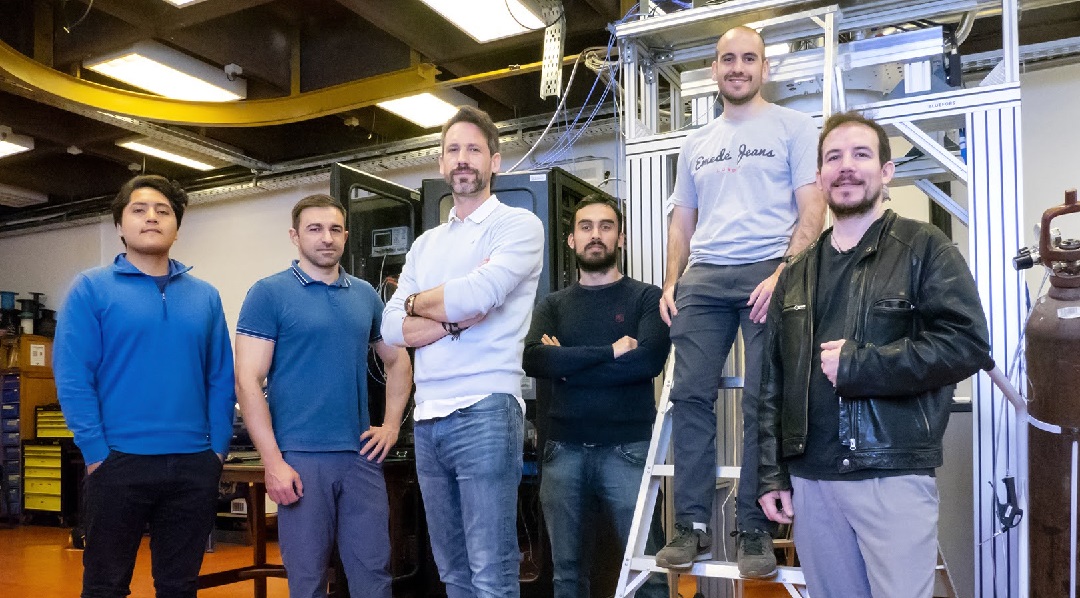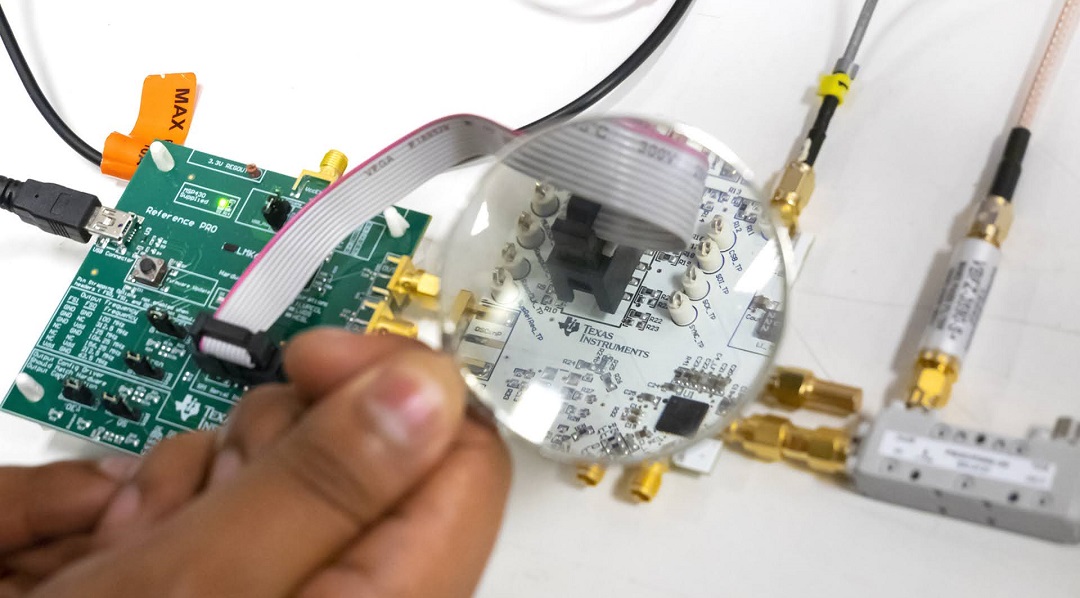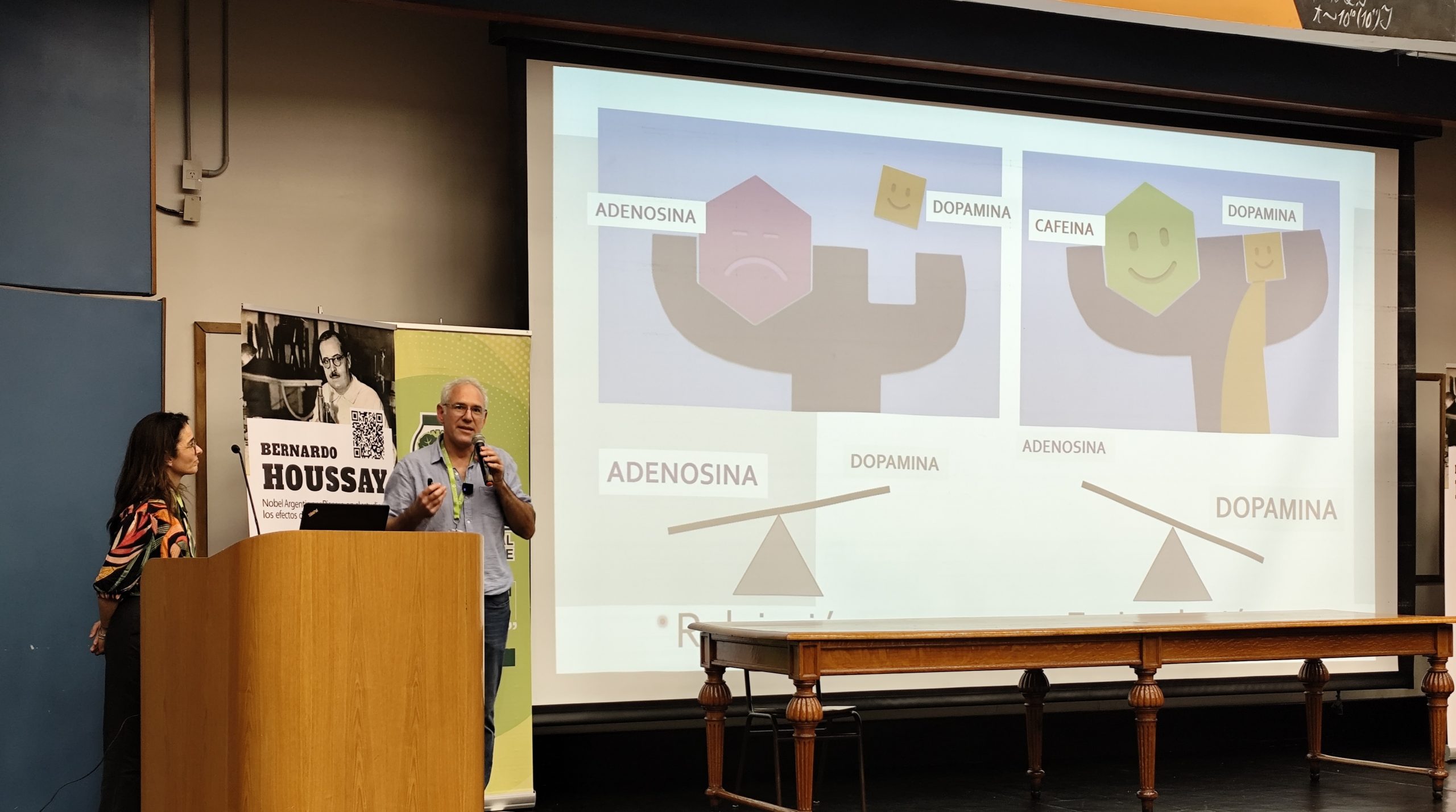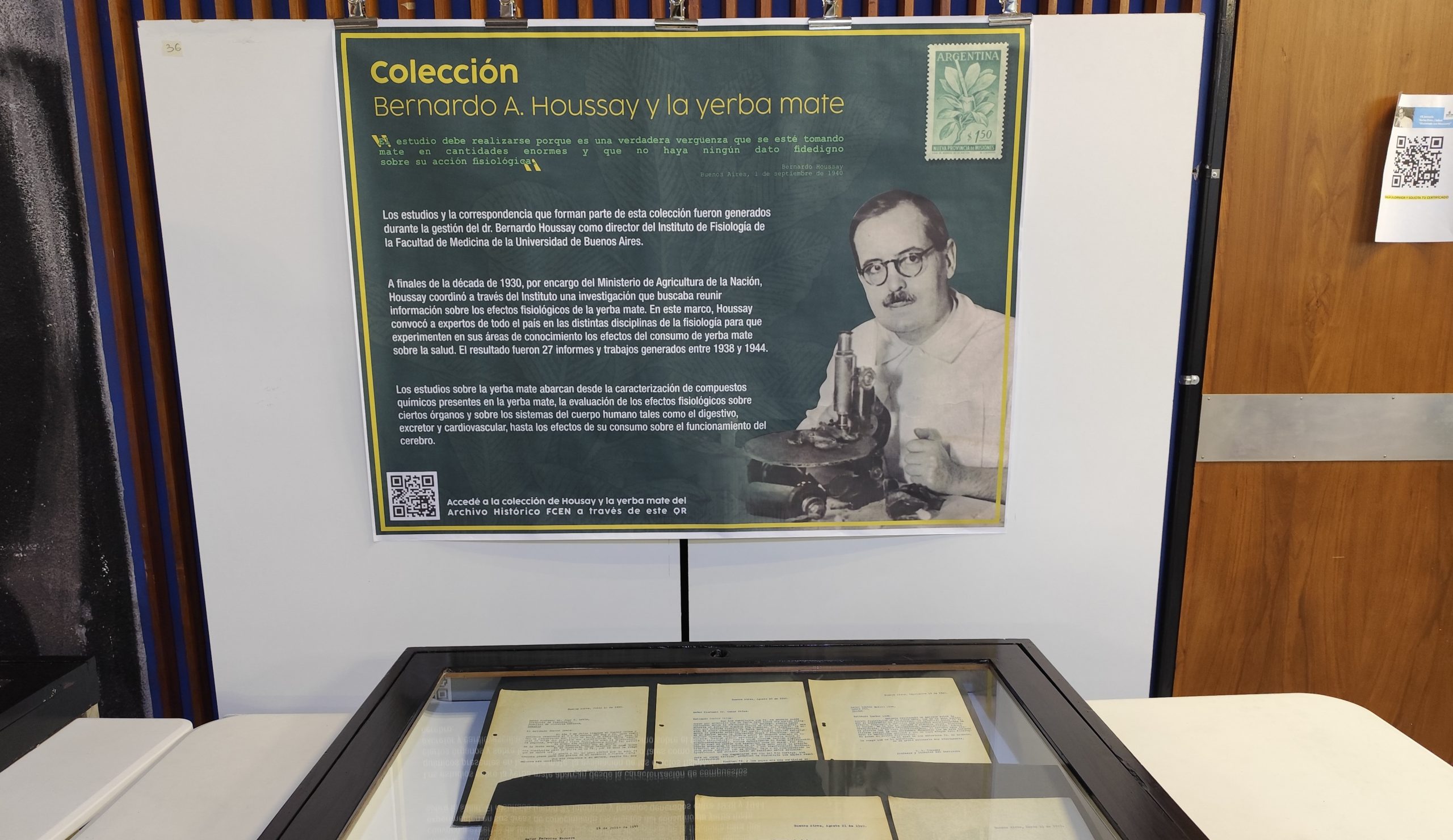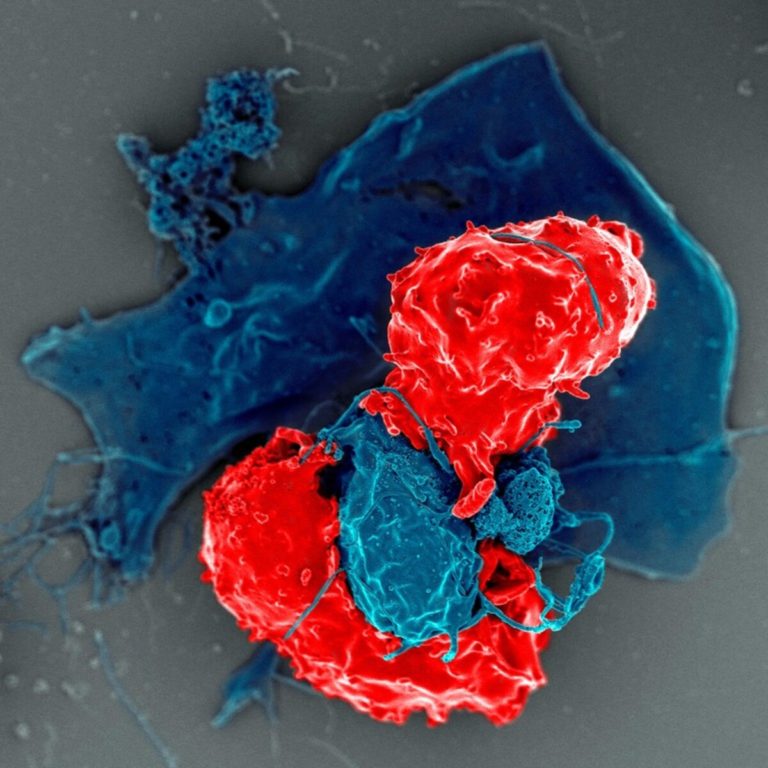Cristian Módolo y Horacio Tettamanti calificaron como una “obscenidad” el tratamiento de las retenciones al agro donde “la timba generó 1.500 millones de dólares de utilidades”, recordaron que el río Paraná “aportó a la riqueza argentina casi dos deudas externas en los últimos 30 años”, y se preguntaron “cómo llegamos a tener que mendigar dólares y alcanzar semejante deuda externa”.
Módolo (ex subsecretario de Hacienda de la Nación), y Tettamanti, ingeniero naval y mecánico (además de ser socio fundador y ex presidente de la Asociación Bonaerense de Industria Naval; ex integrante del Consejo Federal Pesquero y subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación) disertaron en la Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos de Rosario (FUNEPE) donde pusieron de relieve dos elementos. El primero, la importancia del río Paraná como la vía navegable por la que circula gran parte de la riqueza agropecuaria argentina. El segundo, la contracara de algunas de sus ciudades ribereñas con poblaciones vulnerables. Los dos hablaron en la conferencia titulada “De la fuga de divisas a la integración productiva: otro Paraná es posible”.
Granos y fuga de divisas
Módolo, director de estudios de la FUNEPE, se refirió a la creación de mecanismos de generación de riqueza, pero a consecuencia de la fuga de divisas. Al respecto, explicó que para llevarlo a cabo “es necesaria una organización productiva especial y que existan determinadas condiciones, entre ellas la disponibilidad logística” porque, en el caso de los granos, “estamos hablando de algo que no es un activo intangible”, pero “se puede intangibilizar”. Y explicó que esa es “una de las prácticas que usan las organizaciones productivas: inmaterializar los derechos de propiedad para poder transarlo internacionalmente. Pero para poder mover el grano, que es algo físico, se necesita logística. Por lo tanto, el contrato de la hidrovía (del río Paraná) es un actor partícipe necesario para que la organización de este tipo de empresas se pueda dar”.
Reglas impositivas desiguales
“Desarmar las estructuras productivas lleva a que las empresas hagan lo que hace cualquier empresa en el mundo, que es ganar plata, Y está bien que el empresario busque ganar y tener rentas. Lo que pedimos es que las reglas de juego sean iguales para todos. Y ahí es donde entramos a buscar y bucear en cómo son las reglas de juego porque, en principio, no son iguales para todos”, advirtió.
Al respecto, explicó que las empresas multinacionales “maximizan sus utilidades, pero no lo hacen con las mismas reglas impositivas que las nacionales”. Es así que, por ejemplo, “la declaración del Impuesto a las ganancias y los impuestos patrimoniales no se rigen por las leyes impositivas nacionales, sino que tienen un estatus preferencial regulado a través de lo que se llama convenios de doble imposición”, leyes impositivas especiales que se dan país por país.
Y agregó que “de los 16 países que forman parte de la cuenca del Paraná, del Bajo Paraná, 13 tienen leyes especiales impositivas. Es decir, que los impuestos que pagan cada una de estas empresas no son los mismos que pagan las empresas de bandera nacional. Por el lado de los costos, maximizan las ganancias, pero también aprovechan la planificación fiscal, es decir que pagan impuestos en los países que menos les graban, por eso los paraísos fiscales ajustan precios de transferencia, es decir, hacen comercio intrafirma. Cargill, por ejemplo, le vende a su subsidiaria o a su otra matriz en Hong Kong o en Rotterdam, y los precios ya están preestablecidos”.
Para Módolo, en esa “planificación fiscal” buscan “el paraíso que mejor las trate”, y ejemplificó con lo ocurrido en nuestro país con las retenciones: “fue una obscenidad a cielo abierto. Hemos visto una cloaca de lo que significa el tratamiento de la política de retenciones y un aspecto de la política tributaria. Vimos cómo se ha negociado, cómo se ha logrado abrir una ventana en donde la timba que se generó provocó, en principio, 1.500 millones de dólares de utilidades” para estas multinacionales.
¿Quién paga los platos rotos?
Pero lo que “no sabemos son las consecuencias fiscales”, dijo, y se preguntó “¿quién va a pagar este premio? ¿Cuánto nos va a costar pagar este beneficio de anticiparle al tesoro o a la economía argentina una cantidad de divisas que las empresas trajeron del exterior, no exportaron porque todavía no movieron un solo grano y lo único que se realizó es el movimiento de transferencias?
Sobre los precios y las retenciones, dijo que “si se pueden bajar a cero para después volver a subirlas, está claro que esas retenciones no tienen una dirección o que el poder de negociación no está en la autoridad central”, y que esa maximización o minimización de costos (en el caso de las retenciones) “es lo que explica la ecuación de las empresas multinacionales en esta región”.
Doble imposición
Sobre los convenios de doble imposición, explicó que hay tres países que todavía no tienen convenio de doble imposición: India, Estados Unidos y Uruguay, “pero vamos a ver que algunas empresas americanas son socias con países que sí tienen convenio de doble imposición como Suiza. Entonces podemos sospechar que los socios se reparten a donde pueden dirigir sus utilidades. Salvo estos tres estados, el resto tiene un tratamiento preferencial con leyes ratificadas por los parlamentos respectivos”.
Los convenios de doble imposición son acuerdos internacionales en donde hay países que ceden soberanía, “y es importante porque ceden soberanía tributaria y capacidad impositiva. Nosotros hemos entregado capacidad impositiva en 13 de los 16 países que integran este esquema. Y eso no es justo para las empresas nacionales que juegan en este partido”, advirtió Módolo que recordó un ejemplo citado por el autor santafesino Luciano Orellano, que escribió y mostró en una representación simplificada el caso Vicentín, la empresa más grande que tiene la provincia de Santa Fe, de capitales argentinos: “su estructura contempla Vicentín Paraguay, Vicentín Europa, Vicentín Uruguay. Esta es su radiografía de cómo se organiza una empresa a partir de este fenómeno territorial y normativo que tiene el país que hace que, organizándose de esta manera, pueda maximizar beneficios y disminuir costos a más no poder”.
Para Módolo, el caso Vicentín “es un ejemplo chico de un modelo nacional de desintegración productiva”, pero que expone “la estructura de cómo se organiza y se desarma el aparato productivo. No solamente se desarma, sino que se lo relaciona con otros países para pagar menos impuestos, que n o son otra cosa que la única herramienta que tiene una comunidad para apropiarse de parte de la riqueza que generan los privados legítimamente. Esos impuestos son
la única forma que tienen los gobiernos de capitalizarla socialmente a través de impuestos nacionales, provinciales y tributos municipales”.
El Paraná, un PBI y medio y una pregunta
Más adelante explicó que “el problema que también hay que solucionar “es cómo se organiza y queda la estructura de producción para que esto pueda darse”, y ejemplificó con información provista desde el Banco Central acerca de “la generación de riqueza que tuvo esta región (la de la ribera del río Paraná) durante los últimos 30 años ya que estamos hablando del contrato de hidrovía para ponerlo en su justa medida”.
Según dicha información “el río Paraná aportó a la riqueza argentina en divisas, casi dos deudas externas, 871.633.821.223 dólares en los 30 años de vigencia, más de un PBI argentino. Esta es la riqueza que transportó nuestro río Paraná en estos 30 años con los sectores productivos que trabajan con el río Paraná exclusivamente. O sea que esta región ha generado un PBI y medio, o casi dos deudas externas juntas en 30 años”.
Llegado a este punto, Módolo se preguntó “¿cómo corno llegamos a una necesidad de tener que ir a mendigar dólares y tener semejante deuda externa que es imposible de ser sostenible?
Activos externos
Luego expuso sobre la formación neta de activos externos del sector privado no financiero, y explicó a donde se están yendo esas divisas, que se producen para que las empresas puedan importar, se pague deuda externa, para que se la lleven al colchón o alguna cuenta offshore o quede en alguna caja de seguridad”.
Y explicó que “en estos 30 años, solamente en este rubro, se fueron 338.761.485.000 dólares, casi el 30% de esos 871.633.821.223 dólares” a los que determinó como “fuga de divisas, que es plata no que se esconde en un barco pirata, se genera en forma legal y asume otros destinos como un paraíso fiscal”. Y agregó que esa cifra de fuga se dio a lo largo de los últimos 30 años en los que durante 11 hubo cepos y por 19 años no hubo ningún tipo de restricción”.
Sobre el cepo, recordó que “este gobierno libertario lo volvió a introducir porque se dio cuenta que las restricciones cuantitativas son fundamentales para controlar esto que se le ha desmadrado notoriamente”.
La riqueza del Paraná
Toda la descripción de la situación hecha por Módolo lleva a algunas conclusiones que él exhibió al considerar que “estamos en un territorio que genera riqueza, que posibilita la traslación de la misma, pero tenemos una población totalmente pauperizada: el 40% de la población no tiene cloacas, no tienen gas natural. Hay sectores que aún viven en el siglo XIX, sin agua potable, sin cloacas, sin gas, sin vivienda y con necesidades básicas insatisfechas”. Y recordó “el triste récord existente en el territorio de Villa Constitución-San Nicolás de tener el nivel de indigencia más alto de toda la cuenca del Plata. En Villa Constitución, los niveles de indigencia son parecidos a la de pueblos africanos”.
El economista recordó que “este gobierno, para el último trimestre de este año se comprometió a poner en marcha el proceso de licitación de la hidrovía por 20 años, lleva 30 con prórrogas bastante especiales, y pretenden llevarlo otros 30 años más. En un acto de concesión, el gobierno dijo que serían 20 años el contrato, pero seguramente harán la misma trapisonda de volver a patear todo para adelante. Veinte años más. En 50 años, ¿cuál es la sociedad que vamos a tener?”, se interrogó.
Un “neumático” averiado
El dirigente dijo que es “fundamental saber de qué se está hablando, qué estamos dejando de ver porque no es un simple contrato de concesión. Es un elemento fundamental para la organización productiva que permite que esa riqueza que se genera legítimamente, genere esa plata que se va del sistema”. Y lo asoció con la imagen de “un neumático que tiene una pinchadura, va perdiendo aire permanentemente y lo vamos cargando y va perdiendo como una solución sin fin”. Por eso, Modolo cree que -30 años después- no podemos tener niveles de deuda externa triples y con condiciones sociales mucho más pauperizadas. Esta es la foto que hay que contrastar”.
Luego volvió sobre los convenios de doble imposición y agregó que se pueden observar y objetar. Son convenios internacionales, con lo cual tienen un estatus superior a las leyes.
“No puede ser que Paraguay, que tiene cinco veces menos producción que nosotros en grano de soja, exporte más sojas que nosotros en términos físicos. Tienen cinco veces menos producción y solamente exportan 20% menos que nosotros. Hay algo que no cierra, los números no cierran, pero como esto es algo físico, se puede medir, se puede establecer qué está pasando”, concluyó.
La robustez de la mayoría
Tettamanti, a su turno, consideró que “lo que sucede en Argentina es grave y lo que va a venir por delante tal vez sea peor”. Y por eso, agregó, “necesitamos construir una mayoría lo suficientemente robusta para pasar la tormenta que viene”.
A Tettamanti le “preocupa más el día después, cómo vamos -como Nación, como comunidad- a encarar ese proceso que, lamentablemente, a esta altura es casi de reconstrucción de una nación agredida”.
Un país saqueado
Sobre el país, consideró que “no hay duda que no es un país pobre, es un país saqueado. Y por eso es imprescindible que estudiemos científicamente el saqueo argentino, que podamos interpretar con mucha rigurosidad para analizar con la crudeza necesaria este mecanismo de saqueo”, que lo asoció con “la fuga de divisas que redujo al país a una realidad casi miserable en función de su historia”. También explicó que este punto puede arrojar alguna “explicación bastante importante para evaluar el nivel de deterioro. No es sencillo hacer de la Argentina el país al que hoy estamos asistiendo, deben de haber sido muy importantes los procesos que hicieron que esto sea posible”.
Tettamanti intentó una explicación que, a su juicio, no dispone de “un solo vector porque tiene que haber una convergencia de situaciones, causas superestructurales y causas infraestructurales. No es suficiente un esquema superestructural de normativas para producir el nivel de saqueo que la Argentina está sufriendo. Tiene que ser complementado con una infraestructura, particularmente en cuestiones donde intervienen elementos materiales que pueden medirse, que se pueden pesar, que se tienen que transportar”, como ocurre con los granos.
Fuga y saqueo
Profundizando su hipótesis, explicó que “no sería posible una fuga de miles de cientos de millones de dólares si no estuviera soportado, también, con estrategias logísticas e infraestructurales para el fortalecimiento de la capacidad de agregar valor de la comunidad organizada. La Argentina parece que recorrió un camino inverso, una infraestructura diseñada por intereses ajenos a los propios, que tiene como objeto justamente darle la materialidad a esa infraestructura normativa, que también fue construida para producir semejante nivel de resultado”.
Tettamanti consideró que la Argentina “tiene dos grandes mecanismos de fuga y saqueo: uno es el comercio exterior, los granos y el río Paraná. Y el otro es la deuda externa. Habrá otros, pero estos dos factores son los que tal vez expliquen el 70 o el 80% del mecanismo que la Argentina viene sufriendo”.
Como propuesta de solución, “el primer paso es la reconstrucción y recomposición de nuestra autoestima porque parece que, culturalmente, nos han reducido a ser un país insignificante. Pero Argentina es el octavo país del mundo, 3 millones y medio de kilómetros cuadrados, una plataforma marítima que está entre las más importantes del mundo, tenemos riquezas minerales, minerales raros, pesca, etcétera. Tenemos una parte significativa de la cuenca del Plata y la llave estratégica del río Paraná. Sin el río Paraná argentino, el producto bruto de esta región no podría circular”, advirtió.
De la logística, la historia y la geografía
Para Tettamanti, “es la geografía y la historia la que nos indica que el río Paraná es la columna central de la riqueza argentina”, y “por eso es poco explicable que, por acto propio, por autoridad legítima se hayan producido las entregas escandalosas producidas a lo largo de todo este tiempo”.
Luego introdujo otro tema a la disertación: la logística como uno de los elementos que marcan la propiedad de un recurso.
Lo explicó del siguiente modo: “hay un factor que no se analiza en la modernidad de la economía mundial, y es que el 30% de ese valor corresponde a la logística. Es más importante la logística que se aplica sobre ese recurso natural que el propio valor del recurso. Y en esos valores habría que agregarle a una fuga, la fuga blanca, que es el 30% de la logística que debería traccionar la riqueza creada en la Cuenca del Plata, que queda absolutamente fuera del país. No participamos en el flete, no participamos en los seguros, no participamos en los puertos, no participamos en el control de los datos… y todos esos valores, el 30%, corresponden a esa logística.
Tettamanti consideró como “absolutamente legítimo que la Argentina, siendo propietaria del río Paraná argentino participe proporcionalmente con esa riqueza. Es decir que de ese 30%, por lo menos, Argentina debería abrevar 10% en flota propia, en puertos propios, en remolcadores propios, en seguros propios, en actividad productiva, en astilleros, en flota fluvial, en flota marítima, etcétera”.
El peligro de llamarse hidrovía
Luego aclaró la improcedencia, a su criterio, del concepto “hidrovía porque esconde el sentido de una palabra constitutiva de la identidad nacional que se llama Río Paraná. Hidrovía es una palabra ajena a nuestro castellano, no existe, no es un sujeto geográfico, y el país necesita tener un sistema de navegación que haga uso de todas de las capacidades del río Paraná”.
El concepto de hidrovía está relacionado al Mercosur, pero dijo que “no se advierte que cuando se quiere defender el Mercosur, como un objetivo político progresista, se está defendiendo un mecanismo que fue alumbrado teóricamente por gobiernos progresistas, pero la letra chica fue hecha durante el liberalismo, después de la década del 90. Así que, en términos prácticos, los instrumentos de integración se pusieron al servicio de los monopolios y de las multinacionales”.
Planteado en estos términos, para Tettamanti, esta integración no sirve y propone una reformulación porque ese tratado “terminó siendo un instrumento de sometimiento a través de la multilateralización de la soberanía argentina. El río Paraná dejó de llamarse Paraná, dejó de ser argentino, se llama hidrovía y está manejado por un comité intergubernamental de cuatro países, de los cuales tres están manejados por multinacionales. Brasil se maneja por las multinacionales. No es un factor estratégico para Brasil el río Paraná argentino, es un instrumento de las multinacionales, para el Paraguay ni hablar y ni hablar del río Uruguay. Con lo cual, Argentina queda disuelta y tenemos que pedir permiso a un ente multilateral para determinar cómo se navega en la Argentina y eso es lo que poco a poco va causando la verbalización de la palabra hidrovía”.
Por eso, Tettamanti afirmó que “la Argentina necesita un sistema nacional de transporte por agua, reformular estas cuestiones y decir si queremos resolver un sistema eficiente de transporte, de logística, que dé lugar a todas las demandas de la Argentina, que no solamente es el transporte de granos. Y justamente los ríos argentinos, el Paraná, el Uruguay, el Alto Paraná, el Paraguay -binacional- y el Río de la Plata, están constituidos por sujetos geográficos. Por lo tanto, la palabra hidrovía -que engloba todo- nos impide pensar cómo armamos ese rompecabezas de ríos, que por ejemplo el Paraná al sur de Confluencia es totalmente argentino, es de total soberanía argentina, no corresponde a ninguna hidrovía, no corresponde a ningún tratado internacional que nos permita ceder soberanía ni nada por el estilo. Pero lo tenemos que combinar con un Río de la Plata, donde sí tenemos un tratado que nos restringe algunas cuestiones que tenemos que negociar en un ámbito como la Comisión Administradora Río de la Plata, cómo se utiliza el Río de la Plata, cómo se utiliza el Alto Paraná que está compartido con el Paraguay, cómo se utiliza el Paraguay en la zona de Argentina, con el Paraguay y, con esos elementos, construir un modelo que satisfaga las necesidades nacionales.
¿Barco, tren o camión?
Sobre las modalidades de transporte, remarcó a un tema “viejo como los tiempos: “lo que cuesta 1 peso llevado por agua, cuesta 10 pesos llevados en un ferrocarril, y 100 en un camión”. Sin embargo, advirtió que “no hay que confrontar un barco con un ferrocarril, o un camión con un ferrocarril. Esa tríada estratégica logística armoniza en un sistema de transporte logístico que minimice los costos de logística en función de que el camión funciona en un radio de 300 km, no en un radio de 2.000 o 3.000 como funciona la Argentina. Los ferrocarriles funcionan en una cuestión transversal a la Argentina porque justamente la longitudinalidad está dada por el agua, y no tiene ningún sentido que los camiones revienten yendo por la ruta 9 por una carga que obviamente tendría que estar transportada por agua o en las cuestiones transversales, distancias de 400, 500, 800, 2.000 kilómetros, hechos por ferrocarril”.
Los costos logísticos
Sobre los costos logísticos, consideró que son “inadecuados. Si la Argentina tiene su costo logístico explicado en más del 87% por el camión, que es el más caro de estos sistemas de transporte, si tiene aplicado el ferrocarril en una participación menor al 11%, que es bastante más económico, y el agua, que es la más barata de todas en menos del 1%, lógicamente un polinomio elemental hace lo que ocurre: que Argentina tenga un costo logístico tres y hasta cuatro veces superior a cualquier otro país semejante del mundo. Con esos costos logísticos no hay economía regional que banque, y no hay ningún proceso de agregar valor que se pueda sostener a más de 700 o 600 km del puerto de Buenos Aires”.
La fuga blanca
En la discusión de los 30 años de hidrovía, no hay que perder la proporcionalidad de la cosa, porque a veces se levantan voces como que todo el problema argentino es el contrabando, y por supuesto que es malo, pero el daño que nos puede hacer en el puerto los 3 o 4 millones de toneladas de soja que salen contrabandeadas en barcazas paraguayas, son importantes, pero no explican 800 millones de dólares o un producto bruto.
El problema central, a decir de Tettamanti, “es la fuga blanca, la infraestructura que obliga a que Argentina no tenga ninguna posibilidad de recuperar esas cantidades. Es decir, lo que estamos ante la cara superestructural de un modelo que necesita un modelo infraestructural para desplegar semejante cantidad de saqueo”.
La traza del saqueo
Sobre la traza de navegación, reconoció que es un problema serio porque la que se está por licitar “está absolutamente diseñada por intereses que garantizan cuestiones que dan soporte a un saqueo. Si los belgas dragaran el canal de Magdalena, si navegaran por el canal Guazú como corresponde, si hiciéramos los canales para que Chaco pudiera tener Barranquera funcionando, Argentina no tendría el daño que tiene porque ese daño estratégico viene en la soberanía del diseño de la estructura de navegación que se constituye en la infraestructura que da lugar al saqueo más importante sobre la Argentina”. E insistió con que, por todos los medios hay que evitar “que esta ignominiosa licitación llegue a buen puerto”.
Guillermo Lipis