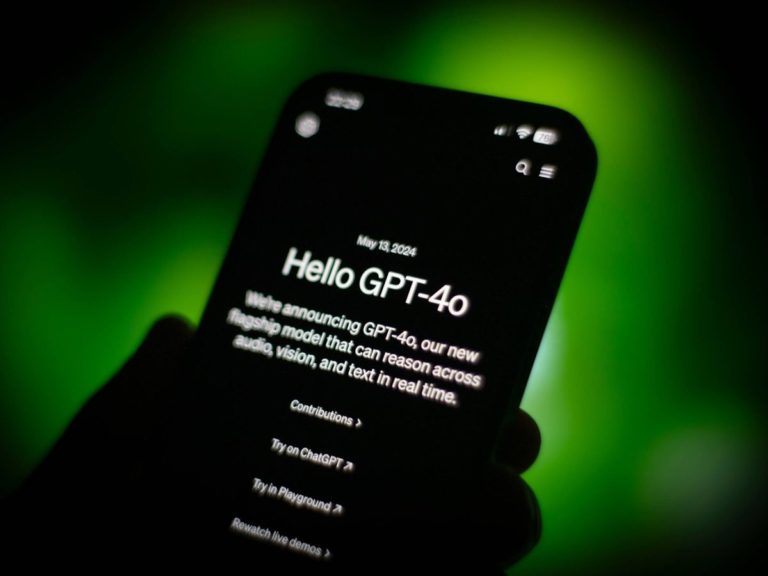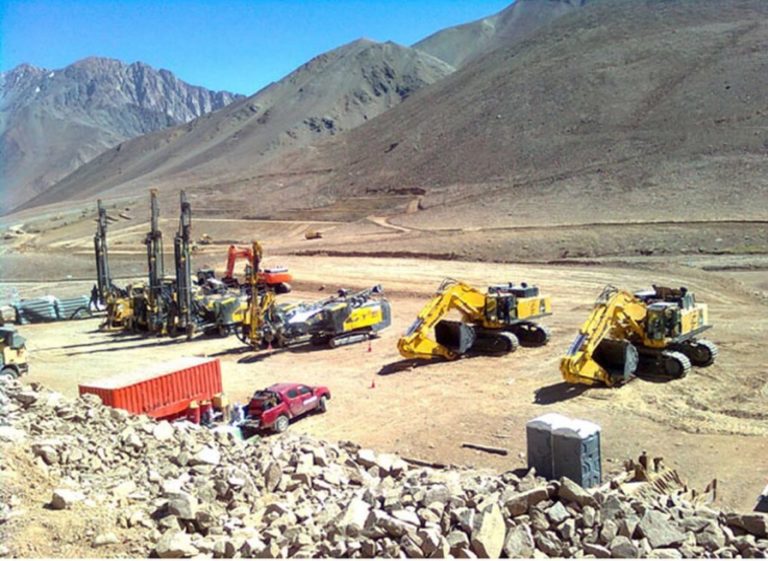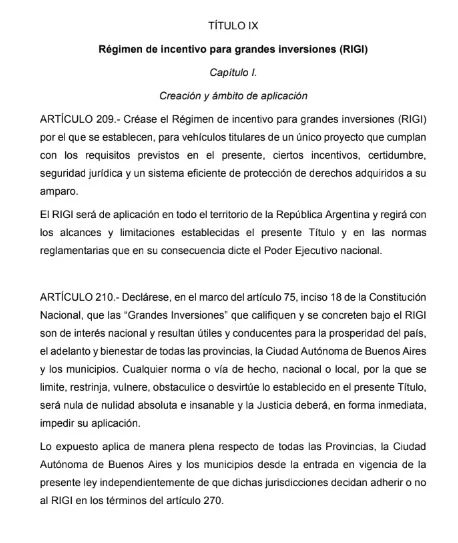LA VICTORIA (TRANSITORIA) DE GREENPEACE EN FILIPINAS CONTRA EL LICENCIAMIENTO DEL ‘ARROZ DORADO’ MUESTRA «AMBIENTALISTAS» QUE PREFIEREN CHICOS CIEGOS Y MUERTOS A REVISAR SUS CONSIGNAS… ¿IDEOLÓGICAS? ¿O POR LA PLATA BAILA EL MONO?
Greenpeace acaba de obtener una victoria pírrica en Filipinas, donde la población pobre vive básicamente de arroz, sin acceso a hortalizas y verduras: logró una interdicción judicial para impedir la siembra de «arroz dorado», un cultivar genéticamente modificado para producir provitamina A, o alfa-carotenoides.
La victoria es transitoria, porque la mayor parte de los pobres de Medio Oriente y Asia viven a arroz, y la falta de vitamina A deja ciegos a medio millón de chicos cada año, de los cuales un cuarto de millón mueren. Es pírrica no solo por breve, sino porque el descrédito político que sufrirá Greenpeace por esta maldad será mucho mayor que todo beneficio que reciba en forma de nuevos donantes.
Comprensiblemente, la presunta ONG no ha hecho gran difusión de su triunfo. No nos habríamos enterado de esto sin la revista Seúl, donde salió el artículo que citamos enteramente abajo. No disiento con casi nada de lo que dice allí su autor, Iván Ordóñez, que es un experto en agronegocios y finanzas, no así en dinámica de acuíferos, embriología, oncología y ecología. Sobre todo ello vuelvo después.
La caracterización de Greenpeace que hace Ordóñez es correcta y también un poco ingenua. La presunta ONG es en realidad multinacional publicitaria. Sucede que el único producto que vende Greenpeace es… Greenpeace, es decir, ellos mismos. La firma necesita hacer esos chirridos que produce la Tierra cuando la están salvando, porque vive de aportes, sea de las tarjetas de crédito de sus simpatizantes y/o creyentes (nunca mejor dicho) o de -creemos- partidos o empresas. Eso aunque el credo escrito de la propia ONG advierte que estas dos últimas fuentes de financiamiento le están prohibidas.
Pero los que tarjetean para Greenpeace debe ser una parte sustantiva de la población terrestre, según el poder económico con que chapeaba esta ONG hasta la década pasada. Tantos años de lucha contra la energía nuclear y contra los cultivos transgénicos en tantos países cuestan carísimos. Cuando en 2000 la empresa nuclear estatal INVAP le vendió un reactor nuclear multipropósito a Australia, tras derrotar las ofertas de EEUU, Rusia, China, Canadá, Francia, Corea del Sur y Japón, la presunta ONG armó campaña triple: convenció al gobierno y la oposición en Argentina de que la victoria (nada pírrica) de INVAP se había debido a que ofrecíamos el país como depósito de residuos nucleares australianos, a los franceses de que esto generaría un enorme volumen adicional de combustible atómico gastado a reprocesar, y a los australianos de que se habían comprado un Chernobyl argentino en Sydney.
Nada de eso resultó cierto, pero casi se cae la venta. Justamente la que transformó a INVAP en la ganadora casi infalible de toda licitación de reactores nucleares para producir radioisótopos. También le permitió a Australia autoabastecer sus entonces alrededor de 160 centros de medicina nuclear en clínicas y hospitales, y con «el saldo» (el OPAL es minúsculo pero no se rompe), conquistar el 40% del mercado mundial. Francia reprocesaba los combustibles de sus propias 54 centrales, de 900 MW de potencia promedio, y los de casi todas las demás centrales de la UE. Unos 620.000 megavatios instalados, sumando. Difícil que los 20 MW del OPAL australiano les causaran una sobrecarga de trabajo en la planta de La Hague.
Lo cual nos remite a la famosa pregunta socrática sobre la araña renga: Maneja harta tela, pero ¿cómo hace la mosca?
Toda esa gloriosa campaña va contra la evidencia de que los radioisótopos de diagnóstico y tratamiento salvan o impiden el agravamiento de millones de enfermos cardiólogicos, oncológicos, neurológicos y autoinmunes cada año, y que la electricidad nuclear genera menos gases invernadero que la eólica y la solar, y no requiere de prioridad de despacho, tarifas abultadas, exenciones impositivas, respaldo térmico y otros subsidios no muy encubiertos, y tampoco de almacenamiento.
La pregunta clásica de los jueces criminalistas de Roma era: «Cui bono?» (¿Quién gana?). La vista se me va sola al mundo Oil & Gas, que silba bajito, distraído.
El otro eje de campaña de Greenpeace va contra los cultivos transgénicos. Es un perfecto fracaso, porque todo país con tierras «de pan llevar», es decir ecosistemas que sustentan cultivos industriales, funcionan en base a transgénicos. No de otro modo funcionaban antes de los ’80 funcionaban en base a semillas híbridas, genéticamente alteradas por cruzamiento y selección, y recontra-patentadas. Es lo mismo pero más lento.
Ahora bien, si el recurso alimentario básico de la humanidad son los pastizales que componen un tercio de la superficie continental terrestre, necesitamos sí o sí de cultivos industriales al menor costo posible. Pese al aumento de rendimiento en toneladas por hectárea que dan los transgénicos, el 9,8% de la población mundial está en situación de hambre fisiológica, y la proporción sigue subiendo.
Como los transgénicos se usan masivamente desde los ’90, sabemos que no resuelven los problemas de un modelo mundial de distribución y ventas cortado en favor de las semilleras y los intermediarios, y contra los productores y consumidores. Pero si sustrajéramos la productividad añadida por su uso, los hambrientos del mundo serían muchos más. En eso nos diferenciamos absolutamente de los salvadores del mundo, la ONG del arcoiris.
Entre los costos más abusivos de los transgénicos (y ahí preferimos diferenciarnos de Ordóñez, de Seúl y de las multinacionales de biociencias) está el patentamiento y repatentamiento constante. Es la cuchipanda legal perfecta para que nadie pueda resembrar con semilla que ya compró. Que compró y que pagó y que le sobraron de la última siembra. Y sin embargo no le pertenecen. Si las siembra nuevamente, a pagarle de nuevo el royalty a Bayer, Nidera, Syngenta, o sos un productor de «bolsa blanca», es decir ilegal, y sin escapatoria porque los modos de perseguirte se han multiplicado.
Significativamente, Greenpeace no está contra las prácticas corruptas de patentamiento, ni a favor de la liberación de toda propiedad intelectual sobre las semillas transgénicas ya compradas. Incluso no esta a favor de liberar a dominio público aquellas cuyo patentamiento está más muerto que los faraones, pero se sigue respetando. No señor, Greenpeace está en contra de la tecnología transgénica, punto.
El arroz dorado, sin embargo, debería estar libre de todos los cargos habituales de Greenpeace en su cruzada antitransgénica. Por empezar, el arroz dorado no tiene dueño. No hay ninguna empresa que pueda cobrar patentes sobre su semilla. En segundo lugar, no tiene genes de resistencia a ningún plaguicida: se cultiva exactamente con la misma tecnología (bastante inmemorial) de casi todas los cultivares de arroz generados por milenios de agricultura: el principal herbicida, y eso desde hace 13.500 años, es el agua. Mata de anoxia radicular a las hierbas que, de no sembrarse en tierra no inundada, competirían contra el cultivo. Por algo el arroz salvaje, del que descienden todos cultivares generados a lo largo de 13,5 milenios, sólo crece en pantanos.
El arroz dorado se desarrolló como acto de servicio a la humanidad (todavía existen). Lo «inventaron» en 1982 (y no es el verbo adecuado) Ingo Potrykus, de Instituto Federal de Tecnología de Suiza, y Peter Beyer, de la Universidad de Freiburg, Alemania, ambas instituciones estatales. Hubo un acuerdo de todas las partes de no patentarlo, y un aporte masivo del gobierno de Filipinas para el testo y licenciamiento. En ese archipiélago superpoblado, el 82% de los chicos tiene ceguera nocturna por falta de vitamina A.
No hay modo de llamar «cultivo Frankenstein», un hallazgo lingüístico de Greenpeace, al a arroz dorado. Sus dos enzimas implantadas vienen de hortalizas comunes, y sintetizan beta-carotenoides, los pigmentos que le dan su rojo al tomate y su anaranjado a la zanahoria. El arroz dorado es más bien amarillo azafrán, y beneficia a los países del Asia Monzónica, África y Oceanía donde no hay otras fuentes de beta-carotenoides en la dieta popular.
Estos pigmentos, llamados también provitamina A, son precursores de la síntesis de vitamina A por el metabolismo humano. Sin vitamina A suficiente, los fetos adquieren malformaciones neurológicas en algunos casos fatales, los chicos ya nacidos empiezan por perder visión nocturna, luego también la diurna, y por último, la mitad de los ya ciegos, la vida. El propulsor máximo del arroz dorado es el International Rice Research Institute (la página está aquí). Es una ONG en serio, y ha llevado el cultivo del arroz dorado a decenas de países, siempre remándola en contra de Greenpeace, no sin éxitos pero tampoco sin reveses. Trabaja también en la mejora genética del arroz en general, porque los cultivares predominantes carecen de otros micronutrientes esenciales, como el hierro y el zinc.
El gastar plata en trabar judicialmente durante casi cuatro décadas el despliegue a campo del arroz dorado es un acto de inmensa ignorancia y/o maldad. Y hacerlo en el único país del Tercer Mundo que puso experticia en su desarrollo, Filipinas, tiene un valor político enorme: «Ojo con nosotros, todavía no estamos derrotados», es el mensaje.
Pirro, rey de Épiro, estado de la Magna Grecia, tras perder casi todo su ejército en dos sucesivas batallas en que le ganó a los romanos, dijo en forma célebre: «Otra victoria así y estoy perdido». O al menos así dijo Plutarco, y como la frase tiene su pimienta, quedó.
Greenpace acaba de ganar una ínfima victoria judicial en Filipinas, que por su compromiso estatal con el desarrollo del arroz dorado, es como que River le gane a Boca en la Bombonera, pero a costa de la mitad del equipo con desgarros musculares y tendinosos. Es un triunfo bien pírrico y le saldrá caro.
¿A Greenpeace le gustan particularmente los chicos ciegos? No. Pero su campaña antinuclear se está yendo a la mierda debido al recalentamiento global, y estos salvadores del mundo, ya canososo y pelados, odian que se desafíe su otrora enorme autoridad moral (haceme reir), que hace tres décadas arrastraba a millones de jóvenes, y hasta hace dos décadas aterraba a casi todo gobierno. Podrían cambiar de banderas, y sacrificar la antinuclear y/o la antitransgénica, pero no se atreven.
Los aportantes más talibanes se les van, o hacen cisma, y crean otra religión más creíble. Pero si no cambian de dogmas, con la energía nuclear como tecnología clave contra el recalentamiento global, y con los cultivos transgénicos como salvavidas (algo pinchado) contra el hambre en rampa, los canosos y pelados guerreros del arcoiris ya no parecen estar salvando el mundo, sino su propio tujes. Y resulta demasiado evidente. Atrapados entre la espada y la pared, como quien dice. Si pierden autoridad, pierden plata.
Y por la plata baila el mono.
Una auditoría pública en cada país que afligen estos campeones aclararía las dudas sobre el asunto de la araña renga, pero las ONG no están obligadas a que los estados-nación les pongan la lupa a sus números. La única vez que sucedió fue en Canadá, donde el Poder Judicial llegó a la conclusión de que Greenpeace era más bien una empresa que una entidad de bien público, y que como tal debía auditarse. Legalmente, tuvo que reinscribirse como «non profit» (organización sin fines de lucro), en lugar de «charity» (organización de bien público), y debe declarar y aclarar cada aporte y gasto ante el gobierno. Ha sido un caso único. De todos modos, la elección de las autoridades de estos muchachos sucede a puertas cerradas, como en cualquier empresa. Bueno, cualquiera libre de una rebelión de accionistas.
Pero Seúl es Seúl, y AgendAR es argentina
Llamar «de izquierda» a semejante multinacional es casi inevitable para el perfil de Ordóñez y de la revista Seúl, donde escribe la intelectualidad macrista, ese oxímoron. Decir alegremente que Vandana Shiva no debería opinar sobre transgénicos, dado que no tiene grados o posgrados de ciencias duras en la cuestión, es sin embargo muy aplicable también a Ordóñez, consultor en agronegocios. Pero de biólogo, edafólogo, genetista o ecólogo, pos ná, tío, como dicen en Sevilla.
Más allá de «argumentii ad homines» y de impugnar títulos, Vandana Shiva se volvió famosa por sus campañas de erradicación de los bosques y corredores de eucaliptus. Me refiero a los que el Banco Mundial le infligió al campesinado de las zonas áridas de la India. El resto de la carrera de Shiva es quizás más obviable, por obvia y poco científica, es decir un poco parecida al evangelio según Greenpeace, pero con cierta ingenuidad.
No hay que ser muy botánico, ingeniero forestal, ecólogo o hidrogeólogo para entender que los campesinos de la India así «beneficiados» por los consultores del Banco Mundial se quedaron inmediatamente sin agua. Es que los eucaliptus son verdaderas máquinas de evapotranspiración: un árbol medianito, nomás, transforma en vapor de agua unos 600 litros de agua diarios bombeadas desde el suelo.
Las casi 400 especies de eucaliptus son lindas, coposas, coloridas, fragantes, excelentes para drenar lugares encharcados y atajar vientos. Son indispensables para fotógrafos, pintores paisajistas y ositos koala. Pero su leña es de bajo poder calorífico, y su madera inútil para mueblería o estructuras, por porosa y de densidad y resistencia mecánica bajas. Las ramas, en consecuencia, se rompen de nada: si valorás tu techo y tu vida y hay viento, mejor que tu casa esté apartada.
Los aceites esenciales de los eucaliptus son antimicrobianos, antifúngicos, antiparasitarios y antiálgicos de uso inmemorial. Pero precisamente por ello, ejercen antibiotismo de raíz: matan otras plantas a su alrededor, porque la tierra para ser fértil necesita de bacterias y hongos, como proveedores de nitratos y fosfatos. Si toda tu finca mide media hectárea, tu vida es agricultura de subsistencia y el Banco Mundial te la anilló de eucaliptus sin preguntarte, olvidate de cultivar.
Peor aún, si tu problema inicial y eterno es la aridez y los eucaliptus que te plantaron de prepo los consultores geniales del Banco Mundial te liquidan la napa en cualquier verano y te dejan el pozo de agua vacío… De ahí surgió Vandana Shiva. Los eucaliptus la ven y rajan.
Ah, pero los consultores… No harm meant, camarada Ordóñez.
Por lo demás, el banal glifosato, que el tovarich Iván celebra como imprescindible para nuestra agroeconomía, nunca fue un problema mientras se aplicó en bajas dosis. No es una molécula de gran poder residual, como por ejemplo sí lo son los hidrocarburos clorados, casi indestructibles.
Pero lo que mata es la cantidad, viejo axioma de la toxicología. Un poco de sal no mata a nadie, dicen. Si salás mucho y sistemáticamente la comida, podés ir desarrollando una hipertensión arterial interesante, primero fluctuante y luego crónica. Eso a la larga te puede matar de complicaciones circulatorias y renales. Ahora, si te tomás de golpe todo el contenido del salero de un restaurante, te morís de intoxicación aguda, como una rata, con arritmia cardíaca y convulsiones.
Como a lo largo de 30 años de uso intenso en la Argentina las malezas en lugar de morirse fueron generando resistencia al glifosato, hoy el SENASA tiene un listado oficial de 20 especies vegetales espontáneas de la llanura chacopampeana que se niegan a morir cuando se las ataca con este defoliante (ver aquí). Por ende, hoy el glifosato se aplica en dosis enormes, y como sobran yuyos que se le ríen en la cara, va acompañado por unos menjurjes tóxicos que te la cuento, cada vez peores. Los cócteles incluyen órganoclorados cíclicos persistentes como el 2,4 D, «forever chemicals», moléculas casi eternas que ni las bacterias o la mera química inorgánica del suelo y del agua o del ultravioleta solar logran degradar y sacar del medio ambiente.
Peor aún, las bacterias, hongos y otros organismos saprófitos o recicladores del suelo entran a morirse en masa ante semejantes cócteles. Y el suelo sin bacterias y hongos, ¿cómo te explico?, es tan fértil como la tiza, y más o menos te obliga a la hidroponia. Cada átomo de nitrógeno o fósforo que necesiten tus plantas lo vas a tener que comprar a una petroquímica, en lugar de dejar que se generen por descomposición orgánica.
Interesante negocio para los acopiadores y contratistas, que por un lado te venden la semilla resistente a glifosato, por otra el glifosato y sus acompañantes «non sanctos», y por un tercer mostrador los nitratos y fosfatos para que no se te muera el suelo. Es el momento en que tu cacho de suelo entra a terapia intensiva, y tu rentabilidad como productor a pronóstico reservado.
El problema pasa de cuantitativo a cualitativo, porque embriológicamente el glifosato es un teratógeno, induce malformaciones en general fatales en el crecimiento embrionario. Por eso ha barrido con sapos, escuerzos y ranas, los batracios de la llanura chacopampeana, que por batracios (dado que las ranas no crían pelo), tienen una piel delgada y sumamente permeable a toda molécula de su medio ambiente. Estos bichos atrapan y concentran toda molécula rara de su medio ambiente. Y cuando de la puesta de huevos salen ranitas anencefálicas, o con demasiadas patas (e inútiles), los batracios empiezan a desaparecer.
Si tengo que elegir entre soja y sapos, prefiero tener las dos cosas. Entre otras cosas, porque sin batracios, la población de insectos dañinos para la agricultura se va al carajo. Lo que me obliga a usar cantidades furibundas de algunos insecticidas mucho más dañinos, como el aldrín, el clordano, el DDT, el dieldrín, el endrín, el heptaclor, el hexaclorobenceno, el mirex, el toxafeno, los bifenilos policlorados, y residuos inevitables de su fabricación con las dioxinas y dibenzofuranos policlorados. Lo paradójico es que son «muertos vivos»: los herbicidas de bajo poder residual como el glifosato iban a irlos desterrando del campo… y volvieron. De la mano del glifosato. Mirá bo.
Dicho sea de paso, el vivir respirando glifosato porque el vecino lo aplicó mal y derivó por viento hasta mi casa, o hasta la escuelita adonde va mi pibe, no es exactamente sano. El IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) y la OMS (la Organización Mundial de la Salud) lo consideran un cancerígeno del grupo 2A para humanos y animales desde 2015 (sí, los hay mucho peores, pero abundan menos en los ecosistemas agropecuarios). Todo eso puede consultarse aquí). Ningún estudio posterior pudo contradecir esa conclusión de agencias de las Naciones Unidas. Y pasaron nueve años.
¿Cómo se desmaleza sin glifosato o sin glufosinato? ¿Con trabajo esclavo? A algunos lectores de ese templo de la información con el que debatimos quizás no les molestaría. Pero hay cantidad de métodos baratos y efectivos, basados en las rotaciones de cultivo con pastoreo intensivo pero móvil, en que el animal debe cambiar de potrero cada pocos días.
El resultado es un empleo extraordinariamente ingenioso de la vaca (o de otras especies de cría, por ejemplo ovejas y/o gallinas) como sucesivas desmalezadoras de pasturas ya comidas. Cuando ese potrero se pone nuevamente en producción, la tierra mejora en calidad, en rendimiento contante y sonante de grano o de carne por hectárea, y en capacidad de retención de lluvia. Eso mitiga daños por sequía y/o inundación. Y a la hora de los números, bajan los gastos de agroquímicos.
Para una vista rápida de cómo funciona esto aquí nomás, en el ecotono entre Pampa Seca y Húmeda en la provincia de Buenos Aires, puede consultar aquí. Pero hay productores (algunos muy grandes) practicando este uso racional de sus hectáreas en casi todos los ecosistemas agropecuarios argentinos. Y hay catedráticos, especialmente edafólogos, difundiendo estas ideas en varias carreras de facultades de agronomía. La Biblia según Bayer y el Rural de La Nación está siendo impugnada.
Los métodos como el Voisin o el Savory, por su uso de animales como desmalezantes, generan obligadamente agronegocios secundarios a la agricultura, y lo mejor es que son de proximidad. Esto te pone al menos parcialmente a salvo de que China nos deje de comprar soja, o de que el bajo precio del dólar no te deje liquidarla. Como respaldo, tenés ganadería intensiva y ambulante a la vez, y venta local de pollos y de huevos, etc. OK, tanto bicho no te da un avión, como fue la soja cuando valía U$ 600 la tonelada, pero sí un planeador, y si no, al menos un paracaídas, y es peor estrellarse. Recomiendo las lecturas de André Voisin y Allan Savory al respecto.
Y si alguno me viene con que eso es agricultura hippie y con que aquí somos gente seria que sólo lee Seúl y el rural de La Nación, puede enterarse aquí de que ya hay 37 millones de hectáreas en el mundo bajo manejo Savory, y contando. La idea de fondo no es conservar los sapos. Es conservar el suelo aplicando conocimientos comunes de la biología y algo bastante menos común: el sentido común.
Hablando de batracios, lo caro es tragarse el sapo de que el modelo de agronegocios argentino actual es el único posible, y de que resulta sostenible a largo plazo. La verdad, NO. Por algo los productores chicos y medianos siguen quebrando, a mayor o menor velocidad según el clima y los gobiernos y sus impuestos. Pero los que ordeñan hoy al productor, sin importar si manda CFK o Milei, o si llueve, truena o brilla el sol, son las petroqúimicas, las semilleras, los contratistas y los acopiadores.
El modelo actual obliga al productor a hundir bestialidades de fertilizantes nitrogenados y fosfatados en el suelo para que no pierda su menguante fertilidad, y se planche. Por lo demás, hoy ya no se puede decir que el agronegocio argentino, visto quiénes lo dominan en el Gran Rosario y en Puerto White, sea muy argentino.
Gracias al Voisin o al Savory, agunos productores argentinos hoy son algo más ricos, otros simplemente menos pobres, pero en general están a salvo de que les ejecuten el campo por deudas con contratistas. ¿Usan cultivos transgénicos? A veces sí, por ejemplo los Bt resistentes a orugas, o los Hb4 argentos de Bioceres, que se bancan la sequía e inundación. No les está prohibido por ningún dogma, porque no hay dogma: sólo técnicas de manejo.
Lo bueno es los dueños de campos bajo manejo racional no encuentran maldito el provecho en cultivar plantas resistentes a desmalezantes, porque cada vez usan menos desmalezantes. Su motivo no es ideológico sino la defensa de ese órgano humano tan sensible, el sobolyi. Que grita de doloro cada vez que se les va la ganancia en pagarle regalías a firmas que «reverdecen» constantemente sus patentes semilleras. Con el tiempo, se han vuelto más inmortales que Gardel, y que -dado que estas empresas manejan de taquito el estado argentino- te están esperando con oficiales de justicia en el puerto para impedirte el embarque, si venís con soja recombinante resembrada, y no te ponés en el acto, como un duque.
Bueno, todo esto para sumarnos a todo palo que le den a Greenpeace, incluso en Seúl. Pero queremos dejar muy en claro que no somos Seúl.
Aquí es donde le doy el escenario a Iván Ordóñez.
Daniel E. Arias
Un porcentaje altísimo de las mujeres norteamericanas consumen suplementos de ácido fólico cuando están embarazadas, mientras sus hijos suelen hacerlo hasta los 13 años. Es una costumbre de los obstetras recetárselo a sus pacientes, porque está probado que la carencia del ácido fólico contribuye a malformaciones y otros problemas en el desarrollo de los fetos. En Argentina, en cambio, eso no pasa. ¿Estamos locos? No, desarrollamos algo infinitamente superior: las harinas enriquecidas con hierro y ácido fólico, cuyos resultados fueron tan positivos que muchos países transformaron en ley esa política público-privada. Tomen un paquete de galletitas, fideos o harina y lean los ingredientes: “Elaborado con harina enriquecida ley 25.630”. El conocimiento y la producción, unidos para derrotar una enfermedad a bajísimo costo, son un acontecimiento hermoso.
En el Sudeste Asiático, el 82% de los chicos en preescolar sufre una condición inexistente en Occidente y hasta en los países pobres de América Latina: la night blindness, o nictalopía, que disminuye la visión en entornos oscuros (o sea de noche) y provoca ceguera infantil. Ahí, donde el 50% del consumo de calorías es arroz, los niños nacen con distintas malformaciones y discapacidades y su expectativa de vida es más baja. La causa está estudiada hasta el cansancio: una dieta pobre en vitamina A es la responsable de esta tragedia humanitaria.
El problema tiene una solución llamada arroz dorado (conocido globalmente como el Golden Rice), un evento transgénico desarrollado hace 25 años en Suiza con el apoyo de la Fundación Rockefeller, que incorpora al grano de arroz altos niveles de beta-caroteno, precursor de la vitamina A. Su desarrollo comercial podría tener el mismo efecto que la harina enriquecida con ácido fólico y salvar millones de vidas en decenas de países. Sin embargo, activistas ambientales y anti-globalización están presionando a los gobiernos, a veces con éxito, para prohibir el arroz dorado y los productos transgénicos en general. Es lo que pasó hace dos semanas en Filipinas, donde Greenpeace se anotó una victoria importante para su cruzada al lograr que un juzgado prohibiera la comercialización de arroz dorado, aprobada inicialmente por el gobierno filipino hace dos años. Mientras Greenpeace festejaba, científicos de todo el mundo recordaban que, según la OMS, hasta medio millón de niños se quedan ciegos cada año (y la mitad de ellos mueren) por falta de vitamina A.
Activistas «ambientales» están presionando a los gobiernos, para prohibir el arroz dorado
¿Qué es la transgénesis? Es aislar un gen con una propiedad deseada de una especie e injertarlo en otra especie para transmitirle dicha propiedad y frecuentemente se realiza en vegetales. Si bien el mejoramiento vegetal (y, por lo tanto, la alteración del ADN) ligado a la domesticación de especies para el uso productivo se remonta a los inicios de la agricultura hace 10.000 años y dio origen al Neolítico, la ingeniería genética para modificar vegetales es “reciente”, sólo tiene 50 años: en los inicios de los ’80 unos científicos de la Universidad de California se lanzaron a desarrollar un tomate “larga vida” al que bautizaron “savr flavr tomato” ya que al elevar el tiempo de vida en góndola, permitía al tomate madurar en planta, elevando el sabor de la fruta.
La tecnología que ese grupo de científicos desarrolló fue determinante en la historia de la agricultura ya que una vez que se entendía la función del gen (algo nada sencillo en la década de los 80), se utilizaba una bacteria descubierta en 1907 (el Agrobacterium) para transferir el gen deseado a la especie vegetal que se quiere mejorar con ese atributo. En 1992, Calgene (California Genetics, la compañía de estos científicos) recibió la autorización para ser comercializado al público, pero más importante aún, probó a gran escala lo que en 1983 había sido un éxito en un laboratorio: el Agrobacterium era la herramienta para modificar genéticamente los vegetales y absolutamente todos los transgénicos que están disponibles en el planeta fueron desarrollados utilizándolo.
A partir de ahí, el desarrollo de eventos transgénicos fue imparable, alcanzando los 577 registros correspondientes a 32 cultivos. Aunque muchos de estos no están desregulados en los principales países productores, es decir, que su cultivo no está habilitado libremente. Hay distintos niveles de desregulación, pero para simplificar en orden de restricción es: a) libre para consumo animal, b) libre para consumo humano y c) libre para cultivo. Cuando un cultivo alcanza en un país la desregulación libre para cultivo, quiere decir que está asimilado a un cultivo convencional, o sea, no transgénico.
El grueso de los eventos transgénicos aprobados funcionan en tándem con un herbicida (si bien el más popular es el glifosato, hay otros), en una cantidad menor sirven para regular poblaciones de insectos como el BT, en una cantidad aún menor para mitigar los impactos del cambio climático como el trigo HB4 de Bioceres mejorando la adaptabilidad de los cultivos a un clima adverso y sólo un pequeño grupo para intervenir en la calidad nutricional de los alimentos, como el arroz dorado.
CÍNICO Y GROTESCO
En los hechos, son sólo un puñado los cultivos que se desregularon globalmente para su cultivo. El proceso es arduo y costoso, y casi siempre es el mayor costo en el desarrollo comercial de un cultivo mejorado con ingeniería genética. En todo el mundo, los reguladores quieren pruebas concretas de que las mutaciones guiadas por los humanos no representan riesgos y son equivalentes a las mutaciones que se dan anárquicamente en la naturaleza. Muchos países, principalmente la Unión Europea, China e India, cínicamente rechazan su cultivo pero aprueban su consumo, sobre todo el animal. La influencia de las agencias de desarrollo y las ONG que actúan en África también fue clave para que numerosos eventos transgénicos no fueran desregulados en un continente en el que el hambre es endémica.
Es grotesco: son los principales importadores globales de soja y maíz genéticamente modificados del mundo (superan el 70% del mercado), pero no les permiten cultivarlos a sus productores agropecuarios. Esos farmers planeros franceses que marchan contra el Mercosur y para “proteger a la calidad de los alimentos” producen carne, embutidos y quesos de máxima calidad, reconocida globalmente como el estándar de la góndola para cada categoría, sólo gracias a que pueden importar de Argentina, Brasil y Estados Unidos la soja y el maíz genéticamente mejorados, que es una parte indisoluble de la alta productividad de los productores agropecuarios del continente americano, en el que el cultivo de transgénicos está permitido. Esos quesos se sirven en los cocktails de los partidos verdes en Bruselas mientras todos se hacen los distraídos.
La hipocresía y el cinismo reinantes en el debate alrededor del uso de los organismos genéticamente mejorados es insoportable. Son el punching ball de una liga global de movimientos usualmente de izquierda que están en contra del capitalismo y veneran un ambientalismo vacío de contenido para el que cualquier intervención del humano sobre su medio es sacrílega. El medioambiente es, en el fondo (y bastante en la superficie), una excusa para denunciar la supuesta crueldad del capitalismo. La evidencia en el uso de los transgénicos en el fondo los tiene sin cuidado. Los partidos verdes europeos en tándem con Greenpeace son los principales promotores del terrorismo medioambiental, creando mensajes y financiando a activistas locales como la hindú Vandana Shiva que, obviamente, no es bióloga, ni biotecnóloga, ni ingeniera agrónoma o pertenece a ningún otro campo de la ciencia que la autorice a hablar científicamente contra el mejoramiento genético vegetal.
A pesar de que el arroz dorado recibió el visto bueno de los organismos reguladores de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos, Greenpeace tuvo una victoria al lograr que un juzgado de Filipinas (el único país asiático que contribuyó para su desarrollo) prohíba su cultivo. Greenpeace argumenta que los OGM son el vehículo para el uso de pesticidas y “el patentamiento de la naturaleza por un grupo minúsculo de corporaciones”, pero nada de esto tiene que ver con el Golden Rice: a) su cultivo no requiere de pesticidas distintos a los del arroz convencional, y b) su patente está liberada por sus creadores, que dicho sea de paso, no son una empresa sino universidades, centros de investigación y fundaciones. Los falsos ambientalistas se especializaron en la creación de monstruos de paja que empantanan la discusión y la transforman rápidamente en un juego de unos contra otros.
Este debate no es ocioso en Argentina. El sistema de agronegocios es responsable por más del 60% de las exportaciones del país y emplea de forma directa e indirecta a más del 20% de sus habitantes. El paquete tecnológico que incluye semillas, fitosanitarios, fertilizantes, maquinaria y software es un activo a proteger y multiplicar: el país debe aspirar a multiplicar los ejemplos en los que es desarrollador y productor de estas tecnologías; es el punto de mayor agregación de valor del sistema de agronegocios, aquellos nodos de conocimiento intensivos del sistema. Finalmente, la discusión en torno al impacto ambiental de las actividades económicas y el uso de los recursos naturales debe estar guiada por la ciencia y tener como objetivo el desarrollo de una sociedad en la que más de la mitad de sus habitantes está sumergido en la pobreza, manteniendo a la vez los recursos que sean renovables (como el agua y el suelo) para las generaciones venideras.
No debemos permitir que un tema tan medular para nuestro presente y futuro quede sumergido en la lógica de los barrabravas. (Por Iván Ordoñez)