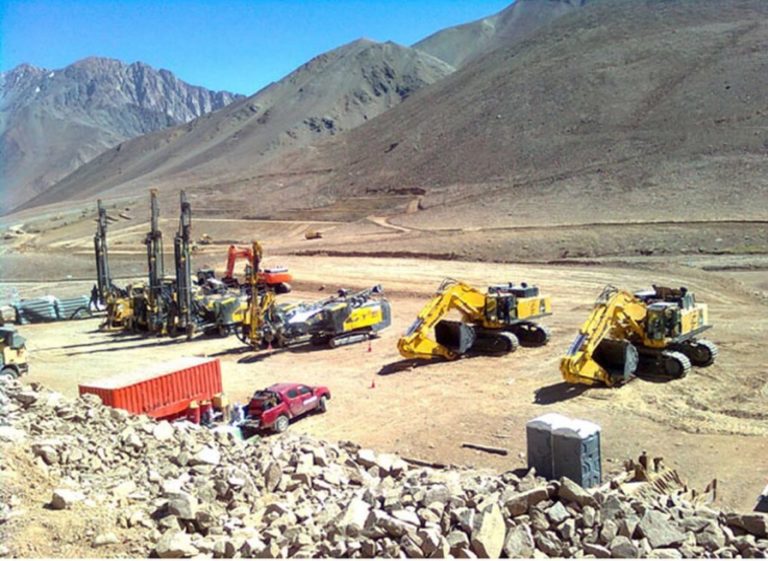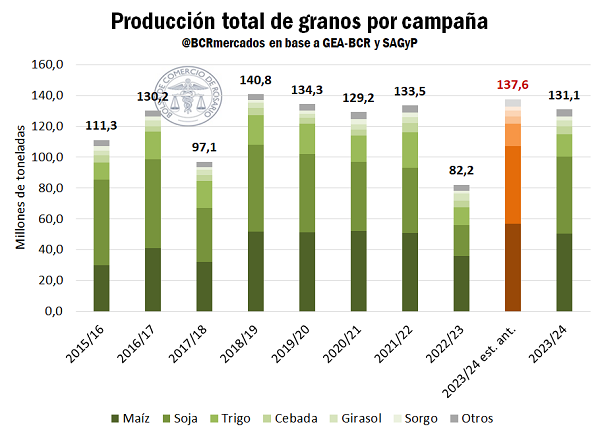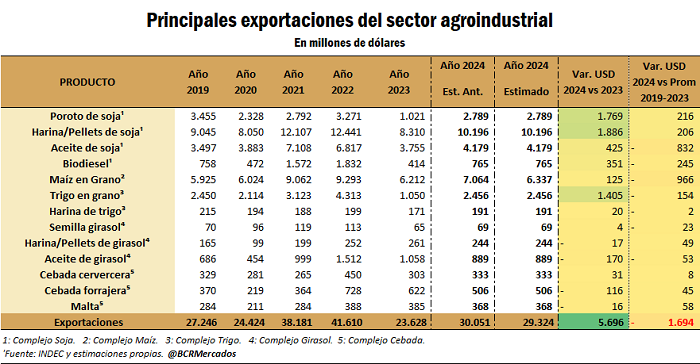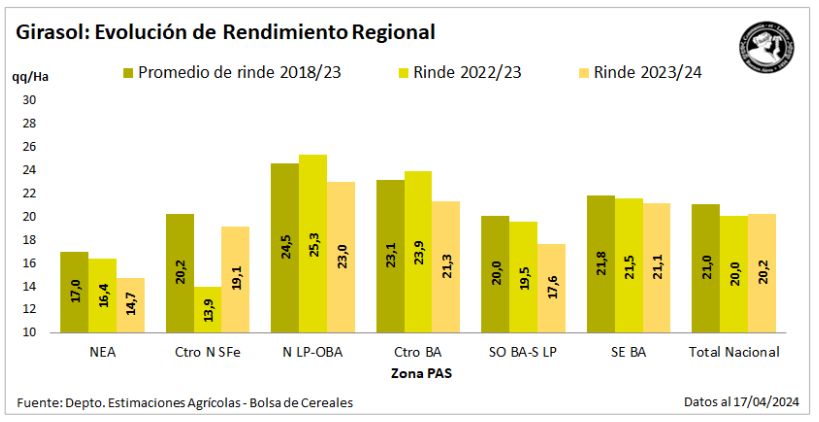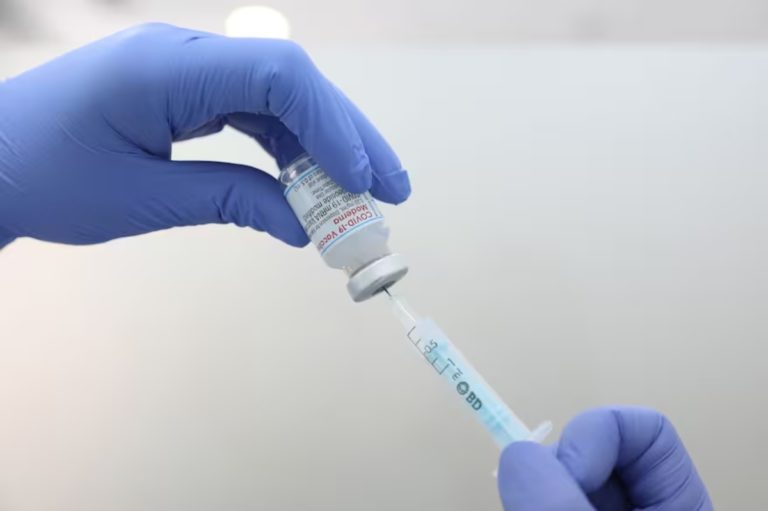Rafael Grossi aseguró en la ONU que la posibilidad de un accidente nuclear importante en la central atómica ucraniana de Zaporiyia de Ucrania «sigue siendo muy real».
La declaración del director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi, se producen una semana después de un ataque con drones a uno de los seis reactores nucleares de la central. Rusia culpó a Ucrania por el ataque, pero la OIEA de la ONU no le atribuyó culpa alguna. Desde Kiev no hicieron ningún comentario
Un ataque con drones a la central nuclear de Zaporiyia
Los trabajadores de la central dijeron que la instalación nuclear fue atacada por drones militares ucranianos, incluido un ataque a la cúpula de la sexta planta de energía.
Rafael Grossi, aseguró: “Nos estamos acercando peligrosamente a un accidente nuclear; No debemos permitir que la complacencia deje que sea la suerte la que decida lo que pasará mañana. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance hoy para minimizar el riesgo de un accidente. Los cinco principios -para Prevenir un Accidente Nuclear en Zaporiyia- establecidos en este mismo Cámara de hace un año deben respetarse».
Congelada la ayuda de EE.UU. a Ucrania
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, insistió este lunes en unir la ayuda a Ucrania con la ayuda a Israel y Taiwán.
Ante una rebelión abierta de los conservadores que se oponen ferozmente a ayudar a Ucrania, Johnson dijo que presionaría para conseguir el presupuesto. Declaró al acabar la sesión: «Terroristas, tiranos y líderes terribles en todo el mundo, como Putin y Xi, y en Irán, están observando para ver si Estados Unidos defenderá a sus aliados y a nuestro propio interés en todo el mundo. Y lo haremos».
Comentario de AgendAR:
La historia reciente dice que necesitás mucho más que un dron ucraniano standard para romper el edificio de contención de una central nuclear de tipo PWR, moderada y enfriada por agua a alta presión. De hecho, las dos centrales del complejo iraní del puerto de Bushehr fueron atacadas no con drones sino con misiles antibuque AM-39 Exocet por la aviación iraquí al menos tres veces, en 1984, 1985 y 1987. Uno de los edificios de contención, el de Bushehr 1, una semiesfera de hormigón ultradenso de 2 metros de grosor reforzada por dentro con un «liner» esférico de acero, se bancó dos Exocet el mismo día, y ni se enteró.
Es bueno saber que había sido construido por KWU Siemens, y que es idéntico en estructura y resistencia termomecánica al de nuestras Atucha 1 y 2.
Los iraquíes se habían entusiasmado con la combinación Super-Étendard y Exocet, con la que en la Guerra de Malvinas el Comando de Aviación Naval mandó al fondo el destructor HMS Sheffield, la conteinera STUFT Atlantic Conveyor, y de postre, incendió y discapacitó el portaaviones HMS Invincible.
Los AM-39 Exocet no son moco de pavo. Su vuelo terminal es transónico (1100 km/hora), están hecho de acero y no de aluminio para poder penetrar barcos por pura energía cinética, y sus cabezas explosivas, hechas para reventar dentro del casco de la nave, pesan 160 kg. Pero la receta en Busher no alcanzó. Las centrales nucleares bien hechas tienen edificios de contención durísimos.
El único modo en que los iraquíes lograron penetrar esos dos domos gigantescos fue desde unos peligrosos diez kilómetros de distancia y con bombas de planeo españolas Expal BR 1000 de una tonelada por pieza, diseñadas ex-profeso para reventar búnkeres y guiadas por apuntador láser francés. Los aviones iban escudados de los radares por pods de interferencia también franceses, y protegidos de la aviación iraní por otros Mirage F-1 armados con misiles Magic. En aquella guerra, Saddam Hussein era el chico bueno de la OTAN y el Ayatollah Khomeini, el oficialmente malo, aunque había vivido refugiado en Europa y lo habían regresado a Iran de apuro los EEUU, Inglaterra, Alemania y Francia para descabezar a los dirigentes de la revolución, los Muyaheddin Eh Khalk, todos bastante comunistas, y desviarla para el lado regilioso. Esas operetas en el Medio Oriente suelen salir bien.
Pero el problema para la OTAN era los presuntos buenos estaban perdiendo por goleada ante Irán. De otro modo, jamás habrían aprobado un ataque iraquí contra un par de centrales nucleares… que, de yapa, estaban construyendo los alemanes. Con autorización del Organismo Internacional de Energía Atómica, además.
Ese único ataque exitoso a Bushehr requirió de tres oleadas de atacantes, usando un total de 20 aviones Mirage F-1, las citadas bombas españolas, los iluminadores de blancos, pods de interferencia y de yapa, ataques de diversión contra la cercana isla de Kharg, y bastante reabastecimiento en vuelo, porque se usaron rutas nada rectilíneas. Obviamente, sin luz verde de los EEUU, Bushehr no habría siquiera figurado en planes. Fue la última gran operación aérea iraquí de esa guerra, poco después se firmó la paz. La guerra terminó con Irak evidentemente derrotado, Irán triunfante pero al borde del colapso, y sin que nadie ganara un metro de tierras nuevas. Bajo tierra quedaron entre uno y dos millones de personas.
El ataque sucedió mayormente el 17 de Noviembre de 1987.
Pero fue la segunda oleada la que logró romper las contenciones, a las 16:45 de aquel día. Hay uno video grabado desde los «pods» de apuntamiento de apuntamiento de la tercera oleada, que terminó de destruir, dos días después, los restos de ambos domos. (Lamentablemente, sólo muestra el bombardeo de los tanques de combustible de los generadores diésel de ambas plantas, y está aquí).
La solidez del edificio de contención es particularmente cierta no sólo para las centrales nucleares de SIEMENS, sino para las soviéticas/rusas VVER 1000, diseñadas como tecnología de exportación. Este diseño fue hecho en primer lugar para la hoy inexistente República Democrática Alemana, porque aquel seguía siendo un país de ingenieros, y jamás se habría clavado con un diseño tan precario e inseguro como los RBMK 1000. Si ese nombre le suena familiar, uno de esos reactores se hizo demasiado famoso en 1986, la unidad 4 del complejo de Chernobyl.
De hecho, es tan sólida, en contraste, la ingeniería de los VVER que en estos momentos son las centrales nucleares más vendidas en el mundo. Rusia le pasa el trapo en exportaciones a las centrales chinas y coreanas. EEUU, que inventó las PWR, no se las vende ni a si mismo, y lo mismo vale para la mayor y mejor planta nuclear de Occidente, que es la EDF francesa de 900 MW: no se construye más.
Hoy Francia quiere resucitar su industria nuclear con sus centrales EPR 1400 o 1600, pero le pasa lo mismo que a los EEUU y al resto de la UE: en 40 años de masturbación antinuclear, perdió todas sus empresas y recursos humanos de construcción y montaje, y las obras, a fuerza de chapuzas y malas soldaduras, se hacen y rehacen tres veces y no se terminan jamás en tiempo y forma.
Esa es la causa por la cual los muchachos ya algo viejos y repetitivos que viven salvando el planeta, muy exentos de todo conocimientos de ingeniería, repiten y repiten que la energía nuclear es cara.
Es cierto, quién lo va a dudar… pero sólo en Occidente, no así en China, Corea y la India, y la causa, como habría dicho Sor Juana Inés de la Cruz, son ellos mismos, los antinucleares. ¿Habéis entendido, hombres necios que acusáis? Ya que no leeís ni sabeis de ciencias duras e ingenierías, al menos leed poesía. No muerde. Bueno, sí muerde.
Pero ahora estamos en la etapa tal vez más peligrosa del conflicto. Empate y guerra de trincheras como en Irak vs. Irán, pero definiéndose lenta pero firmemente a favor de Rusia. Los probables perdedores pierden sus tapujos. Por ahora, sin lograr ventajas. Bombardear directamente el edificio de contención de una de las seis centrales del complejo de Zaporiya, y mostrar -sin querer- que se la banca, viene a ser una excelente carta de presentación para que Rusia siga vendiendo sus VVER a todo trapo en Medio Oriente y África, sitios en realidad nada pacíficos, y donde cualquier obra nucleoeléctrica no puede declararse exenta de recibir atenciones militares indeseadas.
Si estas barbaridades de Zaporiya las está llevando a cabo alguna facción un poco demente e incontrolada del Ejército Ucraniano, por ahora está trabajando para el enemigo. El problema es que si los ut supra mentados cretinos llegan a tener éxito, pueden causar un desastre en el propio país que supuestamente defienden, y en 6 o 7 más que son vecinos, miembros recientes de la OTAN y fans de esa guerra mientras les quede lejos
De todos modos, el asunto muestra que hay sectores militares ucranianos que preferirían causar un accidente INES de alto puntaje, de 5 a 7, que ir a negociación o perder más territorio en batalla en el próximo verano boreal. Es como perder los dos ojos para dejar tuerto al enemigo, aunque la aviación iraquí en 1987 logró hacer eso, antes de desaparecer enteramente ante un último ataque iraní contra su última base aérea no bombardeada de Saddam, la H-3.
En Bushehr se reventó básicamente obra civil, contención, edificios de apoyo, pero la central 2 estaba a inicios de construcción, y la 1 afortunadamente no tenía combustible. Las de Zaporiya sí. Aún así, en una central en parada fría es difícil lograr un accidente de alta categoría en la escala INES, con muertos dentro y fuera de planta, y contaminación radioactiva de grandes áreas a distancia.
Por lo demás, para romper un edificio de contención monumental hoy necesitás misiles balísticos o al menos hipersónicos, y con cargas explosivas de centenares de kg. En lo posible varios, y dirigidos al mismo punto de alguna única unidad de las 6 que forman complejo de Zaporiya.
Preventivamente, y quiero insistir en ello, los rusos hoy tienen todas las centrales «en parada fría», sin producir electricidad, con el combustible cargado pero en estado subcrítico, algunas fisiones espontáneas aquí y allá, pero cero posibilidad de reacción en cadena. Cada reactor está despresurizado totalmente, y con el agua del circuito primario a una temperatura inferior a la de ebullición.
Lo único activo en parada fría son las bombas de refrigeración del primario, que enfrían el combustible y evacúan su enorme calor residual. Por diseño, incluso en servicio, la refrigeración de las 6 unidades dependía y depende aún de electricidad de red, suministrada por 4 líneas de 750 kilovoltios (kV) y 6 de 330 kV, un sistema muy redundante y robusto.
Éste sistema de líneas colgadas de torres es fácilmente atacable con drones, con artillería o por operaciones de comandos ucranianos en la retaguardia rusa. Estas cosas vienen sucediendo sistemáticamente desde el 4 de marzo de 2022, cuando el ejército ruso capturó la planta. Vale la pena leer la cronología de ataques según la NEA, o Nuclear Energy Association, organismo nuclear obviamente pro-OTAN- No representa no a las Naciones Unidas, como el OIEA, sino a la OCDE, que es un antiguo club de paises ricos. Más occidentales no los hacen. Pero el informe es muy objetivo, detallado y accesible aquí.
El estado de desconexión total de la red eléctrica obligó a usar los generadores de respaldo del complejo para garantizar la refrigeración incluso antes del 12 de Septiembre de 2022, cuando se sacó de servicio el último reactor «en parada caliente» (parcialmente presurizado y listo para volver a generar electricidad) y se lo dejó «en parada fría».
Han sido muchas y variadas las acciones militares probablemente ucranianas dirigidas contra la refrigeración del gigantesco complejo en parada fría. Los ocupantes rusos viven restableciendo las líneas de alta y media tensión, y testeando o usando por pura necesidad los grupos electrógenos de emergencia. Lo hacen toda vez que las 6 centrales se quedan sin electricidad de red. Pero la Union of Concerned Scientists, un grupo de físicos nucleares yanquis formado por el extinto Oppenheimer hace ya mucho, dice en su última publicación que Rusia pretende poner al complejo de Zaporiya nuevamente «en línea». Mala idea, antes de que haya una paz firmada. Y eso no parece inminente.
Por eso el director del OIEA, que sí representa a las Naciones Unidas, con una preponderancia algo menor de Washington, nuestro paisano Rafael Grossi, está genuinamente preocupado de que esta historia de Zaporiya termine para el carajo. En toda guerra, el perdedor tiene la tentación de hacer tierra arrasada cuando se retira. Sólo que si se trata de reventar Zaporiya, los que se jodan serían muchos países, sin gran distingo de amigos o enemigos. Eso lo fijan los vientos y las lluvias.
Otra forma de ataque más difícil de subsanar que el ataque contra la electricidad de red fue la demolición del embalse de Nova Kakhovka, aguas abajo del complejo, que drenó el lago artificial en un par de días y dejó el río Dnieper casi reducido a su cauce original, y a centenares de metros del complejo. En este caso los ucranianos y los rusos se acusaron entre sí, y no es improbable que sean inocentes todos y eso haya sido una operación de sabotaje subacuático de la OTAN , y sin pedir permiso. Es que daños ulteriores los sufrieron tanto Ucrania como Rusia, y son y serán persistentes por décadas.
El súbito bajón de nivel del lago artificial amenazaba fudamentalmente el stock de agua necesaria para refrigerar los enormes estanques de enfriamiento de los combustibles gastados. Como se demostró en la unidad 4 de Fukushima, en 2011, si los combustibles en enfriamiento húmedo se quedan en seco, se incendian y emiten humo lleno de productos de fisión.
Pero ante esa perspectiva, los rusos se pusieron a perforar hasta 12 pozos de agua hasta entonces inexistentes para garantizar el enfriamiento de los piletones. Era lo único más o menos seguro. Todo intento de llevar agua por bombeo y caños tirados desde el Dnieper hasta las centrales habría sido rápidamente demolido por artillería ucraniana. Como Ud. empieza a sospechar, en ese complejo nuclear no hay tiempo para aburrirse. Especialmente si uno es ruso.
Hasta el reciente 7 de abril de 2024, los edificios de contención venían salvándose de ser objetos directos de ataque. Mientras los ucranianos tuvieron esperanzas de recuperar el complejo y las tierras aledañas, se abstuvieron casi caballerosamente de todo intento de causar un accidente nuclear de alto grado y evolución rápida e incontrolable que afectara la región. Es que está atiborrada de sus propios paisanos, y su suelo sigue siendo «chernozem», la mejor tierra negra de cultivo del mundo, sólo encontrable en algunos pocos lugares de las «Great Plains» de EEUU y Canadá.
En suma, Kyev no come vidrio. O ya lo hizo demasiado, y bastó.
Pero la perspectiva de una pérdida definitiva de AMBAS orillas del río Dniéper durante el próximo verano podría estar fracturando el alto mando ucraniano, y promoviendo iniciativas desesperadas, y con potencial de afectar con humos y aerosoles radioactivos no sólo a Rusia sino a Ucrania, y de yapa a Polonia, Rumania, Moldova, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia, según la impredecible dirección de los vientos y la ocurrencia nada controlable de las lluvias. Pero si Zaporiya vuelve a entregar sus 5400 MW de potencia a la red eléctrica, y en esas condiciones sufre un ataque exitoso el estilo del de Saddam en 1987 contra los edificios de contención, el resto de Europa Occidental, hasta la lejana Irlanda, tampoco está a salvo.
Lo dicho, depende de la meteorología.
Lo esencial a retener es que romper la contención y además también el recipiente de presión de una central tipo PWR requiere de varios misiles muy veloces y con mucho explosivo a bordo. No es algo que Ucrania pueda hacer con bombas de planeo disparadas desde aviones caza y guiadas por láser, como Irak en 1987. Es algo que excede la capacidad de casi todos los 19 excelentes drones que desarrolló o compró o heredó de la URSS Ucrania, desde que se armó la podrida.
Hoy toda cosa que vuele desde el oeste ucraniano hacia el este y se acerque a 200 km. de la línea del frente, en este caso el Dnieper, se transforma en luz y calor debido a las baterías misilísticas antiaéreas rusas S-400 y 300, a las múltiples unidades móviles de contramedidas electrónicas, y a la bien dispersa, impredecible y poco atacable e interferible red de radares rusos de muy distintas frecuencias.
Los iraníes, en su vieja guerra con el extinto estado de Irak, no tenían esos chiches.
El que quiera reventar una PWR robusta como las 6 del complejo de Zaporiya deberá usar misiles que Ucrania no tiene pero la OTAN sí. Y la OTAN está mucho más atenta e involucrada en la probable guerra entre Israel e Irán, en el bloqueo naval de los estrechos de navegación por donde se mueve alrededor de un tercio del petróleo, y en lo que pueda suceder, o no, en otro estrecho demasiado famoso, el de Taiwan.
En consecuencia, a Ucrania le sobran promesas, pero le faltan cosas elementales, como munición de artillería, y no hablemos de recursos humanos. Ucrania fue un tremendo soldado «proxy» de la OTAN, pero pelea malherido, y en Occidente se pasó de moda.
Como mensaje intimidatorio, al parecer este ataque está más dirigido a Zelensky, a Europa Central y Occidental y a los EEUU que a la propia Rusia.
Se leería así: «No nos dejen sin armamento, manga de traidores, porque estamos dispuestos a todo».
Lo dicho, nuestro compatriota Grossi hace bien en estar preocupado.
Daniel E. Arias