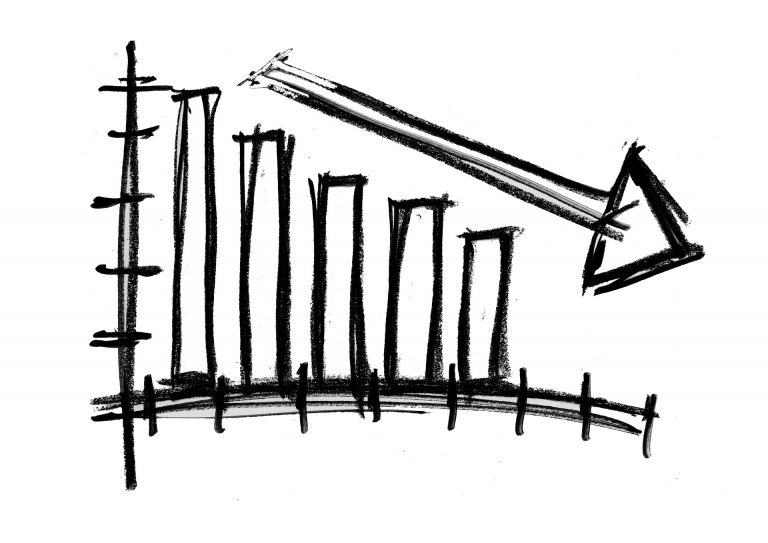El día después del acuerdo con el FMI: Bolsa sube 4,2%, el dólar a $ 25,98
Un resultado previsible: el acuerdo que aprobó el directorio del Fondo tranquilizó a los fondos de inversión y a los inversores privados, después de la corrida cambiaria de mayo. Les brinda una razonable garantía que, en el corto plazo, no habrá variaciones bruscas. Y la especulación financiera, al revés que el agro o la industria, encuentra sus beneficios en el corto plazo.
Los términos del acuerdo también dejan claro que ni los técnicos del FMI ni la realidad admiten un atraso cambiario pronunciado. Como anticipamos aquí hace un mes, ha finalizado una etapa. Una que se presenta periódicamente en la Argentina, cuando los gobiernos ceden a la tentación de usar el tipo de cambio como ancla inflacionaria.
Y crean el peligroso espejismo del dólar «barato».
Estiman que la baja del salario real de este año llegará al 5%
La reciente corrida cambiaria y su traslado a precios les puso un tono pesimista a los pronósticos de los consultores respecto a varios valores económicos y entre ellos las estimaciones anuales de baja del salario real (indicador que mide el poder adquisitivo) arrancan en el 1,5% pero terminan en el 5%.
Según los datos de Ecolatina, este año comienza con un 1,1% de retroceso interanual en el primer trimestre, y las proyecciones no mejorarán aun después de las paritarias. El salario real aún no llega a los niveles que tenía en 2015, cuando la inflación estaba contenida por el atraso cambiario. Las proyecciones de Ecolatina indican que en 2018 la pérdida del poder de compra estará cerca del 2,5%.
Martín Alfie, economista jefe de la consultora Radar, advierte que el hecho de que las partes vuelvan a reunirse «no garantiza que habrá un aumento del salario». A pesar de que la mayoría de las paritarias cerraron con un alza del 15%, detalla, los aumentos de salarios estarán en el orden del 22 o 23%. La pérdida del poder de compra en 2018, dice, estará en el orden del 5%, si la inflación llega al 30%.
Ministro de CyT: «el acuerdo con el FMI no implicará recortes en mi área»
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao fue entrevistado hoy en Radio Continental. Y afirmó que «el acuerdo con el FMI no implicará recortes en mi cartera». En diálogo con Nelson Castro el funcionario destacó que «con la suba de tarifas estamos haciendo una revaluación del presupuesto de los institutos para pedir un adicional», explicó Barañao.
En relación al presupuesto destinado para la investigación, el ministro también subrayó: «Hace 15 años que hay una preocupación por el presupuesto. Eso se ha hecho más complejo en este contexto de reducción de gasto público. Sin embargo, pudimos mantener la inserción a la carreras de investigador y las obras que estamos desarrollando» aseguró.
Y agregó que «antes las metas presupuestarias eran mucho más laxas, pero pudimos mantener el apoyo a la investigación básica». Al respecto, Barañao descartó posibles recortes en el presupuesto de Ciencia y Tecnología a partir del acuerdo con el FMI.
«No es flexible nuestro presupuesto por nuestros compromisos asumidos. No vemos en el futuro que haya condiciones adicionales (en relación al FMI) que nos hagan reducir el presupuesto.
También reconoció que «los salarios, comparados con otros países, están un poquito más bajos». «Tenemos una señal de alerta para evitar la emigración a otros países, pero nosotros no fijamos los sueldos unilateralmente», agregó.
Economistas prevén mayor recesión y menor actividad tras al acuerdo con el FMI
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional apunta a estabilizar el mercado cambiario pero tendrá consecuencias sobre la economía real, es decir, sobre el nivel de actividad, consumo e inversión, salarios, jubilaciones y empleo.
El diario Página12 consultó a cuatro economistas de diferentes orígenes ideológicos para analizar las consecuencias del stand-by. Hay coincidencia en relación al impacto negativo del acuerdo sobre el nivel de actividad a partir del redoblado ajuste fiscal, caída que sería mayor si además continúa la devaluación del peso. El consumo será el principal perjudicado y el Programa de Participación Público-Privada aparece como una de las esperanzas del Gobierno ante la previsible reducción de la obra pública.
Mariano De Miguel, docente de la UMET, explicó que
* «las consecuencias van a ser negativas porque el Fondo siempre pide el ajuste fiscal para que la economía pueda ahorrar los dólares para el repago de la deuda. Quizás la economía este año termine creciendo 1 o 1,5 por ciento, pero el dato del tercer y cuarto trimestre va a ser malo porque el ajuste fiscal se multiplica hacia el resto de la economía».
* «Yo creo que la economía argentina no va a volver a crecer hasta fin del año que viene. El Gobierno no va a poder estimular la economía como en 2017. El mejor escenario es de estabilidad macroeconómica y recesión».
Martin Vauthier, director de la consultora Eco Go, explicó:
* Se supone que el ajuste con el crédito del Fondo va a ser más leve que si el Gobierno tuviera que seguir su programa financiero con el mercado. Pero el ajuste va a estar.
* Hacia adelante, la economía no tiene margen de crecer, más bien todo lo contrario. El consumo reaccionó en 2017 pero no va a seguir creciendo, no será motor este año ni tampoco en 2019.
* La gran apuesta del Gobierno para impulsar la actividad el año que viene son los PPP, especialmente en obras viales, que tienen impacto sobre el nivel de empleo y no demandan tantos dólares”.
Mariano Lamothe, de la consultora Abeceb, dijo:
* El mercado no financia más la gradualidad del Gobierno. El mundo no nos esperó. Esto nos va a dejar una economía con niveles más altos de inflación, menos actividad y mucha conflictividad social. En términos fiscales, el sector público va a consumir menos, seguirá pisando el gasto. Para 2019 empieza a haber menos partidas para cortar».
* «Claramente los sectores más perjudicados son el consumo masivo, motos y otros durables, por el efecto de la devaluación y la suba de tasas. Por contrario, posiblemente también haya inversiones en sectores muy específicos beneficiados por el nuevo tipo de cambio como economías regionales, agro, minería y energía.
*Para 2018 vemos un crecimiento de entre el 1 y el 1,5 por ciento y 2019 es una gran incógnita. Pueden ser factores positivos los contratos PPP y hay que ver si logran reeditar el efecto de 2017 en el mercado hipotecario”.
Santiago Fraschina, director de la carrera de economía de la Universidad de Avellaneda:
* «Si el acuerdo viene de la mano con la finalización de las intervenciones del BCRA para dar estabilidad al dólar y se impone una desregulación total, es posible que el tipo de cambio siga subiendo, con lo cual el primer canal de impacto negativo sobre la actividad económica se da a través de la devaluación, los precios y la caída del consumo».
* «Si la condicionalidad no tiene que ver con la desregulación del mercado cambiario, todavía queda el canal fiscal como fuente de caída de la actividad. El FMI establece un programa fiscal muy exigente que derivará en un menor consumo interno, menor actividad industrial, inversión de pequeña y mediana escala y empleo».
Insectos, ¡la soja está servida gracias al cambio climático!
El Panel Intergubernamental Sobre Cambio Climático (IPCC) informó aumentos dramáticos de la concentración de dióxido de carbono (CO2) atmosférico para lo que resta del siglo XXI.
Después de preguntarse cómo eso afectará la forma en que las plantas se defienden de plagas y enfermedades, investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) encontraron que la soja sería más susceptible al ataque de insectos y más resistente a las enfermedades.
Estos cambios impactarían en los futuros rendimientos del cultivo y tendrían consecuencias agronómicas y ecológicas.
Jorge Zavala, docente de la cátedra de Bioquímica de la FAUBA, explicó que desde hacía tiempo se sabía que la soja cultivada con niveles elevados de CO2 era más atacada por insectos que aquella que crecía con los niveles actuales, aunque se desconocían las causas.
“Mis experimentos realizaron un aporte en este sentido: las defensas de las plantas contra la herbivoría por plagas dependen de una hormona llamada ácido jasmónico. Cuando las plantas crecen con altos niveles de CO2 atmosférico, esta hormona deja de actuar y los insectos tienen ‘luz verde’ para atacarlas”, señaló.
Dos compuestos químicos (hormonas) controlan las defensas de las plantas. Uno es el ácido jasmónico, que en términos generales las hace tolerantes a insectos herbívoros (como orugas y chinches) y a algunas enfermedades. Otro es el ácido salicílico, que en general les brinda resistencia contra las enfermedades, especialmente invasiones de hongos. La cuestión es que estos dos compuestos se comportan de manera antagónica: el aumento del salicílico provoca la disminución del jasmónico. “Mis experimentos demostraron que la soja era muy susceptible al ataque de insectos cuando contenía mucho ácido salicílico, dado que éste inhibía al jasmónico. Esto sucedía sólo cuando el CO2 atmosférico era alto”, explicó Zavala.
Un informe del IPCC prevé que en el año 2050, la concentración de este gas de efecto invernadero aumentaría alrededor de 75% con respecto al nivel actual. A la luz de estas predicciones, los experimentos de Zavala adquieren gran relevancia agronómica y ecológica. “Los primeros experimentos con soja creciendo con elevado CO2 se realizaron en laboratorio, y predecían rendimientos muy elevados. En estudios posteriores, hechos en condiciones reales de cultivo en el SoyFACE (un sistema enorme, a campo, controlado por computadoras, donde se producen cultivos con alto CO2 desde la siembra a la cosecha), se vio que ese efecto ‘fertilizante’ del gas se perdía. Nosotros encontramos que la causa eran los insectos: preferían alimentarse de la soja que crecía en una atmósfera con el nivel de CO2 proyectado para el año 2050”.
 Al aumentar la cantidad de CO2 en la atmósfera, las avispas parásitas y otros predadores de insectos perderían efectividad para controlar plagas agrícolas. Foto: Public Domain, goo.gl/Uckt29%5B/caption%5D
Zavala comentó que el balance entre ambas hormonas también afecta a otras defensas de las plantas. “La soja posee naturalmente ciertas proteínas y compuestos defensivos capaces de ‘cortarle’ la digestión a los insectos y animales que la ingieran. Si se usa soja para alimentar animales, primero hay que ‘desactivar’ esos compuestos con calor. De lo contrario, puede traerles malestares, diarreas, problemas en el páncreas y hasta mortandad. Ahora bien, la soja cultivada en condiciones futuras de CO2 posee niveles mucho menores de esos tóxicos naturales y, por lo tanto, las plagas prefieren alimentarse de estas plantas menos defendidas”.
“Uno esperaría que en pocos años, las plantas sean más susceptibles al ataque de insectos. Desde el punto de vista ecológico, esto va a impactar en varios niveles tróficos. Al disponer de más alimento, las poblaciones de insectos herbívoros van a crecer, y es esperable que también lo hagan las de sus enemigos. Este es un punto muy interesante, ya que los depredadores localizan a sus presas a partir del olfato. Cuando las plantas son picadas o mordidas, liberan ciertos olores, y la emisión de esos olores también están regulados por ácido jasmónico. En una atmósfera futura, si esta hormona deja de actuar, las plagas podrían alimentarse con tranquilidad ya que sus depredadores no podrían ubicarlas”, puntualizó el investigador.
Actualmente, Jorge Zavala y su grupo están estudiando cómo es que los altos tenores de CO2 en la atmósfera generan el aumento del ácido salicílico en las plantas. “Creemos que se relaciona con la fotosíntesis, pero por ahora no podemos afirmarlo. Tenemos experimentos en marcha y esperamos poder contar los resultados en breve”.
Por Pablo Roset, Ingeniero Agrónomo, MSc. en Recursos Naturales (UBA), escritor y músico. (Fuente: Sobre la Tierra)
Al aumentar la cantidad de CO2 en la atmósfera, las avispas parásitas y otros predadores de insectos perderían efectividad para controlar plagas agrícolas. Foto: Public Domain, goo.gl/Uckt29%5B/caption%5D
Zavala comentó que el balance entre ambas hormonas también afecta a otras defensas de las plantas. “La soja posee naturalmente ciertas proteínas y compuestos defensivos capaces de ‘cortarle’ la digestión a los insectos y animales que la ingieran. Si se usa soja para alimentar animales, primero hay que ‘desactivar’ esos compuestos con calor. De lo contrario, puede traerles malestares, diarreas, problemas en el páncreas y hasta mortandad. Ahora bien, la soja cultivada en condiciones futuras de CO2 posee niveles mucho menores de esos tóxicos naturales y, por lo tanto, las plagas prefieren alimentarse de estas plantas menos defendidas”.
“Uno esperaría que en pocos años, las plantas sean más susceptibles al ataque de insectos. Desde el punto de vista ecológico, esto va a impactar en varios niveles tróficos. Al disponer de más alimento, las poblaciones de insectos herbívoros van a crecer, y es esperable que también lo hagan las de sus enemigos. Este es un punto muy interesante, ya que los depredadores localizan a sus presas a partir del olfato. Cuando las plantas son picadas o mordidas, liberan ciertos olores, y la emisión de esos olores también están regulados por ácido jasmónico. En una atmósfera futura, si esta hormona deja de actuar, las plagas podrían alimentarse con tranquilidad ya que sus depredadores no podrían ubicarlas”, puntualizó el investigador.
Actualmente, Jorge Zavala y su grupo están estudiando cómo es que los altos tenores de CO2 en la atmósfera generan el aumento del ácido salicílico en las plantas. “Creemos que se relaciona con la fotosíntesis, pero por ahora no podemos afirmarlo. Tenemos experimentos en marcha y esperamos poder contar los resultados en breve”.
Por Pablo Roset, Ingeniero Agrónomo, MSc. en Recursos Naturales (UBA), escritor y músico. (Fuente: Sobre la Tierra)
 Al aumentar la cantidad de CO2 en la atmósfera, las avispas parásitas y otros predadores de insectos perderían efectividad para controlar plagas agrícolas. Foto: Public Domain, goo.gl/Uckt29%5B/caption%5D
Zavala comentó que el balance entre ambas hormonas también afecta a otras defensas de las plantas. “La soja posee naturalmente ciertas proteínas y compuestos defensivos capaces de ‘cortarle’ la digestión a los insectos y animales que la ingieran. Si se usa soja para alimentar animales, primero hay que ‘desactivar’ esos compuestos con calor. De lo contrario, puede traerles malestares, diarreas, problemas en el páncreas y hasta mortandad. Ahora bien, la soja cultivada en condiciones futuras de CO2 posee niveles mucho menores de esos tóxicos naturales y, por lo tanto, las plagas prefieren alimentarse de estas plantas menos defendidas”.
“Uno esperaría que en pocos años, las plantas sean más susceptibles al ataque de insectos. Desde el punto de vista ecológico, esto va a impactar en varios niveles tróficos. Al disponer de más alimento, las poblaciones de insectos herbívoros van a crecer, y es esperable que también lo hagan las de sus enemigos. Este es un punto muy interesante, ya que los depredadores localizan a sus presas a partir del olfato. Cuando las plantas son picadas o mordidas, liberan ciertos olores, y la emisión de esos olores también están regulados por ácido jasmónico. En una atmósfera futura, si esta hormona deja de actuar, las plagas podrían alimentarse con tranquilidad ya que sus depredadores no podrían ubicarlas”, puntualizó el investigador.
Actualmente, Jorge Zavala y su grupo están estudiando cómo es que los altos tenores de CO2 en la atmósfera generan el aumento del ácido salicílico en las plantas. “Creemos que se relaciona con la fotosíntesis, pero por ahora no podemos afirmarlo. Tenemos experimentos en marcha y esperamos poder contar los resultados en breve”.
Por Pablo Roset, Ingeniero Agrónomo, MSc. en Recursos Naturales (UBA), escritor y músico. (Fuente: Sobre la Tierra)
Al aumentar la cantidad de CO2 en la atmósfera, las avispas parásitas y otros predadores de insectos perderían efectividad para controlar plagas agrícolas. Foto: Public Domain, goo.gl/Uckt29%5B/caption%5D
Zavala comentó que el balance entre ambas hormonas también afecta a otras defensas de las plantas. “La soja posee naturalmente ciertas proteínas y compuestos defensivos capaces de ‘cortarle’ la digestión a los insectos y animales que la ingieran. Si se usa soja para alimentar animales, primero hay que ‘desactivar’ esos compuestos con calor. De lo contrario, puede traerles malestares, diarreas, problemas en el páncreas y hasta mortandad. Ahora bien, la soja cultivada en condiciones futuras de CO2 posee niveles mucho menores de esos tóxicos naturales y, por lo tanto, las plagas prefieren alimentarse de estas plantas menos defendidas”.
“Uno esperaría que en pocos años, las plantas sean más susceptibles al ataque de insectos. Desde el punto de vista ecológico, esto va a impactar en varios niveles tróficos. Al disponer de más alimento, las poblaciones de insectos herbívoros van a crecer, y es esperable que también lo hagan las de sus enemigos. Este es un punto muy interesante, ya que los depredadores localizan a sus presas a partir del olfato. Cuando las plantas son picadas o mordidas, liberan ciertos olores, y la emisión de esos olores también están regulados por ácido jasmónico. En una atmósfera futura, si esta hormona deja de actuar, las plagas podrían alimentarse con tranquilidad ya que sus depredadores no podrían ubicarlas”, puntualizó el investigador.
Actualmente, Jorge Zavala y su grupo están estudiando cómo es que los altos tenores de CO2 en la atmósfera generan el aumento del ácido salicílico en las plantas. “Creemos que se relaciona con la fotosíntesis, pero por ahora no podemos afirmarlo. Tenemos experimentos en marcha y esperamos poder contar los resultados en breve”.
Por Pablo Roset, Ingeniero Agrónomo, MSc. en Recursos Naturales (UBA), escritor y músico. (Fuente: Sobre la Tierra) Arcor profundiza su apuesta por el negocio lácteo
La firma Arcor tiene la intención de crecer en el segmento lácteo y por eso continúa avanzando en la compra de acciones de la compañía láctea Mastellone Hnos. Hasta la semana pasada ostentaba el 40% del paquete accionario de la empresa que opera en el mercado local con la reconocida marca La Serenísima, pero el viernes compró poco más de 15 millones de acciones a un valor de u$s6,8 millones y ahora posee el 42,65% de la firma.
En 2015 la empresa liderada por Luis Pagani compró el 25% de la láctea. El acuerdo dejó la puerta abierta para que Arcor continúe sumando poder pero hasta obtener el 49% del capital social, es decir, los herederos de Pascual Mastellone continuarían teniendo el control de la firma.
Lo cierto es que ahora, en el sector suena cada vez con más fuerza que Pagani quiere tomar el control de La Serenísima hacia el 2020 y los accionistas mayoritarios de la firma lo estarían evaluando.
Las principales lácteas de la Argentina Mastellone Hnos y SanCor vienen arrastrando desde hace varios años serios problemas económicos que las llevaron a desprenderse de gran parte de sus activos.
Ahora el dato clave y que entusiasma a Pagani es que la crisis que llevó a SanCor -su principal rival- a desarmarse como cooperativa y venderse a Adecoagro terminó siendo un muy buen negocio para Mastellone.
Comercialmente la situación quedó en evidencia en las góndolas, mientras faltaban productos de SanCor, Mastellone, junto a otras firmas de menor escala salieron a ocupar los espacios vacios e incluso ofrecieron ofertas en segmentos relacionados al mayor valor agregado como los quesos y yogures.
Justamente en este rubro es donde Arcor quiere crecer de la mano de Mastellone: la intención de la alimenticia es potenciar el segmento de productos con mayor valor agregado y no sólo crecer en el mercado doméstico sino también en la región, donde ya cuenta con una plataforma de negocios consolidada.
¿Qué dice la letra chica del acuerdo con el FMI?
Argentina y el FMI acordaron finalmente un programa de préstamos Stand By por US$ 50.000 millones y una duración de 36 meses.
Haciendo clic a continuación se accede a todos los detalles, obligaciones y cifras que implica este acuerdo: Acuerdo Argentina – FMI – Final1
Finalmente el préstamo del FMI llegará a los US$ 50.000 millones
Las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI llegaron a un Acuerdo Stand-By de 36 meses que asciende a USD 50.000 millones. El acuerdo a nivel del personal técnico está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que examinará el plan económico de Argentina en los próximos días.
Las autoridades han anunciado la intención de girar contra el primer tramo del acuerdo, pero posteriormente tratarán el préstamo con carácter precautorio. La primera cuota del crédito llegará en la próximas semanas, según dijo Dujovne, y alcanzará los US$ 15.000 millones.
Entre los puntos centrales del acuerdo figuran:
- Un ajuste en las metas de déficit fiscal. Si bien se mantiene el 2,7% del PBI para este año, el Gobierno deberá acelerar el ajuste y llegar al 1,3% del PBI para 2019 (inicialmente era del 2,2%).
- El equilibrio fiscal, en tanto, deberá ser alcanzado un año antes del previsto. El plan del Gobierno era para 2021. Ahora, la hoja de ruta comprende un 0% de déficit en 2020 (la meta inicial era del 1,2%), y un superávit del 0,5% del PBI en 2021.
- Este recorte, según estimaciones de Hacienda, representará una reducción del gasto en el orden de los US$ 19.300 millones.
- Se modificaron las metas de inflación. En este esquema, en 2019 se proyecta una inflación del 17%, mientras que el esquema incluye un 13% para 2020 y un 9% para 2021.
- Como parte del acuerdo, a su vez, se anunció una reforma de la carta orgánica del Banco Central.
La UBA subió al puesto 73° de un ranking global de calidad de universidades
La Universidad de Buenos Aires se consolidó una vez más como la mejor universidad iberoamericana, trepando dos posiciones, hasta alcanzar el puesto 73° a nivel mundial, lo que la convierte en la mejor universidad de habla hispana del mundo.
Tal como sucede hace cinco años, refleja un crecimiento continuo en la élite global, siendo la única institución de altos estudios pública, masiva y gratuita en lograr esta posición.
Si se considera que en el mundo hay más de 26.000 universidades, la posición actual implica que la UBA forma parte del 1% que se encuentran en la élite mundial, según el nuevo ranking de la consultora QS. Para el rector de la UBA, Alberto Barbieri: “Esto es un mensaje para toda la clase dirigente argentina. La Universidad y el sistema científico requieren un constante aumento de la inversión para poder mantener su nivel de excelencia y, en particular, lo requiere la UBA para poder seguir creando un efecto palanca sobre el resto del sistema de educación superior en la Argentina”.
Teniendo en cuenta que en 2014 se ubicaba en la posición 209°, la UBA logró posicionarse y sostenerse sin registrar tendencias negativas en su crecimiento, hasta lograr el actual puesto 73°. Esto refleja una escalada de 136 posiciones desde 2014, en el que prevalece el espíritu de liderazgo a nivel regional en conjunto con instituciones referentes como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de San Pablo, quienes también reflejaron mejoras respecto al año anterior y se ubicaron en los puestos 113 y 118, respectivamente.
A nivel nacional, la UBA es la primera Universidad argentina que figura en el nuevo Ranking QS Global de 2018 (73º), seguida por la Universidad Austral (367º), Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA (369º) y la Universidad de Belgrano (384º), la Universidad Nacional de La Plata (601-650) y la Universidad Nacional de Cordoba (801-1000) entre otras. Alberto Barbieri sostiene al respecto: “lo más importante, más allá de quedar en un puesto o en otro, es mirar la tendencia en el mediano plazo: la UBA sigue estando entre el 1% de las universidades de élite y sigue siendo la primera de la Argentina.”
En el plano Iberoamericano, también se destaca la performance de Casas de Altos Estudios como el Instituto Tecnológico de Monterrey (178º), la Universidad de Barcelona (166º), la Universidad Autónoma de Barcelona (193º), la Universidad Autónoma de Madrid (159º) y la Universidad Complutense de Madrid (206º). En lo general, la University of Glasgow (69), la Sorbona (75), Zurich (78), Boston University (93), La Sapienza (217), etc.
Extranjerización: fondos de capital estadounidenses compran Biosidus, vanguardia del negocio de biotecnología en Argentina
La compañía ACON Investments anunció que, en sociedad con Humus Capital Partners, una compañía de inversiones argentina, adquirieron la participación accionaria mayoritaria en Biosidus, la fabricante y proveedora de productos farmacéuticos biosimilares de alta calidad más grande de Argentina, con exportaciones a más de 25 países a lo largo de cuatro continentes.
Para Biosidus, la empresa que a puro riesgo propio y apalancada en los biólogos que producía la Universidad Nacional de Buenos Aires introdujo hace 4 décadas la ingeniería genética en la farmacología argentina, esto es una solución. Para el país, más que un síntoma, es la enfermedad en sí.
Esta movida sigue un patrón de extranjerización similar al de Bioceres que recientemente comentamos aquí.
ACON y HCP continuarán la estrategia de expansión internacional de Biosidus, aprovechando su historial de más de 150 millones de dosis de productos farmacéuticos biosimilares administradas en las últimas dos décadas.
La cartera de productos de Biosidus incluye algunos de los biosimilares más exitosos desarrollados hasta la fecha, con un enfoque en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica, el cáncer, la esclerosis múltiple, la deficiencia de la hormona del crecimiento y la osteoporosis, entre otros.
ACON es un inversor con trayectoria en América Latina: puso más de $1.600 millones de dólares en la región en las últimas dos décadas, y apostó a la experiencia y reputación de Humus Capital (HCP) en Argentina.
Santiago García Belmonte, CEO y accionista de Biosidus dijo que esta compra por ACON y HCP permitirá llevar a su empresa «al siguiente nivel». En representación de ACON, José Miguel Knoell, Socio Director de la Compañía, dijo estar entusiasmado de asociarse a la trayectoria en innovación de Biosidus y a su tradición de desarrollar medicamentos avanzados a un costo accesible en los mercados emergentes. Ramiro Lauzan, Socio Director de HCP, llamó a Biosidus «una pionera dentro del orgulloso legado del ecosistema científico», y apuesta a que esta asociación la vuelva más fuerte y le dé más presencia global. Pese a ser una empresa mediana, que factura unos U$ 60/año, Biosidus ya es global. «El siguiente nivel» quizás pase por serlo de un modo muy contundente.
Fundada en 1996, ACON es una firma de inversión internacional con sede en Washington que administra unos $ 5.300 millones de dólares y tiene oficinas en Los Ángeles, São Paulo, Ciudad de México y Bogotá. Fundada en 2010, HCP es otro fondo de inversión con sede en Buenos Aires, que invierte básicamente en empresas familiares de industrias muy diversas en Argentina, Chile y Uruguay, a menudo como socio local de preferencia de inversoras multinacionales.
Biosidus surgió en los ’80 como una rama «high tech», basada en la ingeniería genética, emergente del viejo grupo Sidus, fuerte en farmoquímica tradicional, y con una facturación sostenida de U$ 200 millones/año. Desde fines de los ’80, acaparó la atención cuando empezó a producir citoquinas humanas (hormonas del sistema inmune) primero en bacterias modificadas y luego en cultivos de células CHO (Chinese Hamster Ovary), de ovario de crías de hamster). Revolucionó la medicina argentina, porque con una cadena propia de ciencia básica, aplicada y tecnología, sin perde un centavo en compra de patentes externas, puso al alcance de la población argentina moléculas que son «game changers» en enfermedades severas. Antes, al depender de la importación, resultaban intratables por impagables.
Hubo hitos dramáticos en esa historia: la EPO, o eritropoyetina, que permite que la gente en insuficiencia renal tenga niveles normales de glóbulos rojos, en lugar de quedar postrada por falta de los mismos (y de oxígeno en sus tejidos). O el Filgrastim, que estimula la hiper-producción de células blancas inmunológicas y hoy se suministra antes de una quimioterapia fuerte, de modo que el bajón de defensas del paciente sea menos profundo y dure menos tiempo. Y así se podría seguir.
Antes de que Biosidus transfectara células BHK con genes humanos, la EPO en Argentina sólo se conseguía recolectando orina de la población de una localidad rural correntina minúscula, cercana a los Esteros del Iberá, alejada de ciudades y caminos y fuertemente endogámica. Por una rareza genética tipica de las situaciones de aislamiento, los pobladores de esa aldea expresaban cantidades inusuales de EPO en su orina. Recolectarla, trasladarla con cadena de frío y extraer la hormona para volverla un fármaco era carísimo. Nadie accedía al medicamento: los propios nefrólogos desconocían su existencia o ignoraban cómo conseguirlo.
La EPO de Biosidus fabricada masivamente en instalaciones que parecían (siguen pareciendo) de ciencia ficción. Es un mundo en el cual, tras blindajes y aislamientos múltiples, hay personas ejecutando mediciones y ajustes misteriosos en computadoras muy distintas de la que uso para escribir este artículo, y «racks» giratorios de botellones llenos de solución nutriente, rosados por la adherencia interna de una película de células CHO. Esas instalaciones sacaron de la postración a decenas de miles de argentinos con insuficiencia renal, o en diálisis. Hasta dieron origen al primer juicio de la historia argentina por parte de un jubilado contra su obra social, que se negaba a suministrársela «porque no estaba en el vademecum habitual» (y le resultaba más barato dejar al paciente tirado en una cama).
Era 1991, pero el juez marplatense a cargo del caso convocó a un tribunal de bioética. Por primera vez en la historia argentina, hubo contadores, actuarios y médicos discutiendo ante un tribunal con filósofos. Ganó el jubilado por goleada. Cada biofármaco que introdujo Biosidus tiene historias similares, extraordinarias, de buen final y mayormente desconocidas.
Biosidus se volvió una «rock star» de los suplementos científicos de los diarios de papel, pero también de las tapas. En 2002 modificó genéticamente otro organismo para expresar la somatotrofina hipofisiaria, u hormona del crecimiento humano (hGH). Pero esta vez no se trató de cultivo de células CHO en botellones, sino de una vaca lechera Jersey, «Pampa». Se la transfectó como embrión, que nació y creció hasta edad reproductiva. Y después se procedió a clonar esta vaca en la progenie llamada «Pampa Mansa». Con la hGH extraída de leche de esa progenie puede gestionarse el tratamiento de todos los casos de enanismo infantil del país.
La hGH es una hormona efectiva pero que requiere de inyecciones diarias. Es un tratamiento que en los ’90, antes de la producción local podía costar U$ 2000 mensuales por cada chico. Las obras sociales y prepagas no querían saber nada de él. La hGH es la misma hormona que un médico deportivo le negó, por demasiado cara, a un pibe rosarino con un fuerte enanismo. Era muy habilidoso en el fútbol y lo apodaban «La Pulga». Su familia pagó el tratamiento como mejor pudo. Eso sí, Rosario se perdió un jugador interesante, un tal Lionel Messi. También el país.
Biosidus era entonces una empresa mediana pero todavía familiar, dirigida entonces férreamente por Marcelo Argüelles, CEO del grupo SIDUS. «El otro Marcelo», Criscuolo, también bioquímico, estaba a cargo de Biosidus. Corrían los ’80, cuando «los inversores sabios» enterraban fortunas en las mesas de dinero de la City. Argüelles prefería hacerlo en mesas de laboratorio. Los dueños de otros laboratorios lo tenían por una excentricidad de dandy (Argüelles fue corredor, y alguna vez tuvo una colección de autos). El hombre explicaba su apuesta en otros términos: era forzoso «incubar» a «Bio», como se la conocía dentro del grupo: cuando ésta creciera, mantendría a la empresa madre. No se equivocó.
«Bio» no perdió tiempo en buscar mercados externos. En los del Hemisferio Norte, su rol se volvió el de proveedor de biomoléculas genéricas que aún se venden con el nombre de los gigantes farmacológicos estadounidenses o europeos. A la firma criolla le sobraba calidad para ser marca propia, pero pagaba su pecado original: venir de una república que exporta básicamente de productos primarios o casi sin elaboración. En la economía mundial del conocimiento, nuestra «marca país» juega en contra.
Hasta ayer nomás, Biosidus era, para ciertos argentinos, un orgullo secreto, una firma «de bandera» para los escasos argentinos que habitan la economía del conocimiento. Aunque oculta de la vista del público internacional por su elección forzosa de fabricar genéricos, casi no dejó continente sin pisar. Tiene un negocio global de biosimilares (moléculas prácticamente idénticas a citoquinas y otras hormonas humanas) en Asia, África, Europa del Este y América Latina. Biosidus cuenta con dos plantas de fabricación, una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora dedicada a Investigación y Desarrollo y a la producción de biomoléculas, y otra en la Provincia de Buenos Aires, donde se encuentran las operaciones de llenado aséptico, liofilización y empaque.
Hace poco, Bayer Monsanto se compró el 5% del paquete accionario de Bioceres, otra compañía «de bandera» para la escasa tribuna de los argentinos a favor de un renacimiento científico, industrial y tecnológico del país. Bioceres, señores, tiene las patentes más valiosas de la historia nacional, punto. Hablamos de miles de millones de dólares. Hasta hace meses, esa joya era 100% argentina. El caso de Biosidus es la segunda desnacionalización significativa en el mercado de las biociencias «top» argentina.
Se podrá argumentar que desde los años ’80, la adquisición de compañías pequeñas, ágiles y creativas es el modo habitual en que las grandes y burocráticas acceden a la innovación. Y es cierto. Pero hay que estar medio ciego para no ver que estos casos son tragedias.
Se podrá argumentar que somos un país «sexy» en innovación. Y que por eso la Argentina sigue «inventando» este tipo de compañías chicas pero apetitosas, llenas de «game changers» biotecnológicos. Y que eso es indicio de la robustez del sistema científico y universitario público en biociencias. Aceptado.
Nuestro «jogo bonhito» en biotecnologías es indisociable del status de la Universidad de Buenos Aires como la mejor del mundo hispanoparlante, o de la fortaleza en ciencias duras de las nacionales de Córdoba, Rosario, La Plata y la de San Martín. Asunto que se explica por una fortaleza en recursos humanos científicos en ciencias de la vida. Hecho que su vez se deriva de que nuestro país sea el único de la región con tres premios Nóbel en bioquímica y medicina, «un orgulloso ecosistema científico» -como lo describió Ramiro Lauzán- nada habitual en Sudamérica. Y no por otra cosas somos también el único país hispanoparlante que controla con firmas propias más del 60% de su mercado interno… y que exporta. Como siempre, más decisivo que sustituir importaciones resulta sustituir exportaciones. Cambiar la marca país.
Pero una golondrina no hace un verano. Lo que no es un indicio de robustez para la economía nacional es que nuestras firmas emergentes en biociencias sean compradas por multinacionales o por fondos de inversión externos. Cuando eso sucede, el flujo de los dólares se invierte: empiezan a irse. Como se fue Messi. Los goles de «La Pulga» en el Barcelona no le dan puntos a ningún equipo de Rosario.
Si un gigante farmacológico estadounidense se compra una firmita emergente californiana, la plata queda dentro de los EEUU, «el ecosistema de ellos». Pero así como el fútbol argentino nunca mejoró exportando genios, este 2018 parece un año en que, por desinversión pública y privada en ciencia y tecnología, empezamos a exportar firmas que son nuestros equivalentes a Messi en biociencias.
Seguimos pagando el efecto de «la marca país».
Y agravándolo.