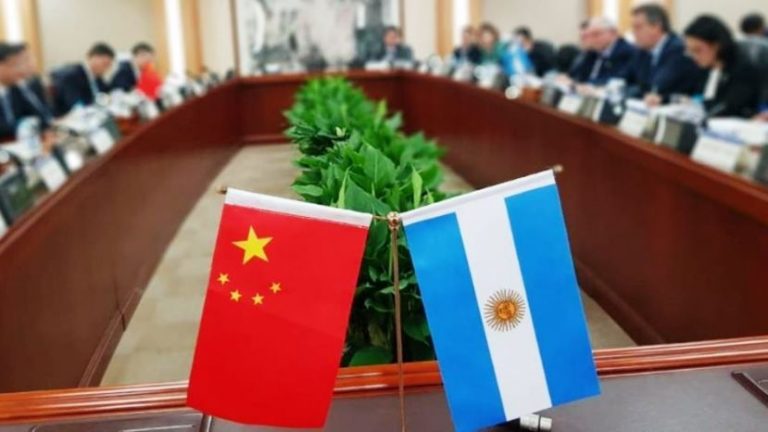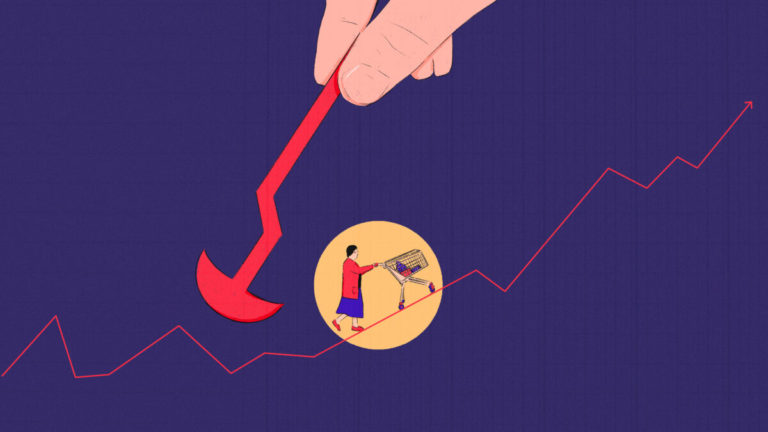Argentina y China. La misión de nuestro servicio exterior
«Las energías renovables no nos permitirán mantener el mundo industrial moderno»
«El crecimiento económico como lo conocemos, es imposible si los gobiernos pasan a utilizar energías renovables exclusivamente», ha declarado un renombrado climatólogo francés.
Jean-Marc Jancovici, autor de Mundo sin fin, la novela gráfica sobre el cambio climático que ha vendido casi un millón de ejemplares en Francia, afirmó que la energía eólica, solar e hidroeléctrica no ofrecen ninguna solución milagrosa y «no nos permitirán mantener el mundo industrial moderno actual». Y añadió: «La globalización es básicamente barcos, camiones, aviones y ordenadores, y todo ello depende de los combustibles fósiles. La idea de que podemos mantener todo eso en un mundo con sólo energías renovables es una suposición audaz, y no creo que ese cambio sea compatible con el mantenimiento del crecimiento de la producción económica física.» «También es una suposición no probada afirmar que las energías renovables seguirán siendo baratas en un mundo con sólo energías renovables». De forma controvertida para muchos verdes, Jancovici sostiene que la energía nuclear es una forma eficaz de suavizar el golpe con un «paracaídas de emergencia» para reducir el riesgo de «colapso social». La energía nuclear ha vuelto a gozar de gran popularidad tras años de estancamiento después de la catástrofe de Fukushima. Emmanuel Macron, el presidente francés, anunció recientemente su intención de construir otros seis reactores EPR de nueva generación para añadirlos a la amplia flota francesa de 58. En Cop28, un grupo de 22 países se comprometió a triplicar la capacidad nuclear para 2050. Jancovici afirmó que era posible, pero que «no salvaría por sí solo al mundo industrial». Triplicar la capacidad significa «pasar del 2% de la energía final que utilizamos al 6% global», dijo, y añadió: «Es una buena idea, pero no nos librará de tener que hacer tremendos esfuerzos para disminuir el uso de la energía». Por todo ello, dijo sentir simpatía por políticos como Macron y Rishi Sunak, que siguen apostando por el «crecimiento verde». Y añadió: «Realmente no pueden prometer nada más porque no tienen alternativa. Francia, como el Reino Unido, no tiene un plan B para un mundo en recesión estructural. ¿Cómo se gestiona el presupuesto? ¿Cómo se gestionan las pensiones?». «Como no estamos equipados para afrontar esa situación, es bastante lógico y humano decir que no ocurrirá». El mundo tendrá que «deshacerse de India a partir del año que viene» si el planeta quiere cumplir los objetivos de calentamiento global, afirmó. Jancovici, climatólogo carismático de 61 años, pionero del concepto de huella de carbono en Francia y miembro de una comisión sobre el clima que asesora al Gobierno, tiene la costumbre de soltar bombas.Vuelos de larga distancia
Según su valoración, los particulares sólo pueden permitirse cuatro vuelos de larga distancia en la vida para conseguir reducir las emisiones de carbono. Incluso él se sorprendió cuando el 41% de los franceses dijeron que considerarían la posibilidad de respetar esa norma. «La probabilidad de respetar los 1,5 grados es nula, a menos que un cometa impacte contra la Tierra o se produzca una guerra nuclear total, o una nueva pandemia más dañina que el virus Covid», afirmó, burlándose de las insinuaciones de que el último acuerdo climático «histórico» de la COP28 cambiaría las reglas del juego. No ofrece nada jurídicamente vinculante, ya que «no hay ningún jefe del mundo» que haga cumplir los compromisos. Es simple matemática, dijo el profesor. «Para respetar el objetivo del 1,5, las emisiones mundiales deben empezar a disminuir entre un 7% y un 8% al año de inmediato», afirmó. «El 7% es la cuota de India en las emisiones mundiales. Así que para que el plan funcione, las emisiones de India tendrían que desaparecer el año que viene. En el segundo año, tendrían que desaparecer dos tercios de las de Europa. Ese es el ritmo al que deben evolucionar las cosas. Incluso para dos grados, necesitaríamos un Covid más cada año para seguir por el buen camino». «Mi mejor conjetura es que, como somos animales, confiamos en lo que nos dicen nuestros sentidos. Y nuestros sentidos nos dirán que la situación es crítica cuando ya sea demasiado tarde». El Sr. Jancovici, ávido montañero, se muestra notablemente optimista dada su afirmación de que el mundo está a punto de acabarse. Dice: «Desde las primeras crisis del petróleo en 1974, hemos esperado que se reanudara un crecimiento significativo. Nunca lo hizo, así que hemos acumulado deuda durante los últimos 50 años». «En Europa, ya estamos en una senda descendente en lo que respecta a la economía física. Así que cuando el Sr. Macron o el Sr. Sunak dicen que el crecimiento se reanudará, en términos reales, ha estado disminuyendo desde 2007 en Europa en su conjunto.»Experimentar los límites
Europa no actuó primero para reducir las emisiones porque fuera «más virtuosa que nuestros vecinos», dijo. «Lo hemos hecho porque ya estamos experimentando límites. Estamos limitados en lo que respecta a los combustibles fósiles desde 2008». Jancovici también se mostró daltónico con el transporte aéreo, y el director ejecutivo de Airbus, Guillaume Faury, tachó recientemente de «desesperanzadores» sus cálculos de «cuatro vuelos de larga distancia por vida». «Mi análisis es que esto conduciría a un caos total. Crearía las condiciones para un mundo aún más conflictivo, con un aumento de los conflictos regionales e incluso mundiales», declaró Faury a la revista Challenges el mes pasado. Insistió en que pronto habría alternativas, confirmando al mismo tiempo que la flota aérea comercial mundial se duplicaría en los próximos 20 años. «Es un cálculo, no una sugerencia», replicó Jancovici, que no vuela desde hace 20 años. «Es una cifra aproximada. Podrían ser cuatro, tres o seis. También supuse que el derecho a volar estaba distribuido uniformemente entre la población mundial. Así que la gente de Somalia o Kenia o Brasil podría volar tanto como los franceses y británicos, lo que no es el caso». Pero insistió: «Las aerolíneas comerciales democráticas son algo que apareció con el petróleo y desaparecerá con el petróleo porque no hay sustituto a escala». «Encontraremos alternativas, pero no para cuatro mil millones de pasajeros al año», dijo Jancovici, cuyo grupo de reflexión The Shift Project ha estudiado la cuestión con» ingenieros de aviación de alto nivel»Jean-Marc Jancovici
Covid: 3 años de vacunación en Argentina. Hubo efectos adversos en una minoría ínfima
Durante la pandemia del nuevo coronavirus los posibles efectos adversos de las vacunas contra la infección fueron objeto de preocupación para muchos.
La semana pasada, en el Boletín Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un informe sobre los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización (Esavi) reportados en todo el país y sus enfermedades asociadas. Entre ellos, la trombosis y el síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, los especialistas destacan que los resultados son muy satisfactorios debido a que en términos estadísticos los contratiempos fueron extremadamente bajos y con menos impacto que el de la propia patología.
El informe, a su vez, aclara que si bien los datos son “indicios” que vinculan a la vacuna con la afección que manifestó la persona, no hay evidencia concluyente y definitiva sobre una relación causa-efecto. El período de análisis del reporte publicado va desde el inicio de la vacunación, en diciembre de 2020, hasta el 30 de abril de 2023. En total, se informaron un total de 64.010 Esavi en toda la Argentina, sobre más de 100 millones de dosis aplicadas. Y de ese número, solo 3149 fueron graves. Esto representa un promedio de, 2,7 cada 100.000 dosis suministradas.
“No olvidemos que los estudios de las vacunas continúan luego de los ensayos clínicos en población real, y las vacunas contra el Covid no fueron una excepción. Los datos del informe muestran que las vacunas tuvieron un muy buen perfil de seguridad. Sobre todo cuando empezó la campaña de vacunación hubo un mayor registro de los efectos adversos porque había una mayor sensibilidad sobre el desempeño de estas vacunas”, destaca Daniela Hozbor, directora de grupo en el Laboratorio VacSal de la Universidad Nacional de La Plata.
“Es importante leer que son muy bajos y no graves. Hay que ver la mitad del vaso lleno. Todas las vacunas tienen algún efecto siempre menor. La gente está desesperada por vacunarse contra la fiebre amarilla para irse de viaje y no preguntan por los efectos adversos. Y los reportes que salen ahora muestran eventos que en su gran mayoría fueron reportados al principio de la campaña porque estábamos más observantes de la vigilancia de Esavi”, opina la infectóloga Elena Obieta.
Laboratorios
AstraZeneca es el laboratorio que cuenta con la mayor diversidad de efectos adversos graves con casos vinculados a 19 de las 33 enfermedades relevadas. Le sigue en orden la Sputnik V, con 15 afecciones diferentes; Sinopharm, con 10; Pfizer, con 7; y Moderna, con 5. De otras marcas utilizadas en menor volumen no se informaron datos.
La trombosis fue el trastorno con mayor incidencia que le atribuyeron a la vacuna de AstraZeneca, con una tasa de 0,05 cada 100.000 aplicaciones. Este efecto adverso, que fue uno de los más descriptos en el mundo para esta vacuna en particular, también se detectó con la Sputnik V, pero con una tasa bastante menor: 0,009 cada 100.000.
Los otros dos síndromes de mayor incidencia para AstraZeneca fueron el de trombocitopenia autoinmunitaria (0,03 cada 100.000), que produce moretones y sangrado producto del bajo nivel de plaquetas, y el síndrome de Guillain-Barré (misma proporción). Con la vacuna de Pfizer también se detectó este último trastorno pero con una incidencia menor, de 0,01 cada 100 mil. Con la Sputnik V, en cambio, fue mayor, con 0,053, mientras que con la trombocitopenia llegó a 0,029 y con Sinopharm fue del 0,01. Hozbor destaca que otro dato importante es que la frecuencia de las complicaciones resultaron ser más bajas que el impacto de la propia enfermedad. Es decir, la vacuna siempre disminuye los riesgos.
Hozbor describe que, por ejemplo, en cuanto al síndrome de Guillain-Barré, la misma infección lo puede provocar. “Es un trastorno del sistema inmunitario que daña las neuronas de las personas y puede causar debilidad muscular y hasta puede llevar a la parálisis. Pero en general la mayoría de las personas se recuperan. La causa exacta sobre por qué habría generado esto en algunos pocos casos, aún no se sabe con exactitud. Otras vacunas también están asociadas a este síndrome, no es algo solo del Covid”, indica.
En cuanto a las trombosis que aparecieron, Hozbor recuerda que hicieron que se frenara la vacunación para que se revisaran los motivos, aunque luego la campaña continuó. “Las trombosis estaban asociadas a la aparición de unos anticuerpos inusuales que activan las plaquetas en la sangre, pero estadísticamente los casos fueron bajos”, señala.
Y agrega: “En resumen, han aumentado los casos de coronavirus en las últimas semanas y es importante volver a decir que estas reacciones adversas son de menor frecuencia que las que la propia infección puede generar. De todos modos, siempre se sigue intentando mejorar las vacunas tanto en su seguridad como eficacia”.
Alejandro Horvat
Buscan llegar con el gas a unos siete mil usuarios de Plaza Huincul y Cutral Co, con fondos del ENIM
INIDEP bajo la lupa (la nuestra, no la del gobierno).
 Del mismo se han desarrollado notables avances, como la implementación de dispositivos de selectividad para evitar capturas de juveniles, como el desarrollo del Ing. Rubén Ercoli y equipo de investigadores que han sido fieles representantes en pesquerías de Nicaragua, Costa Rica, Perú, Ecuador e innumerables paises. Fueron representaciones argentinas en los principales institutos de investigación marina del Reino Unido, Noruega, Alemania y Francia, entre otros.
El INIDEP ha contado con referentes mundiales de la talla del Dr. Víctor Angelescu, Dr. Enrique Boschi, la Dra. Maria Isabel Bertolotti y el Dr. Daniel Bertuche.
La situación ha llegado casi al extremo a los trabajadores de todas las áreas: se muestran angustiados y preocupados no sólo por la continuidad de su fuente laboral (al fin y al cabo son profesionales altamente capacitados), sino porque se tirarían –justamente- por la borda cincuenta años de estudios y progresos que dieron fundamento al pilar biológico dentro de la Ley Federal de Pesca, entre otras cosas.
El próximo lunes los trabajadores a los que no se les renovó el contrato, más otros que se encuentran en una situación incierta, harán un abrazo solidario a la sede del señero INIDEP; recordando a las actuales autoridades, que ya hubo decisiones electorales populares que llevaron a sumergir al país en 20 años de retroceso. Sin dudas, tienen un impacto altísimo, y algunas instituciones recibieron por añadidura el mismo desprestigio de dos décadas berretas que Argentina debió atravesar.
Del mismo se han desarrollado notables avances, como la implementación de dispositivos de selectividad para evitar capturas de juveniles, como el desarrollo del Ing. Rubén Ercoli y equipo de investigadores que han sido fieles representantes en pesquerías de Nicaragua, Costa Rica, Perú, Ecuador e innumerables paises. Fueron representaciones argentinas en los principales institutos de investigación marina del Reino Unido, Noruega, Alemania y Francia, entre otros.
El INIDEP ha contado con referentes mundiales de la talla del Dr. Víctor Angelescu, Dr. Enrique Boschi, la Dra. Maria Isabel Bertolotti y el Dr. Daniel Bertuche.
La situación ha llegado casi al extremo a los trabajadores de todas las áreas: se muestran angustiados y preocupados no sólo por la continuidad de su fuente laboral (al fin y al cabo son profesionales altamente capacitados), sino porque se tirarían –justamente- por la borda cincuenta años de estudios y progresos que dieron fundamento al pilar biológico dentro de la Ley Federal de Pesca, entre otras cosas.
El próximo lunes los trabajadores a los que no se les renovó el contrato, más otros que se encuentran en una situación incierta, harán un abrazo solidario a la sede del señero INIDEP; recordando a las actuales autoridades, que ya hubo decisiones electorales populares que llevaron a sumergir al país en 20 años de retroceso. Sin dudas, tienen un impacto altísimo, y algunas instituciones recibieron por añadidura el mismo desprestigio de dos décadas berretas que Argentina debió atravesar.
Comentario de AgendAR:
Lógico que «Pescare» defienda al INIDEP. Es un clavo en el zapato para todo gobierno que da libertad de pesca incontrolada a empresas extranjeras y/o flotas piratas, o firmas que son ambas cosas a la vez. Y gobiernos de esos, no nos han faltado desde épocas en que Milei hablaba con Conan, pero vivo. Carlos Corach, abogado de las pesqueras españolas y ministro del Interior del presidente Carlos Menem, hizo echar a la mitad de la planta científica del INIDEP para tener aterrorizada y callada a la otra mitad. «Era nesario», como habría dicho su jefe, el otro Carlos, mientras la nueva mafia pesquera española, operativa desde el Río Colorado hacia el sur de Tierra del Fuego a partir de los ’90, vaciaba el mar hasta el colapso total de stocks en merluza hubbsi, langostino y calamar Illex entre 1998 y 2005. Mientras duró el feliz despojo, Felipe Solá y luego Domingo Cavallo echaban agua bendita sobre el mismo. El mar no es infinito, como no tardó en reconocer el jefe del Grupo Otero, uno de los 4 grandes armadores marplatenses cuando los españoles, sobrepescadores de fama renegrida y con todo el dinero de la UE encima para que no jodieran más en aguas europeas, se los empezaron a llevar puestos a los locales. La pesca monopolizada por España fue una bomba de tiempo. Reventó demorada sólo por la sobreexplotación del recurso más caro: el langostino, que ya en 1986 levantaba U$ 12.000 dólares la tonelada, unas 10 veces más que la merluza hubbsi, cuyo stock es el mejor baremo para medir la salud de nuestros dos caladeros. El estado menemista fue la negación de la existencia misma del estado, y eso sigue. Los prefectos que se animaban a detener pesqueros en infracción solían tener problemas con sus jefes y con sus carreras, los tribunales federales absolvían a las empresas extranjeras asuntos graves, o les aplicaban multas de un peso (SIC) tras 13 años de litigios… y así anduvo, anda y al parecer seguirá andando todo en nuestras aguas nacionales. Ese estado de cosas en 2001 provocó la quiebra de las cuatro grandes empresas marplatenses que fueron muy fuertes durante el medio siglo transcurrido entre la 2da Guerra y los ’90. Un caso de libro es Mellino, que empezó con barcos costeros de poca bodega y luego se hizo de naves de altura con cámara de frío, capaces de pescar semanas enteras en altamar. Los cuatro grupos marplatenses compraban barcos argentinos porque costaban en pesos, y eran procesadoras: agregaban valor local, vendían en los nacientes hipermercados del pais, e incluso lograron exportar conservas enlatadas de manos de la cooperativa El Hogar Obrero. Hasta que éste quebró aplastada por el Plan Bonex. Nos falta la suficiente estupidez para creer en la historia de los pescadores argentinos buenos y de los gringos malos. Eso queda para los giles. Como dice en un lenguaje demasiado rugiente, Eduardo Pradas, viejo sindicalista y laburante pesquero de Marpla: “La burguesía pesquera, que nació en los pasillos del BANADE (Banco Nacional de Desarrollo, Menem lo privatizó), logró integrar la planta en tierra con el buque de altura fresquero. Es así como se reproduce un esquema ya clásico en las burguesías nacionales de los países atrasados: importan bienes de capital (maquinarias) y exportan materia prima como commodities” […] Sigue Prada, tratando de explicar cómo se llegó a la situación actual. “En este momento fundacional de la pesca se establecen las características que perdurarán en la industria: una clase capitalista parasitaria, siempre pendiente del reembolso a las exportaciones o a las facilidades financieras que les proveía el Estado, y la integración al mercado mundial” […] Y continúa: “La relación de los empresarios pesqueros con el Estado demuestra cómo se constituyen… desde la liga pesquera marplatense a los pulpos pesqueros integrados a partir de los ´90” […] “La explotación creciente de langostino a partir del 1982 amortiguó la caída, pero unos años mas tarde la crisis tuvo una “solución” más clásica: la ola de quiebras pesqueras entre 1988 – 1990” […] “Al no llegar el socorro prometido por el gobierno, que pretendía rescatarlos nuevamente con créditos, fueron todos al vaciamiento que les permitió retirar masivamente los capitales y rematar las plantas y barcos”. Esta situación de crisis fue aprovechada por distintos sectores de distintos modos. El empresariado pesquero marplatense, que en su momento fue mucho más industrialista y nacional de lo que muestra Prada. Pero cuando se batió en retirada ante los españoles, que venían apalancados por la UE y el estado argentino, dejó un tendal de desocupados en «La Feliz». Cosa invariable, nuestros industriales le echaron la culpa de su suerte al estado nacional, por subsidiar a España y no a ellos. No dejan de tener razón. Pero bien que se callaron la boca cuando se fundieron: hablar mal de Menem causaba mala suerte y accidentes. Y de yapa, les caía bien eso de la libertad de destruir leyes laborales inaugurada por aquel gobierno. En lo que se refiere a las políticas posteriores a la Guerra de Malvinas, tampoco protestaron mucho. Gran Bretaña le terminó quitando, sin apuros ni oposición alguna, un total de 1.675.000 km2 de mar a la pesca argentina legal. En 1986, como dueños legales de sus 200 millas insulares, los kelpers otorgaron 237 licencias de pesca sobre aguas antes argentinas de hecho. Antes de la Guerra de Malvinas, entiéndase. De puro antiimperialista que era, el canciller Dante Caputo entonces le concedió licencias pesqueras a las flotas soviética, polaca y rumana, que le entraron al Mar Argentino como Atila a Francia. Eso dejó el precedente para que, tras el colapso de la URSS, el menemismo le entregara las llaves del Mar Argentino a otra mafia peor, que acababa de ser echada prácticamente a cañonazos de aguas canadienses, tras haber hecho colapsar las pesquerías de las Islas Británicas, las aguas del Mediterráneo y el Mar de Namibia. Los Acuerdos Pesqueros con la UE, nombre tilingo de esta política, terminaron por el colapso de las cuatro especies «de bandera» del Mar Argentino por sobreexplotación y pesca de juveniles inmaduros. En Puerto Deseado, Santa Cruz, sede de Arbumasa y del pillaje español, los barcos rojos de altura se quedaron en amarras, encadenados en andanas de a seis, porque faltaba longitud de muelles para alojarlos a todos. Literalmente, saltando de borda en borda, uno podía caminar casi 200 metros aguas adentro de la Ría de Deseado, y sin mojarse. La ría a la altura del puerto mide unos tres kilómetros de ancho. Los barcos rojos españoles se quedaron fondeados en los puertos patagónicos durante años, no por una prohibición del gobierno nacional, o del provincial, sino porque sencillamente ya no había qué carajo pescar. Las vedas y prohibiciones del Consejo Federal Pesquero llegaron cautelosamente después: es eso que los gringos dicen cerrar el corral cuando ya se te piró el caballo. Nadie sabía si el mar podía recuperarse. En verdad, nunca lo hizo del todo. En toda la costa argentina en 2001 se habían perdido 30.000 puestos argentino de trabajo y decenas de pesqueras familiares, entre costeras y altureras. La alimentación nacional bajó de los 17 kg. anuales de peces por habitante, más o menos el promedio mundial, que incluye a 44 países países sin acceso al mar, a los 5 kg/año actuales del argentino de a pie. Es poquísimo para un país con 6000 km. de costa atlántica continental, algo más de 1 millón de km2 de ZEE (Zona Económica Exclusiva) de baja profundidad y alta productividad biológica, un 31,4% de población en inseguridad alimentaria, y dos caladeros perfectamente vigilables desde la costa si se tienen satélites (tenemos), si se tienen radares (tenemos) y la voluntad (no la tenemos). Nunca la tuvimos. En 2004, aprovechando el renacimiento de la economía y el «levántate y anda» de la industria nacional, la empresa estatal INVAP propuso al gobierno una cadena de radares costeros HF tipo «Beyond the Horizon», capaz de controlar la ZEE hasta cruzar la milla 201 e indagar aguas internacionales. La onda HF se pega a la superficie marina: sigue la curvatura terrestre, de modo que detecta barcos bajo la línea del horizonte, invisibles para un radar en bandas convencionales S o X, cuyas ondas viajan como la luz, en línea recta. El costo de asegurar con 6 radares HF la transparencia pesquera y militar total de toda la ZEE era de U$ 200 millones. La pesca no declarada en aquellos años andaba por los U$ 2000 millones/año. Los radares HF no se construyeron jamás. Habrían derrumbado toda actividad ilegal u hostil en nuestras aguas. También en 2004, y a pedido de la provincia de Río Negro, INVAP desarrolló el SIMPO, un sistema a prueba de sabotaje del tamaño de una cafetera, obligatorio en todo barco que pretendiera pescar en las aguas provinciales, que abarcan casi enteramente el Golfo de San Matías, porque éste es sumamente cerrado. Es un área de langostino, pero hay de todo, y en cantidad. El SIMPO usaba satélites geoestacionarios NAVSTAR para informar en tiempo real a la Prefectura y al Instituto Almirante Storni, un INIDEP oceanográfico chiquito y provincial bancado por el CONICET. El SIMPO daba en tiempo real la posición y velocidad de cada barco con papeles, así como del peso de la red en cada lance, la fotografía de esa captura, la temperatura de bodega, y de yapa algunos datos oceanográficos menos comerciales o fiscales sobre temperatura y salinidad del agua. En las pantallas del Storni, uno veía como un barco de la flota amarilla costera local bajaba su velocidad a 3 o 4 nudos y sabía que estaba lanzando las redes. Al rato, llegaba la foto de la misma izada a cubierta, y el peso de la captura, y la temperatura de bodega, que subía varios grados cuando se abría la puerta. Si un capitán levantaba langostino, no podía macanear ante la AFIP diciendo que era merluza hubbsi, 10 veces más barata. Si saboteaba el SIMPO, le caían jueces provinciales, es decir no federales, y además multas, y rayos y centellas. ¿Qué pasó con el SIMPO? ¿Se volvió obligatorio en toda la ZEE argentina? Nones, cayó en desuso en su Río Negro natal, cuyo siguiente goberna decidió regresar a los usos y costumbres habituales en el resto de la costa argentina. Que es propiamente el Far West. Por algo Macri trató de hacer quebrar a INVAP, y estuvo a un tris de lograrlo. Por esa vista gorda y esas quiebras el interventor menemista del INIDEP, Fernando Georgiadis, abogado de las pesqueras españolas y expulsor masivo de científicos buenos para aterrorizar a los otros, fue declarado «persona no grata» por el Concejo Deliberante de Mar del Plata en 2001. Significativamente, en 2018 el gobierno de Macri intentó reimplantarlo en el INIDEP: era sin duda el hombre adecuado. A nadie le extrañaría que siga siéndolo todavía hoy. Fue rechazado masivamente por los científicos, la prensa local, los gremios y las empresas artesanales y locales sobrevivientes. Obviamente, para el INIDEP siguieron años de castigo presupuestario a rajatabla, que se continuaron sin diferencias en los dos años remanentes del macrismo y los cuatro del gobierno de Alberto Fernández, cuya política pesquera fue continuar con la de Macri… y las del largo ciclo kirchnerista. Las relaciones «non sanctas» de Néstor y Cristina con las pesqueras hispánicas, a saber financiación de campañas, no pasarían ninguna auditoría. Tampoco hay peligro de que sucedan: entre bomberos hay ciertas mangueras sagradas que no se pisan jamás. La práctica de regalar el Mar Argentino en la que Caputo (Dante, no Toto) incurrió por gil, continúa «non stop» desde tiempos de Corach y Menem, ningunos giles, y sin otro parate que el cierre casi total de la actividad desde puerto cuando las 4 especies más exportables estuvieron 5 años a punto de extinción comercial. Entre tanto, el poder sobre las aguas patagónicas de las empresas de Vigo y El Ferrol.que hicieron de España la pescadería de la UE y de Extremo Oriente durante tres décadas gracias al vaciamiento biológico del Mar Argentino, decidió trasladar su sede. Y lo hizo a Fengjing, en Shangai, República Popular de China. Los chinos decidieron que puesto que España robaba a la Argentina sin oposición, ¿por qué no servirse ellos, en lugar de comprarle a intermediarios de Galicia? En cuanto comprobaron que tampoco tenían oposición argentina, fueron a por más y se compraron también las empresas gallegas, dicho así porque son realmente de Galicia. Bueno, eran. El pase de manos del Mar Argentino se hizo mayormente a través de pesqueras estatales como Huafeng Lifan, a la que dieron servicio de puerto gozosamente los kelpers y los hermanos orientales: hablo de Uruguay, no de Japón o de Corea, que también pescan gratis aquí. La flota de Huafeng hace reparaciones a través de su armador Verny SA, que en Montevideo compra comida y combustible y desembarca cadáveres de marineros esclavos muertos de maltrato, le hace ganar a Uruguay unos U$ 300 millones/año. Lo de los cadáveres no es joda: la Prefectura de Uruguay entre 2013 y 2021 informó de 59 tripulantes fallecidos desembarcados en Montevideo, entre 2013 y 2021. En 2013 saltó que Verny también se ocupa del tráfico de personas, al menos de 6 ciudadanos chinos de entre 13 y 63 años, pero esa investigación, como la de derechos laborales, tampoco progresó. En 2022 el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou prefirió que el estado no se quedara con semejante cantidad de plata y de matufias, y entregó la operación del puerto a la operadora belga Katoen Natie. Con resultados económicos instantáneos: en julio de 2023 en Hamburgo, Alemania, aparecieron 10 toneladas de cocaína que habían pasado o que salieron desde Montevideo. El 28 de diciembre de 2023 los aduaneros belgas interceptaron un container con alfajores y budines marca Portezuelo (los recomiendo), y un alijo de cocaína de 3,4 toneladas. Pero nuestro asunto es la pesca. Sólo quise mostrar que cuanto más podrida y oscura se vuelve la pesca, más se asocia a negocios aún más oscuros y podridos, facilitados en nuestras dos hermanas repúblicas por la privatización de puertos. Y por la compra de las viejas pesqueras gallegas. Desde 2017 son chinas Arbumasa, Altamare, Chiarpesca, Lan Fish, Patagonian Seafood, Ardapez y Arhepez, y siguen los pases. Hoy somos el jamón del sandwich entre flota pirata china y española que se mete en la ZEE argentina desde el Este, y flota legal china y española que depreda sin control desde el Oeste, es decir desde la costa argentina. Son los mismos capitales. Cuando no tienen ganas de pagar impuestos o declarar capturas en Argentina, las traspasan en altamar a reefers, buques congeladores. Los reefers necesitan combustible, comida y reparaciones electromecánicas, como cualquier buque, y son la clientela preferencial de Montevideo, el mejor y más equipado puerto de cercanías después de Stanley. Ésta última flota, la de empresas con el marbete SA de sociedad anónima, que se dicen argentinas y cuyos barcos llevan nuestra gallarda bandera, está siempre bien de papeles. Y tal vez por esa paz de conciencia subsecuente, no deja infracción por cometer. Incluso inventan algunas nuevas para los ajenos al gremio, como el «calcetín», una red de malla fina y prohibida metida adentro de una red de malla gruesa y legal, que en teoría le permitiría escapar a los juveniles, por su tamaño. Tampoco la flota legal hispánica supo jamás que es vigilancia estatal argentina: vive distribuyendo sobrecitos con regalos cada mes, aunque no sea Navidad, y tiene protección oficiosa de los ministerios de Justicia, de Defensa y de la Cancillería. Plata les sobra, debido a su buen control de gastos operativos: los barcos son chatarra que corteja el naufragio, el combustible lo subsidian la UE y/o China según el caso, y las tripulaciones suelen ser esclavos de Indonesia,Filipinas o Malasia. Eso permite dar un extra a gobernas patagónicos, que controlan aguas hasta la milla 12, y a futuros o actuales presidentes de la nación, y aún así levantar de U$ 3500 millones/año a U$ 14.000 millones/año de pesca no declarada. Eso, según se consideren las capturas como materia prima, o puestas en anaqueles lejanos y con valor agregado afuera del país. Y el Mar Argentino es el subsidio principal: es gratis. En este cuadro, el menemacrimileismo subió la apuesta contra el INIDEP, y plantea ya no su intervención para «limpieza étnica» de los científicos honrados atrincherados en el Instituto, sino su cierre por «decreto ómnibus». Puede que no se llegue a tanto: tanto España como China preferirían que no vuelva a colapsar el Mar Argentino como entre 1996 y 2004. Silenciar la alarma contra humo es exponerse a incendios, y aquí no se termina de apagar el de fin de siglo. Uno creería que está por repetirse: las pescaderías han desaparecido casi totalmente en los hipernercados argentinos desde 2010, sin que eso llame la atención de los grandes medios de comunicación. Las viejas pescaderías de barrio de Baires que sobreviven, cobran que te desvalijan, y si se abastecen el lunes, el miércoles ya se les acabó la merluza y te venden abadejo al doble. El viernes no encontrás ni descartes. Sí, en un país con 6000 km. de costa atlántica y al que le quedó un respetable millón y monedas de km2 de Zona Económica Exclusiva, en general muy productiva. En la lista de ladrones preocupados «ma non troppo» por el estado biológico de los dos caladeros argentinos (bonaerense y patagónico) están también los kelpers, ya que Port Stanley vive de vender licencias pesqueras sobre nuestras aguas desde 1986. Los isleños saben por su experiencia de nuevos ricos que si se pasan demasiado de la raya, se quedan sin la base del presupuesto de esa colonia, donde el PBI por habitante en 2023, año malo, fue de U$ 70.800, básicamente levantados con venta de licencias y sin mojarse las patas. Es hasta el 50% de los gastos de gobierno. De la defensa isleña contra los Argies se encarga Su Majestad, Carlos III. Port Stanley y Londres saben que apropiarse gratis de los relevamientos y proyecciones de stock de pesca comercial del INIDEP a España, China e Inglaterra les funciona bárbaro. No es que les falten barcos de investigación, pero no sabrían cómo justificar legalmente su presencia en aguas argentinas, o todavía argentinas. Además de ahorrarse escándalos, ahorran plata. La biología marina es una disciplina cara, y sus expertos viven pasándola mal a bordo de barcos siempre cortos de mantenimiento. No entiendo el orgullo de la revista Pescare de que los expertos del INIDEP sean recibidos como grandes expertos por el Reino Unido, aunque lo son. Si mi interés fuera defender al INIDEP, ésa sería más bien una agachada más a ocultar. La cesión unilateral de información estratégica de los caladeros argentinos hecha trabajosamente por el INIDEP, es una práctica que en tiempos de Menem se volvió política oficial y legal. El INIDEP le hacía la prospección de recursos a Port Stanley, y gratarola. Por otro lado, a fuerza de honestidad científica, el INIDEP tiene aún la costumbre de chillar cuando el Mar Argentino empieza a volverse un desierto sin peces, sin que los gobiernos nacionales, provinciales o los medios se den muy por enterados. China y España pueden vivir sin el Mar Argentino un tiempo, porque tienen plan B. Desde los ’80, viven saqueando las costas africanas con estados comprables, débiles o fracasados, en ese orden, como hicieron ya con Namibia, y continúan. Prefieren los estados comprables y débiles, porque las Zonas Económicas Exclusivas de los estados fracasados (ver Eritrea, Djibuti y Somalía) fueron barridas a fondo por ellos mismos y no se recuperaron jamás de la paliza. Allí los hijos de los antiguos pescadores artesanales deben dedicarse a la piratería: secuestrar barcos con tripulación y todo, y devolverlos bajo pago. Y eso hasta les termina gustando. Cosa que escandaliza al mundo. Aquí Sandokán no tiene émulos. Los trabajadores pesqueros que pierden su laburo en los puertos marítimos argentinos migran hacia las villas de las 5 megalópolis argentinas, donde hacen changas e inevitablemente corren la coneja, con el único alivio de los planes. Somos menos románticos y libertarios que los somalíes. El INIDEP es una de nuestras últimas diferencias con Somalía, en materia de administración del mar. Lógico que «Pescare» defienda al INIDEP. Tarde y mal y poco, pero ahí están.Daniel E. Arias
La crisis del Conicet. Postergaciones y protestas
Protesta por los despidos en el Conicet
La Secretaria general de ATE- Conicet, Nuria Giniger, denunció que llegaron notificaciones de despidos al organismo, tras la reunión del Directorio, convocada por el nuevo presidente de Conicet, Daniel Salamone, el 16 de enero. Las personas afectadas por las cesantías serían trabajadores que llevan adelante tareas de funcionamiento y administración del ente científico. Giniger explicó que el Conicet “tiene una planta funcional inferior a los requerimientos”, por lo que consideró que “esta decisión, además de formar parte del golpe generalizado al trabajo estatal que está llevando adelante el gobierno de Milei, es un ataque de lleno a la producción de ciencia y tecnología”. Para Giniger, se trata de un paso que “pretende dar de baja una política central para el desarrollo de ciencia y tecnología, como es la formación de doctores a través de becas”. Ante la situación, los trabajadores y trabajadoras convocaron a una movilización para este miércoles al Polo Científico, ubicado en el barrio porteño de Palermo. “Ante los despidos y el ajuste en Conicet, asamblea y ruidazo urgente”, expone el comunicado de la entidad sindical. En la misma sintonía, la organización gremial Jóvenes Científicos Precarizados anunció que se suma a la marcha al Polo Científico en rechazo de los despidos y exigiendo la convocatoria a becas: “Se confirmaron los primeros despidos de compañeros del personal de gestión y el Directorio decidió posponer los resultados de las becas doctorales y de las promociones en CIC. Luego de la masiva asamblea del lunes, hoy presentamos el tercer pedido de reunión a Salamone y ¡mañana vamos a copar el Polo y a frenar el ajusLuis Petri lanza una operación para fortalecer la vigilancia y el control de la pesca en el Atlántico Sur
El ministro de Defensa, Luis Petri, impartio ayer en Mar del Plata la orden de zarpada para una nueva operación destinada a vigilar y controlar in situ la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Con esa finalidad embarcará en el patrullero oceánico ARA Contraalmirante Cordero, el buque que tendrá a su cargo el patrullaje destinado a prevenir la presencia de pesqueros extranjeros sin autorización en la Zona Económica Exclusiva, que se extiende hasta una distancia de 200 millas marinas más allá del límite exterior del mar territorial.
La operación, denominada Grifón XVII y cuyo punto de partida es la Base Naval Mar del Plata, es planificada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que conduce el brigadier general Xavier Julián Isaac. Petri permanecerá un tiempo bordo y luego retornará a la base.
Más de 340 pesqueros extranjeros –el 80% de origen chino– fueron identificados en los últimos días por el Comando Conjunto Marítimo en la milla 201, sobre el límite del espacio en el que la Argentina ejerce sus derechos de soberanía. Esa pesquisa forma parte del monitoreo permanente que el organismo lleva adelante, con avanzada tecnología y durante las 24 horas del día, desde el centro de control y vigilancia instalado en el piso 12 del edificio Libertad, sede de la Armada.
“A esa información se llega a través de imágenes satelitales, reportes de medios aéreos y de superficie, puestos de vigilancia en el litoral marítimo, datos compartidos con otras fuerzas, como la Prefectura y y un sistema integrado de control de la actividad pesquera”, explicó el director saliente del Comando Conjunto Marítimo, contraalmirante Pablo Varela, quien puso en marcha hace dos años el sistema de monitoreo permanente. Tras la asunción de las nuevas autoridades de la Armada, será reemplazado por el capitán de navío Rodolfo Eduardo Berazay Martínez.
En los últimos dos años se realizaron 16 operaciones Grifón, con distintos patrulleros oceánicos, y se identificaron 3817 buques extranjeros en el límite de la línea de soberanía argentina. Una importante concentración de pesqueros hubo en febrero de 2022, cuando se detectaron 605 buques en la milla 201. Y al mes siguiente, 524.
La atracción del calamar
La fuerte presencia de pesqueros extranjeros se explica por la época del año, atraídos por la pesca del calamar, la variedad más buscada. “No nos ocupamos únicamente del control de la pesca. Nuestra función es proveer alertas estratégicas tempranas y vigilar todos los espacios marítimos”, explicó Varela.
Solamente pueden ingresar a las aguas de la Zona Económica Exclusiva los buques que cuentan con autorización del gobierno argentino, es decir que hayan abonado el canon correspondiente. Se estima que anualmente se conceden 120 licencias de pesca. La captura de calamar, en condiciones legales, alcanzó las 153.259 toneladas, lo que produjo ingresos por exportaciones por 288 millones de dólares, informó el Estado Mayor Conjunto.
Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, de octubre de 2023, se estima que las capturas de la flota extranjera en la zona adyacente al espacio marítimo argentino, más allá de la milla 201, es equivalente a cuatro veces la captura argentina: 1200 millones de dólares. Y se infiere, además, que la captura de la flota extranjera en la zona de Malvinas representa el 25% de la captura en nuestro país: 74 millones de dólares.
En una operación estándar, el costo que implica el uso de un patrullero oceánico por un período de 15 días ronda los $274,6 millones. Si se suma la erogación por el empleo de una aeronave de exploración, que oscilará los $10,2 millones, el costo total de esta misión será de $284,8 millones.
Los pesqueros que se ubican a partir de la milla 201 no están en infracción, pero constituyen una amenaza, a lo que se suma el impacto ambiental que la presencia masiva de barcos produce en el mar.
En su mayoría se trata de buques poteros que pescan habitualmente de noche, con potentes lámparas y máquinas automáticas, configuradas a partir del comportamiento de los calamares. Con la iluminación intentan atraerá la mayor variedad de peces posible para facilitar su captura.
En los meses en que la presencia del calamar disminuye, por su condición migratoria, muchos de los pesqueros extranjeros se trasladan al Pacífico, frente a las costas de Ecuador y Perú, y otros permanecen atracados en los puertos de Montevideo, donde encuentran apoyo logístico. Más de 90 se localizaron allí en los meses anteriores a noviembre, explicaron fuentes navales.
“El calamar se va moviendo según la época del año. El ciclo de vida del calamar es un año. Nace y al año muere. Lo que no se pesca en un año no se pesca más”.
ooooo
COMENTARIO DE AGENDAR:
Lo de Petri es patriotismo para la tribuna. El problema con la flota china, española, coreana, japonesa, portuguesa e incluso polaca en la milla 201 de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), es que de noche apagan la radiobaliza identificadora de cada barco y de su posición, el MMII en la jerga, y se meten decenas de millas en aguas argentinas. Eso lo sabe cualquiera. Ahí de noche podés cazar pesqueros ilegales, o haciendo pesca ilegal, a lo pavote. No hace falta decomisarles los buques: están hechos percha y no hay suficientes muelles en la costa atlántica argentina para guardarlos mientras la runfla de bogas de las pesqueras chinas o españolas duermen años las causas, no sin ayuda de la Justicia Federal. Si les querés causar daño en serio, les decomisás las artes de pesca, redes, palangres y jaulas, normalmente carísimas, y mucho más valiosas que los barcos. A los capitanes y los tripulantes los dejás irse en lo posible con su nave, no sea que se te hunda sola en el puerto. Si no resulta posible, los fletás con cargo al país donde se radica la empresa armadora. Más de un marinero indonesio, malayo o filipino va a preferir quedarse a seguir trabajando gratis y cagado a palos día y noche. Son tripulaciones esclavas. Los armadores chinos y españoles, los verdaderos dueños del Mar Argentino desde 1990 y contando, viven bajando costos. Si vos se los subís con intercepciones, abordajes e incautaciones constantes de artes de pesca, hechas de oficio y dentro de la ZEE, les estás jodiendo la vida a todo el resto de la cadena de comercialización ilegal, por aumento de costos. Ésta va desde el «reefer» o buque congelador, o factoría, que los espera en la milla 240 o por ahí para un traspaso ilegal de cargas a espaldas de la AFIP, y que termina en los puertos de Galicia y del Mar de la China. Somos su pescadería. Si les levantamos mucho el precio, tal vez se vayan a aguas más amigables. La base para capturar pesqueros piratas debería empezar más bien en la costa argentina, donde las empresas legales y con papeles y planta de fileteo en tierra viven en total tranquilidad de que no las controla nadie, según la plata que reparten a troche y moche. Echá a los jueces federales que duermen los casos de infracción, y ya les aumentaste de nuevo los costos. Auditá la justicia sistemáticamente, y les subiste los costos aún más. A los que nos afanan desde el Este, de la milla 200 para afuera, los agarrás de noche y de la 200 para adentro. Saben que la Argentina no quiere líos con España ni con China ni con nadie. Si los tibetanos o los mongoles pescaran, los tendríamos de joda aquí. Somos famososo por nuestra generosidad. Atrapar piratas dentro de la ZEE tiene una lógica jurídica, pero otra biológica, y mucho más fuerte. Las aguas del millón de km2 que nos quedó de ZEE después de ser despojados por Inglaterra de 1.675.000 km2 más, son más productivas biológicamente que las de altamar. Es que su profundidad no excede los 200 metros, que es el promedio de la meseta sumergida que llamamos Plataforma Submarina. Todo nuestra ZEE es «zona eufótica», la capa del mar que goza de mayor iluminación solar, y por ende de mayor fotosíntesis. El zooplancton concurre a comerse las algas del fitoplanton, generalmente unicelular, y detrás del zooplanton se encolumnan sus predadores, y los predadores de sus predadores, que vienen a ser las especies de mayor interés pesquero argentino: la merluza hubbsi, el langostino, el calamar Illex y la brótola. Mientras duren. ¿Por qué mi escepticismo? Porque las cosas siguen como desde 1990, y tenemos tecnología para parar el saqueo, o al menos estorbarlo. En 2004 INVAP le propuso al Poder Ejecutivo una cadena de radares HF, cuya onda se abraza al mar y sigue la curvatura terrestre, en lugar de viajar en línea recta, como la luz. Con 6 estaciones repartidas a lo largo de la costa atlántica, controlás toda la ZEE y cien kilómetros más en alejamiento. Detectás barcos que están ocultos bajo el horizonte. No es tecnología marciana, todos los países con plataformas submarinas productivas y cierta vocación de ser países, y no lugares, tienen este tipo de instalaciones. ¿Presupuesto? INVAP pidió U$ 200 millones por obra terminada y entregada. La pesca ilegal en aquel año andaba por los U$ 2000 millones. La economía argentina estaba resucitando del desastre neoliberal, es decir había plata. Lo que no había era voluntad de irritar a los kelpers, que venden licencias de pesca sobre aguas que antes controlaba Argentina. Y para rematar, nuestro romance masoquista con España, la que nos fundió YPF, y Aerolíneas 2 veces, y de Telefónica no hablemos. También en 2004, y a pedido del gobierno de Río Negro, INVAP instaló el SIMPO, o Sistema de Información y Monitoreo Pesquero y Oceanográfico. Era una cajita blindada y transparente instalada en cada buque de la flota rionegrina que operara en el Golfo de San Matías, que es todo jurisdicción provincial, por ser muy cerrado. La cajita daba la posición y velocidad del buque, indicaba el momento en que bajaba la velocidad para lanzar y arrastrar redes, tangones o palangres, pesaba la captura, la fotografiaba, registraba con un termómetro la temperatura de bodega para detectar cierres y aperturas, y transmitía la información en tiempo real a la Prefectura y al Instituto Storni. Si el capitán decidía romper el SIMPO con muchos martillazos y pretextar que los había chocado un plato volador, se las tenía que ver con jueces provinciales, no federales. Los años que duró el SIMPO fue muy difícil decir que se había capturado merluza, cuando en realidad era langostino, de 10 a 12 veces más caro. Y de traspasar cargas a «reefers» en altamar, olvídate, cariño. Tu posición era seguida en tiempo real por DOS reparticiones estatales, e independientes entre sí. ¿Se impuso el SIMPO en toda la costa atlántica? Ni ahí. Cambió el gobernador y se fue el SIMPO, un invento más argentino que el dulce de leche, la birome o el colectivo, pero con menos suerte. Por algo el presidente Macri trató -casi con éxito- de hacer quebrar a la empresa barilochense. El Mar Argentino es libertario desde que perdimos la Guerra de Malvinas, y no creemos en absoluto que eso vaya a cambiar. Hablando de lo cual, le deseamos una buena navegación al Ministro Petri, como se la desearíamos a cualquier turista.Daniel E. Arias
Alberto Kornblihtt: “El desfinanciamiento del sistema de ciencia y técnica es equivalente a dejarlo morir”
Pocas certezas por el momento
A la fecha, no hay demasiadas certezas con respecto a cuál será el rumbo que el sector de ciencia y tecnología tendrá bajo la nueva gestión. Solo un puñado de aspectos pueden confirmarse. El empresario del mundo de las finanzas y tecnologías Alejandro Cosentino es el titular de la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, cartera degradada que antes tenía rango de ministerio; y el veterinario Daniel Salamone reemplazó a Ana Franchi y está a cargo del Consejo. Por el momento, a pesar de las designaciones, no hubo definiciones con respecto a cómo seguirá la política de ingresos y becas al Conicet, así como tampoco cual será el grado de articulación que tendrá el sistema científico y tecnológico que, bajo la administración de Daniel Filmus, había logrado aceitarse. En otro pasaje de su breve pero contundente presentación, Alberto Kornblihtt expresó su preocupación por las empresas públicas que desde el gobierno muestran interés en privatizar. “Además de YPF y Aerolíneas, están Arsat, el Polo Tecnológico de Constituyentes y Radio y Televisión Argentina, sectores ciertamente estratégicos. También (estoy) preocupado por la eliminación del MinCyT y el vaciamiento de sus funciones y desfinanciamiento”, subrayó. Más tarde aseveró: “En ningún país del mundo la investigación básica es financiada por el sector privado. Simplemente no les interesa, les es muy cara. Pero usan la investigación académica estatal como insumo irremplazable para sus desarrollos comerciales. Es el Estado promotor y emprendedor, como dice Mariana Mazzucato”. Al respecto de la participación estatal en desarrollos científicos que le cambian la vida a las personas, el científico brindó ejemplos variados: desde internet y pantallas táctiles, hasta las vacunas contra la covid y los fármacos de última generación contra el cáncer y enfermedades hereditarias. “El desfinanciamiento del sistema de ciencia y técnica es equivalente a dejarlo morir, a interrumpir carreras académicas de jóvenes con títulos universitarios que decidieron aportar y apostar por nuestro país”, expresó.Tandanor completò la reparación, mantenimiento y actualización del transporte ARA Canal Beagle
De acuerdo a una publicación realizada por el astillero Tandanor, el buque transporte ARA Canal Beagle (B-3) de la Armada Argentina zarpó desde el muelle de alistamiento de la planta ubicada en Costanera Sur, tras concluir los trabajos de reparación y mejora, de cara a la Campaña Antártica de Verano 2023/2024.
Durante su estadía en Tandanor, la unidad recibió trabajos de mantenimiento general, destacándose la modernización del tablero eléctrico principal, a cargo de la empresa argentina Redimec. En dicha tarea, se llevo a cabo el relevamiento y remoción de obsolescencias, e instalando dispositivos para la protección del generador de sobrecorriente, cortocircuito, sobrecargas y potencia inversa.
Ante la falta de un buque polar con capacidad de transporte de carga, los buques de la clase Costa Sur realizan navegaciones de apoyo logístico al rompehielos ARA “Almirante Irizar”, a su vez apoyado por avisos clase “Neftegaz”, de menor desplazamiento. Cabe destacar que el nunca concretado reemplazo del buque polar ARA “Bahia Paraíso” (B-1), hundido en 1989, estaría a cargo del mismo astillero Tandanor, en convenio con la empresa finlandesa AKER. Si bien el proyecto se encontraba con presupuesto asignado, y con la etapa de ingeniería avanzada, no hubo mayores avances en los ultimos meses.