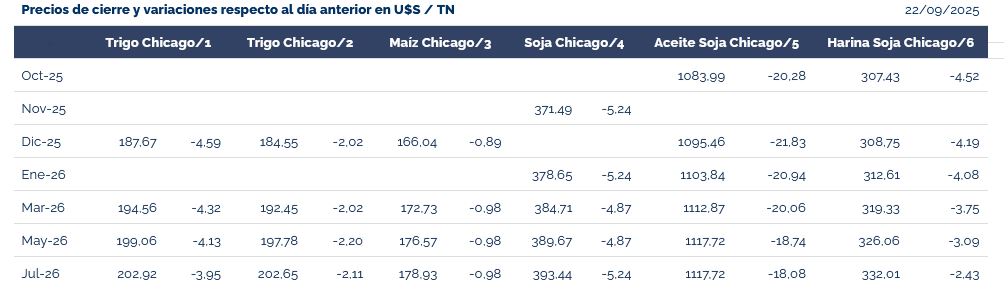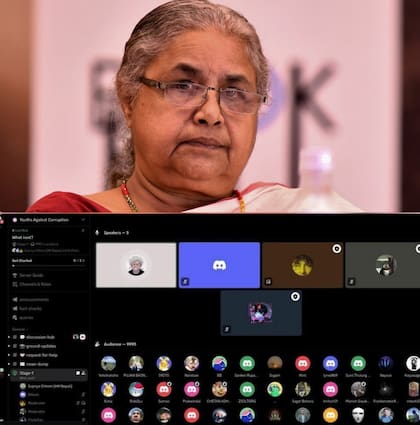A finales del año 2022, el Ejército Argentino daba luz verde a uno de sus programas de renovación de capacidades más importantes, fijando el objetivo de dotarse de una nueva generación de radares 3D tácticos de tecnología AESA. En vista del desafío, y cimentado en su experiencia y reconocimiento nacional e internacional, la tarea fue encomendada a la empresa rionegrina INVAP, encargada de la provisión de los nuevos radares RPA-200M y del RMF-200V.
En primer lugar, y como fuera mencionado, la necesidad del Ejército de dotarse de nuevos sensores para misiones de vigilancia y control nace de la antigüedad de los radares Cardion AN/TPS-44 Alert, los cuales, de destacada trayectoria en la fuerza, con despliegue en el Conflicto del Atlántico Sur por la recuperación de las Islas Malvinas, requieren de un reemplazo.
De tal forma, a finales del año 2022 y tras la aprobación del contrato para la provisión de los RPA-200M, la Decisión Administrativa 1330/2022 también plasmaba la “ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES TÁCTICOS DE DEFENSA ANTIAÉREA”, siendo el RMF-200V de INVAP el modelo seleccionado para equipar al Ejército.
Como señaláramos en dicha ocasión, el acuerdo comprende la provisión de tres radares móviles a ser montados en vehículos de la fuerza. En cuanto al contrato, indicamos que la inversión alcanza la suma de “… U$D 21.790.000 de dólares, monto que se dividirá en U$D 17.520.924 de dólares por los tres radares, U$D 816.484 de dólares para el kit de mantenimiento y U$D 3.452.592 de dólares en impuestos”.
Añadiendo que: “… el Convenio Interadministrativo también establece el cronograma de provisión, detallando los distintos hitos que van desde la revisión crítica del diseño, desarrollo y demostración de los Modelos de Evaluación Tecnológica, cerrando con el test y demostración de cada unidad por entregar al Ejército Argentino”.
A casi dos años de la luz verde de los contratos, y tal y como dan cuenta fuentes, el desarrollo viene madurando positivamente, mostrando claras diferencias con lo observado en los renders originales provistos por INVAP de forma oficial, y que pueden verse en su página.
Tal y como señala Espacio Tech en un reciente artículo: “El RMF-200V se distingue por ser un radar 3D multifunción, lo que significa que no solo indica la distancia y dirección de un objeto, como hacen los radares más básicos, sino también su altura. Esa tercera dimensión es clave para tener un panorama completo del espacio aéreo. Opera en banda X, una frecuencia que ofrece un buen equilibrio entre alcance y precisión: permite detectar blancos a larga distancia y al mismo tiempo distinguir detalles más finos, como la trayectoria de aeronaves pequeñas”.
Añadiendo: “Su antena utiliza la tecnología AESA (Active Electronically Scanned Array), un sistema de ‘barrido electrónico’ que reemplaza al movimiento mecánico de las antenas tradicionales. Esto le da una enorme velocidad de respuesta y reduce las posibilidades de fallas mecánicas. Gracias a esta tecnología, el radar puede rastrear en simultáneo más de 600 blancos, desde aviones comerciales hasta helicópteros y drones con baja firma radar”.
No obstante, mientras se registran importantes avances en la incorporación del RPA-200M, el desarrollo del RMF-200V continúa su camino, con lo cual es presumible intuir que varias de las características actualmente dadas a conocer pueden ser modificadas, o no. Eso quedará para el momento de su presentación oficial.
Por último, y como fue reportado días atrás, desde Zona Militar avanzamos en la confección de un render, mostrando cómo podría verse el futuro radar AESA montado en uno de los camiones Oshkosh FMTV, que son parte del actual parque de vehículos de transporte del Ejército, siendo este, y viendo tendencias actuales de diseño a nivel mundial, una plataforma válida para su despliegue en el terreno de operaciones donde sea requerido.
Comentario de AgendAR:
El «press release» que acabás de leer sobre el nuevo radar de INVAP cumple con añejas tradiciones militares locales: te dice que este radar es novedoso, pero no cómo, por qué y hasta qué punto. No puedo medir hasta qué punto cambia la historia de la defensa antiaérea argentina, porque ésta se puso a prueba sólo en los 74 días de la guerra de Malvinas.
Yo creo que con otra doctrina de adquisiciones de equipo, otro ministro de defensa, otro canciller, otro presidente y, sobre todo, otro programa económico que incluya mucha industria argentina, este radar podría ser un «game changer» porque es de tipo AESA. No es un simple detector de cosas, es un arma electrónica.
Puede confundir los sistemas de navegación de un objeto atacante, y si es teledirigido o funciona en red con otros radares y con satélites de posicionamiento como el GPS, provocarles un apagón de telecomunicaciones. Es más: con un BUEN AESA podés engañar los radares enemigos y desaparecer de sus pantallas, e incluso venderles que estás en otro lugar y haciendo otra cosa.
Este AESA de INVAP no es nada que hayamos tenido antes, y menos que menos comprándolo. Si la Argentina tuviera un mango, la OTAN o Israel te venderían chatarra radárica que te haría perder la guerra antes de empezarla. La OTAN no tiene maldita la gana de que tengamos este tipo de radares, y menos que menos, de que los fabriquemos en buena cantidad y a buena precio, y ni te cuento si lo exportamos. Por ahora, la situación es «lindo radar, país jodido».
¿Por qué hay que tener radares AESA «made in Argentina»? Porque todos los países con los que nos agarramos o podríamos agarrar a tiros tienen, especialmente un par de vecinos indeseables. Y si estás tan indefenso que no puedas defenderte, te van a atacar hasta los amigos.
LA HISTORIA DE NUESTRA DEFENSA ANTIAÉREA
Antes de mandar a marzo a nuestra defensa, hurguemos los hechos. Los británicos, que aqui dejaron 28 Harrier regados por los campos y el mar, todavía sostienen que no perdieron ningún avión ante la artillería antiaérea argentina, fuera lanzable o de tubo. Historiadores y gente de la RAF coinciden, con gravedad, que se cayeron debido a la meteorología o por error humano. Les faltó añadir también la Ley de Gravedad. Después de todo, Newton era inglés.
Lo que les da razón a los Brits es que el clima de las Malvinas es de perros todo el año, pero en temporada fría no quieras ver. En cuanto al error humano es la causa más frecuente de muerte en guerra, e incluso la causa más frecuente de las guerras: no necesita ventas.
Pero la más espléndida de las armas británicas de todos los tiempos ha sido venderte humo. «Smoke and mirrors», según sus autores.
Si no fuéramos una obstinada piedrita en las alpargatas del rey Charles III, no se explica que los Brits nos sigan macaneando 43 años después de aquella agarrada, en la que ganaron por KO.
Para qué mentirle a una Argentina en lo más profundo de su desarme unilateral, en lo peor de sus capacidades científicas, tecnológica e industriales, y de yapa hoy gobernada prácticamente por EEUU y el FMI.
A los comunicados militares argentinos en 1982 jamás les creí ni el punto final, pero puedo mentar al manos dos derribos. Ambos con alguna colaboración del citado Newton, pero el trabajo sucio sin duda lo hicimos nosotros.
En la TV argentina muchos compatriotas vimos por la tele un SAM (misil tierra aire) pegarle a uno de estos cazabombarderos británicos cuando salía de pegarle a la BAM (Base Aérea Militar) Malvinas. Fue en junio de 1982, y me llamó la atención que el Harrier no atacara en rasante sino a una altura de al menos 4 o 5 mil metros.
Con una «cluster bomb» BL 177 desde esa altura no le pegás ni a la cancha de River, pero tampoco necesitás. Aquí las llamábamos «bombas beluga» y sabíamos que explotaban en el aire y dispersaban 147 subunidades explosivas que explotaban también en el aire, y algunas al contacto con el terreno. Las más turras explotaban después, cuando los rescatistas salían a auxiliar a los heridos y rozaban sin querer sus aletas.
Evidentemente, pensé, el piloto gringo le tenía un respetable jabón a la AA (Artillería Antiaérea) de la BAM. La tele era de muy baja definición, y las imágenes generadas por computadora no habían desembarcado en ella. El Harrier fue apenas un puntito que cruzó en ascenso el cielo siempre encapotado de las islas, perseguido por otro puntito luminoso que se apagó enseguida. El misil, probablemente un Roland francés, debe haber seguido volando y maniobrando por inercia tras agotar el motor. Unos segundos después el Harrier se encendió como un fósforo. El estampído llegó bastante después del fogonazo. El derribo debió haber sucedido bastante lejos de la cámara, que parecía estar en algún muelle de Puerto Argentino.
El otro derribo lo protagonizó Ramón Garcés, hoy historiador y en 1982, colimba en la BAM de Goose Green, llamada entonces «Ganso Verde» por mis colegas y los superiores de Ramón. Un Harrier vino casi pegado al suelo y le tiró una de aquellas bombas de racimo a la pista. Cuando se escapaba en ascenso, Ramón alcanzó a fajarle cuatro o cinco tiros y vio que entraban.
A bordo estaba el capitán «Big Bob» Iveson, que se quedó de pronto sin motor. Pero la cabeza no la perdió, porque trató de alejarse en planeo, y aguantó así hasta estar bien lejos de la BAM, en la que había dejado malos recuerdos. Unos 17 colimbas muertos, que fueron siendo apilados. El zumbo a cargo de la batería seguía vivo, porque se había rajado a velocidad warp y el cañón lo había agarrado Ramón.
Iveson se eyectó con lo justo, con el Harrier casi tocando el suelo. Anduvo escondiéndose 3 días, hasta que llegaron los gringos del 2do Regimiento de Paracaídistas, lo descongelaron un poco a fuerza de té, fin de la historia. La historia de Ramón es más compleja: estaba dentro de la pila de cadáveres, pero seguía obstinadamente vivo, descubrieron con horror cuando ya le estaban cavando la fosa. No muy vivo, pero vivo. No te pelees con Ramón.
Ramón logró localizar a Iveson y en 2013 le mandamos un prolijo mail. Para reconciliarse con el enemigo que te derrotó, siempre es bueno hacerlo tras haberlo derribado, y tenés un gobierno poco probritánico. El conchesumare de Iveson jamás contestó.
En mi poco importante opinión, al menos 2 Harriers fueron presa de Newton porque los derribó la AA argenta. Uno rajándose de la BAM Malvinas a manos de un misilito francés de 64 kg. que bien podríamos haber fabricado nosotros, al menos bajo licencia. Pero a los milicos del Proceso ya les gustaba más comprar que fabricar, lo que explica que tuviéramos sólo 4 baterías Roland para defender los 12.000 km2 de Malvinas. El otro a cañonazos, nomás.
Ambos ataques quizás habrían sido menos letales de haber tenido nuestro país algunos radares propios. No digo un AESA, que no sólo es un detector sino un arma electrónica, algo que INVAP logró hacer apenas hace unos 5 años para la Armada. Y que ésta, según tradiciones, prefiere comprarle a la OTAN, ergo al enemigo.
Éste radar AESA de INVAP por lo pronto no necesita siquiera hacer rotar su antena, porque dispara miles de haces bien colimados de radiofrecuencia por segundo, hacia distintos ángulos, con distintas longitudes de onda. No es improbable que logre detectar un avión o un misil stealth, y tampoco es improbable que el misil o avión detecte al radar, y lo confunda con ruido electromagnético de fondo.
Obviamente, las tres fuerzas deberían interesarse muchísimo por este desarrollo. Pero ateniéndose a la historia desde 1982, y particularmente desde 1990, y de modo horriblemente particular desde 2015, este radar de INVAP es apetecible para cualquier gobierno que pelee para su propio país.
La Argentina, por ahora, no entra en esa lista.
UN AESA ES MUCHO MÁS QUE UN RADAR
Hay muchas diferencias entre un radar militar común de 1942 y esta nueva bestia criolla llamada RMF-200. El primero es un simple detector. Detecta un «blanco» (todo punto nuevo en la pantalla) y te da el azimut, dirección de vuelo, velocidad y altura de vuelo de un avión, un misil crucero, y uno balístico en fase de lanzamiento. El RMF-200 de INVAP tiene todas esas capacidades, y decenas más, y no es un detector: ES UN ARMA.
Sobre eso, vuelvo en un rato.
El azimut, palabra árabe, es el ángulo en que está el blanco respecto del radar, si el susodicho radar tiene como azimut cero el norte geográfico del planeta. Tomá mate. Si tenés problemas para entender esa oración, leela diez veces. Yo la reescribí veinte y sigue sin gustarme.
Ergo, si el blanco viene con azimut 30, está momentáneamente 30 grados a la derecha del cero del radial, y a tu derecha. Si sigue ahí un minuto después y con un eco de radar cada vez más fuerte, está viniendo hacia vos, ojo.
Y pueden ser muchos, y salir como un único punto porque tu radar de la «Chain Home» inglesa consta de torres altísimas y es de onda muy larga, y por ende de baja definición: ve las cosas en bulto. Si el trasponder a bordo de ése o esos enemigos no se identifica como amigo por santo y seña, vos andá alertando a los escuadrones de intercepción. Que suenen las sirenas. Que los ñatos dejen su revista, su faso o pipa y su partida de ajedrez, y que corran como locos hacia sus aviones.
El santo y seña es una clave electrónica. Es un número de matrícula aérea más largo, más incomprensible y aleatorio que cónclave de psicólogos lacanianos. Resulta imposible de copiar para la inteligencia alemana. Hoy pueden ser los primeros 30 dígitos de un número irracional salpímentados al azar con letras alfabéticas. Hoy un maraña, mañana no sé. Otra maraña.
Los números irracionales que me agredieron en la secundaria son horrorosos, porque no terminan nunca. Son parientes cercanos y lejanos del famoso «PI» de la geometría que aprendiste en la primaria. Hay infinitos números irracionales para elegir, y todos menos obvios y junados que el «PI» tan prestigioso e inevitable para calcular perímetros y superficies de círculos, y otras yerbas.
Si además a ese irracional la Luftwaffe, bastante más racional, va a descularlo e imitarlo el día del arquero.
Y hablando de arqueros: estamos en 1941 y los ingleses, que acaban de inventar ese santo y seña electrónicos, lo llaman IFF (Identification Friend or Foe), discriminador de amigo o enemigo.
Eso se lo explica a AgendAR, y con toda paciencia, el Dibu Martínez. Para el Dibu, esta distinción fue crucial en el mundial de 2022. «Mirá, pibe, ese primo es como la camiseta de la Selección. Aunque la pelota esté lejos en campo contrario, y aunque la tenga dominada el Lío Messi y esté haciéndole túneles y calesitas a los defensores franceses, al negro M´Bappé lo junás a cualquier distancia por la camiseta color azul. Aunque parezca distraído y rascándose la oreja, ojo con ése», masculla nuestro anterior arquero en jefe.
Si interrogado por tu radar el blanco (o los muchos blancos) se hacen los burros o tiran un irracional incorrecto, ordená un despegue masivo de Hurricanes y Spitfires (acordate de que estamos en el verano de 1941). Todos esos interceptores están armados con 8 ametralladoras por gorra, para darles mastuerzo a los bloody Huns sobre el Canal de la Mancha y antes de que sobrepasen los white cliffs of Dover. ¿Cachai?
Hacemos un «fast forward» hasta 1978, en Vietnam, y los cambios son significativos. Los nuevos radares militares se han comprimido y caben en la nariz de un caza, e incluso en la de un mínimo misil aire-aire. El F-14 nuevecito de Tom Cruise, alias Maverick en la película Top Gun, dispara no sólo los flacos y casi obvios Sidewinder de corto alcance guiados por infrarrojo.
Resultan más jodidos esos gordos Sparrow radarizados. Son de alcance muy largo para sus tiempos, auténticos BVR (Beyond Visual Range), o fuera del rango visual.
Entonces no importa mucho si Maverick ve al enemigo o no. El radar de su avión sí lo ve y apunta el disparo hacia el azimut y la altura aproximadamente correctas.
Si el malo de la película está a entre 30 o 40 km. de distancia, a los pocos segundos de lanzado, en términos de radar el Sparrow se desengancha solito del que está en el F-14 de don Maverick, Ambos radares, el del avión y el del misil, han consultado con su biblioteca de posibles enemigos, que es una base de datos. Los aeronabos la llaman «librería». Pero eso no es castellano sino inglés traducido. Y MAL.
La computadora del radar de Maverick sabe que fija ése eco es un MiG pilotado por un malo, probablemente soviético y enemigo de la libertad. Incluso consulta con su propia base de datos y lo clasifica como MiG 17, 19 o incluso 21, si es terriblemente supersónico.
Aún a mitad de su vuelo, el Sparrow tomó la pelota y se puso a interceptar al MiG por la suya. Ese misil le gana en pique y maniobrabilidad a un MiG 21, lo mejor que tienen los malvados en esta zona del Océano Índico. La computadora a bordo del Sparrow es más inteligente que un congreso de premios Nobel de física, sabe que el misil en el que viaja ya se gastó todo el combustible sólido, y que ahora vuela «balístico», es decir por inercia.
Por eso mismo, sabe también que hay que conservar la energía cinética, y que es al cuete perseguir al MiG por cola. Por eso, su cerebrito electrónico inventa una trayectoria que se adelante y atraviese la trayectoria más probable del enemigo. Es como cazar patos: vuelan rápido, los condenados, y hay que tirarles la perdigonada delante, me dice Charles III, que ha vivido al pedo y cazando patos. Hay que dejar que el o los patos en fuga atraviesen la perdigonada solitos, sorpresa, fuiste.
Si eso es deporte, directamente cazá en el zoológico con granadas. Carlitos, le contesto. Y buscando mejores fuentes, vuelvo al sur.
Entres los pilotos de caza de Avellaneda, a esto se lo llama un «tiro de deflexión».
Pero hoy ya es cosa del Holywood nostálgico. Añaden los de Avellaneda, con amargura, que la lucha aérea hace décadas que no es visual. «Todo radares, sensores ópticos y computadoras, pibe. Minga de marearlo a firuletes a un enemigo que te ve», comentan.
Con razón pasaron de la acrobacia aérea al tango y la milonga.
Otro fast forward a fecha de hoy, a pocos días de que INVAP muestra al público su nuevo radar
No hay modo de sacarle una palabra verdadera a INVAP acerca de este radar, porque está hecho para mentirle a todo el mundo salvo a su dueño.
Oculta su ubicación, aunque sea fija, porque emite en tantas frecuencias a la vez, y cada una con saltos de frecuencia tan impredecibles, y con potencia tan baja, que no destaca del ruido electromagnético de fondo generado en el planeta por las millones de estaciones civiles de radiododifusión, o por las líneas eléctricas de las redes civiles, o por el ruido electromagnético y desordenado de tormentas, cúmulonimbos, ceniza volcánica en ascenso, y otras fuentes meteorológicas.
El SRMF-200 escapa de casi todo rastreo, pero intenta detectar e identificar todo lo detectable.
Coordinado con dos o más de su tipo en distintos lugares, te bate, clasifica e identifica centenares de objetos reflectantes a la vez y desde ángulos distintos. Y cada AESA de esa red filtra y elimina los pocos objetos interesantes en el sentido militar, de modo de no saturar de sobreinformación al director de vigilancia.
Éste tiene todo el tiempo una visión centralizada y regional, un mapa tridimensional actualizado del teatro de operaciones aéreo, marítimo y terrestre. Puede estar casi en cualquier lado, pero lo clásico es poner a este señor/a en un avión de tipo AWACS. Que la Argentina está perfectamente en condiciones de diseñar al menos desde 2010, pero en Stanley y en Washington, nuestras capitales según el presidente de la Nación (de ésta), no quieren saber nada.
Todo objeto propio, potencialmente enemigo, que está quieto o se mueve, queda señalado e identificado en centenares de km. a la redonda. Un AESA logra ese tipo de cosas. Es Argos, el monstruo de mil ojos.
Si el oponente tiene aviones o misiles «stealth», ante una batería más o menos dispersa de varios radares AESA en general queda escrachado. Alguno logra casi siempre sacarte la patente.
Además el AESA no es un simple y casi todopoderoso observador.
UN AESA ES UN ARMA ELECTROMAGNÉTICA.
En modo interferencia, un AESA puede «arrojarle arena a los ojos» a los enemigos, selectivamente o a todos. Puede aturdir con interferencia todas las frecuencias y potencias a los radares adversarios, y borrarse de sus pantallas saturándoselas de ruido blanco y sin sentido.
Puede autoeliminarse como emisor y mientras tanto, detectar en forma pasiva y silenciosa al oponente. ¿Cómo demonios hace? Escuchando rebotes de señal generados por terceros. Que no tienen modo de saber siquiera que los están siguiendo en una pantalla lejana y ajena. Eso, genéricamente, se llama «jamming».
Los AESA atacan también por «spoofing». Puede inventarle falsos blancos a los radares detectores enemigos. Y no me preguntes cómo demonios se hace eso. Los AESA pueden desorientar los sistemas de navegación de misiles y drones kamikaze adversos, haciéndoles creer que vuelan hacia el este cuando en realidad lo hacen hacia el sudeste. Si tenés suerte, pegan inofensivamente en cualquier lado.
Para ello (esto es increíble) pueden disfrazarse de satélites de sistemas de navegación GPS, GLONASS, GALILEO u otros, y hacerles creer que van a pegarle al Kremlin cuando van a caer en los célebres campos de remolacha de Briansk, o en un edificio vacío en la periferia de Moscú.
Los AESA pueden también interceptar telecomunicaciones encriptadas enemigas y reescribirlas con datos falsos. Es un tipo de hackeo que este portal, humilde observador y admirador de la radarística de INVAP desde 2003, ha bautizado «mandar fruta». Todos los medios argentinos que reciben pauta publicitaria del gobierno nacional lo hacen. Es una profesión civil, además de militar.
Las FFAA de un país al que desde 1833 lnglaterra le ha venido robando casi 2,2 millones de km2 insulares y marinos, no puede carecer de AESA propios. No puede sin ser un sordo, un ciego y de yapa, un pelotudo.Y pelotudo por vocación y por elección si opera chatarra radárica revendida por la OTAN, joya nunca taxi.
Esto de la discapacidad militar en sensores por compra de basura importada se volvió crítico en 1982. Obviamente durante nuestra guerra por las Malvinas. Los AESA no exisltían, salvo como proyecto secreto. Los radares que nos vendieron los EEUU cuando éramos derechos y humanos estaban llenos de contramedidas ingeniosas, que incluso hoy un recién egresado de ingeniería de telecomunicaciones no entiende. Pero blanco sobre negro, eran incapaces de hacer las cosas que hace un AESA moderno.
Hubo dos ataques declarados británicos contra los radares de alerta de nuestra aviación y ejército en la BAM Malvinas. En ambos se usaron misiles donados para la ocasión por los EEUU. El segundo mató con metralla un oficial y cuatro soldaditos marplatenses. Estaban en una caseta móvil liviana, diseñada por Oerlikon.
Claro, si son suizos y famosos son irremediablemente buenos, ¿no? Todo: los quesos, los chocolates, los relojes, las armas. Lo mejor de lo mejor. Pero a este sistema el fabricante le había colocado la antenita exactamente en el techo en el techo de ese habitáculo, y hacía un frío de congelar esquimales.
El tema es que el sistema de apuntamiento y navegación de un misil antirradar Shrike vuela en línea recta contra la antena, y estalla a unos 20 metros del blanco, de modo de hacerlo puré. Entre la onda de choque y el escopetazo de esquirlas, fuiste. Para saber fabricar armás antirradar, tenés que saber fabricar radares.
¿Querrá el lector creer que la Argentina, que diseña y fabrica radares de navegación aérea desde 2003, y antiaéreos de detección temprana desde al menos 2010, le volvió a comprar estas tumbas rodantes a Oerlikon? Ud. mira la foto y no lo cree. Tienen la misma antena de mierda montada sobre el mismo habitáculo de mierda. No sea que nuestro futuro enemigo en cualquier conflicto deba tomarse mucho trabajo en matarnos gente y equipo.
Nuestro radar principal en las islas demasiado famosas era un Westinghouse, pesado, fijo, potente y del año de ñaupa.
NOS JUGAMOS LA CASA APOSTANDO AL WESTINGHOUSE
Nunca sabremos cuánto tiempo estuvo de servicio real en combate nuestro único radar de gran potencia en las islas, y cuánto tiempo apagado por alarma de ataque con misiles antirradar Cuando pudo funcionar, salvó a nuestros aviadores de cazabombarderos de más de una emboscada de Harriers.
Nunca sabremos cuántos pilotos nos mataron los ingleses porque hubo que apagar de urgencia ese Westingouse. Lo cierto es que nuestros pilotos, gente brava pero dirigida por una cúpula muy crápula, en cada apagón radárico quedaron momentáneamentete ciegos como mono en bolsa.
¿Quién decidió que fabricáramos un radar argentino recién en 2003?
¿Querrás creer, lector sub-70, que los mejores aviones de ataque a buques que tuvimos, los A4 Skyhawk, eran de tercera mano, y habían hecho roll-out en 1953? Estaban hechos fruta, porque se perdieron por meses la guerra de Corea, pero desde 1962 a 1975 participaron muy activamente en la de Vietnam. Y luego, de ahí servir su vejez en la aviación de la Guardia Nacional. Y de ahí al desierto de Mojave, estacionados bajo el solazo, a ver qué gil los compraba.
Los A4 fueron aviones magníficos, blanco sobre negro. A la hora de la hora, le dieron matarile y hundieron y estropearon de papeles las mejores unidades de la Task Force, e incluimos al HMS Invincible, a dos semanas de terminar la guerra. Eso no se discute.
Es más, los A-4 se bancaban tiros que habrían derribado a cualquier caza de ataque más moderno. Y además, eran totalmente inmunes al jamming y al spoofing británicos porque se compraron «as is»: sin radar. Muy previsor: no hay modo de deslumbrar a un ciego.
Entre inspecciones, las turbinas recorridas «a nuevo» presentaban novedades cada 150 horas de vuelo. La Fuerza Aérea se acostumbró a cambiar la turbina instalada por una recién reparada para que «los pibes» no perdieran horas anuales de vuelo, que aquí estaban alrededor de las 200.
El nivel de entrenamiento con que se llegó a Malvinas era tan bueno como el de los miembros de la OTAN chica, la fundacional. Pero los aviones, en fin.. De cada tres que partían rumbo a las islas demasiado famosas, uno en promedio pegaba la vuelta a medio camino por problemas técnicos que no se podían resolver ni con sudor ni con magia de taller.
«Yo volé a ciegas contra la Task Force». Podría ser el lemas de nuestros cazadores. En 1982 la Royal Navy era la segunda armada del mundo. Se requiere de mucho coraje.
Ninguno de los pilotos que yo fui entrevistando a lo largo de varias décadas admitió que sus cúpulas los habían cagado en equipamiento. Pero los gringos a nuestros pilotos de A4 los llamaban «los pieles rojas», porque no podían atacar de noche.
También quedaron totalmente dependientes a distancia del considerable radarón Westinghouse de la BAM Malvinas, y de las comunicaciones por radio para decirles: ‘Attenti Fortín. Se les vienen tres Harrier desde las 7, altura 10.000 pies, a 420 nudos».
¿Qué hace uno en esa situación? Suelta las bombas sobre el mar, e incluso, si el combustible a bordo lo permite, eyecta también esos dos enormes tanques subalares suplementarios, casi mayores que el A4 mismo, para pegar la vuelta en 180 grados e intentar el regreso al continente a todo gas, preferentemente vivo.
Lo que ignoro, y vos también, es cuántas misiones abortadas, cuántos regresos de apuro y cuántas merluzas hechas surimi por bombas descartadas costó que en 1965 y de nuevo en 1975 compráramos 75 cazas de ataque sin radar, y sin intentar alguna solución tecnológica propia para el problema. Aviones cuyos pilotos fueron mandados en 1982 a fajarse con las fragatas, destructores, cruceros y portaaviones de Su Graciosa, literalmente erizados de radares de alerta temprana y de tiro de tiro para misiles y cañones.
Y todo bajo la solitaria protección del radar Westinghouse TPS 43 de la BAM Malvinas. Único para orientarse en las islas y evadir Harriers, fragatas y misilazos adversos. La historia del TPS 43 en «La Guerra de los 74 Días» es densa: tuvo 11 alertas rojas de ataque durante toda la campaña y al menos dos ataques con misiles antirradar Shrike.
El empeño británico en matar al TPS 43 mide su importancia estratégica: las misiones antirradar «Black Buck», involucraban 14 tanqueros para reabastecer sucesivamente el vuelo de un Vulcan. Este bombardero estratégico de los ’50 fue resucitado en 1982. Vino la RAF y dijo «Levántate y anda». Y anduvieron. Salidos de esas morgues con público y boletería que son los museos de la RAF. Los hay muchos y buenos, y logran el milagro de que los pibes ingleses entiendan un poco de su propia historia nacional fuera del celular, caminándole alrededor a la historia, y tocándola.
Juntando de aquí y de allá, se armó un Vulcan (seguro fueron más) para llevar los Shrike. Y para garantizar el delivery en tiempo y forma, cada ataque Black Buck supuso 14 reabastecimientos en vuelo sólo para llegar desde las islas británicas, y entonces dejar ciega, aunque no fuera más que un rato, a nuestra aviación.
Ahí los Brits se gastaron una moneda. ¿Te imaginás un rappitero seguido por 14 camiones tanqueros para entregar una pizza? Para Maggie Thatcher, la mayor avara de la historia inglesa reciente, las Malvinas fueron MUY importantes.
JUSTICIA PARA LOS RADARISTAS
La lógica y la historia me chiflan que nuestro Westinghouse en las islas debía alucinar como murciélago con burundanga, y que los gringos que lo construyeron trataron de hacerle ver lo que se les cantara y ocultar lo que no, y así durante toda la campaña. Y si lo lograron sólo a veces y no todo el tiempo, el mérito es todo nuestro.
Después de todo, fueron ingleses y yanquis quienes inventaron los mejores radares de la Segunda Guerra, y también las contramedidas, y con todo eso ganaron la Batalla de Inglaterra y luego la Batalla del Ruhr, más sangrienta y prolongada. Esos ñatos son socios y algo saben de radarística.
En tecnología militar compleja, el único que entiende cómo se baila la cumbia y en serio, es el fabricante. Los meros usuarios son inevitablemente más giles. ¿Quién nos puso en esa posición?
Habida cuenta de lo poco efectivos y caros efectivas que fueron los ataques Black Buck, el hacernos apagar el Westinghouse con misiones «fake» fue un modo más sagaz de desgastar a nuestros cazas cuando salían hacia Malvinas a las cuatro de la tarde. A esa hora en la latitud de las islas queda poquísima luz de sol.
Salir tarde porque de pronto pintaron blancos a tiro era garantía de tener que atacarlos casi a ciegas y luego volver totalmente a oscuras. O ante alerta de Harriers desde la BAM Malvinas, era garantía de abortar la misión, desprenderse de cargas subalares y rajar de vuelta al continente. Creo -sin pruebas- que los ingleses nos metieron el perro más de una vez con trucos electrónicos, que hoy llamaríamos informáticos.
Se me ocurre, porque nosotros lo hicimos con los Harrier, haciéndolos salir y volver a sus portaaviones, todo con mar gruesa y ese viento que despeina hasta a mi peladísimo colega Carlos Pagni, y de yapa al rockero Gustavo Cordera.
Por no ser fabricantes, no teníamos entrenamiento para «spoofear» a la Task Force y hacerle alucinar ataques argentinos con aviones imaginarios. Por ende, hubo que usar aviones reales.
A los Harrier embarcados en los HMS Invincible y Hermes les quemamos las turbinas «big time», y a sus radaristas y pilotos la croqueta, a fuerza de dormir mal. No es imposible que tanto cachengue le haya causado a los súbditos de Su Graciosa algunos accidentes fatales en cubierta.
No hay sitio peor para la salud que la cubierta de un portaaviones: carritos de combustible y de explosivos yendo y viniendo, y aviones que aterrizan y despegan emitiendo llamaradas, y en el caso de los Harrier, llamaradas en vertical-
Y toda la acción transcurre en una cubierta más bien chica, que de yapa rola, cabecea y guiña por un oleaje de órdago y unos vientos de terror. Si algunos gringos se quemaron o ahogaron y alguna vez por fin nos enteramos, el crédito va para nuestros radaristas, que jamás tuvieron prensa.
Hay otros personajes grossos y siguen ocultos.
Los mejores engaños radáricos la Fuerza Aérea Argentina los logró con los Lear Jet para ejecutivos adjudicados el «Escuadrón Fénix» de la FAA. En techo de vuelo, velocidad y capacidad de maniobra, ante cualquier radar británico de los ’80 eran A4 o Mirage III o Dagger que se les venían al humo y con bombas. Más de una vez los Fénix se coordinaron con los escuadrones de ataque. Los Lear fingían un ataque por el norte cuando en realidad los A4, las estrellas del show, venían por el sureste.
Otras veces los Fénix, que no tenían armás pero sí radar, iban al frente de una escuadrilla de ataque como perros guía de un trencito de ciegos. Les abrían camino zigzagueando a través de esa niebla electrónica que rodeaba a la Task Force.
Así lograban llegar hasta la misma sin atravesar el rango máximo de los SAM de mayor alcance de las fragatas. Eran los sistemas Sea Dart, bastante primitivos, de los ‘años 60 y guiados por radar pasivo. Pero te mataban a la perfección a 70 km. de distancia, pegándote a Mach 3. Ni los veías llegar
Todavía hoy, los historiadores británicos no creen demasiado que hubiera pilotos, algunos de ellos civiles, que se aventuraran profundo entre los perímetros de seguridad externo y medio de los portaaviones, bien al alcance de las patrullas de Harrier. Pero sucedió más de una vez.
Así el 7 de junio de 1982, jugándose el cuero en tareas de exploración, un intempestivo Sea Dart abatió un Lear y mató a todos sus tripulantes militares: el vicecomodoro De la Colina, el mayor Falconier, el fotografo capitán Lotufo, el encargado de comunicaciones, ayudante Luna, y el de ingeniería, ayudante Marizza.
Pongo los cinco apellidos porque es imposible no hacerlo: una semana más y se terminaba la guerra. Cayeron desde 12.000 metros al mar, probablemente vivos, y del fuselaje de aquel minúsculo avioncito civil no había modo de eyectarse. De un caza, sí.
Con más radares argentinos en las islas, habrían tenido alguna oportunidad de que aquel Lear esquivara aquel Sea Dart. Entre los pilotos argentinos eso no era infrecuente, al punto de que ese entretenimiento se llamaba «bailar la misilera». ¿Ahora entendés mejor la importancia de los radares y los radaristas?
Y AQUÍ LA CORTO
Ojalá éste radar de INVAP equipe a todas nuestras fuerzas, e incluso que se venda. Como es nuestro, a un AESA de este tipo será más difícil meterle el perro.
Pero con este gobierno o con cualquier otro una centésima parte de servil y vendepatria, eso no va a suceder.
Ahora voy a invertir las tornas: ¿te imaginás el despelote político en Londres, en Washington y en Stanley, si hoy, a 43 años de la guerra, la RAF, la Royal Navy y el Royal Army descartan todos sus radares y se reequipan con los de INVAP? Sospecho que nuestro ministro de defensa y coso, don Luis «Maverick» Petri, está ahí para impedir que se fabrique.
Sospecho que este AESA RMF-200 táctico es tan bueno como los de los gringos.
Sospecho también que si los argentinos nos equipáramos con él y lo combináramos con misiles sudafricanos, indios o brasucas, sería un punto de inflexión simultáneo para nuestra industria, nuestra diplomacia y nuestra historia. No me hago ilusiones de verlo suceder, pero si fuéramos un poco más lejos y resucitáramos el proyecto BLAAV, un misil crucero transónico de 1000 km. de alcance, al Prime Minister, al Minister of Defence, a los jefes del MI-5 y MI-6 los echarían de un patadón. Cundirian la dispepsia en Londres y Washington, la frustración en Tel Aviv y algo de diarrea en Stanley.
Lo digo sin ánimo de declarar la guerra a Su Graciosa o a nadie.
Inglaterra se habrá vuelto pobre, desindustrializada y algo estúpida, pero sigue teniendo a la BBC, la mejor productora de historias del mundo, y además un arsenal nuclear submarino considerable. Bueno, al menos tienen las cabezas explosivas. Los misiles Trident que las llevan son propiedad de los EEUU.
Lo juro, es cierto. Si Trump no quiere, Trump toca botón y no se disparan. O vuelan, pero las cabezas nucleares no explotan.
No me hago ilusiones con Trump. Está declarándole la guerra, pero sin declaración, a media América Latina.
Todo es posible. Vivimos en tiempos de política ficción. El futuro llegó hace rato, como dicen Los Redondos. Todo un palo, ya lo sé.
Pero seguimos diseñando y construyendo tecnología muy avanzada.
No soy de jugar con fuego atómico, lo que quiero es una defensa antiaérea que disuada a cualquiera de seguir sacándonos territorios continentales y marinos, Patagonia, Antártida y Tierra del Fuego incluidas. Y que a su Graciosa, hoy Charles III, o al Windsor que lo suceda, lo persuada de a sentarse a negociar. Porque el tipo ve como vamos reconstruyendo nuestras industrias mientras las de él se derrumban y se venden. Y entre las que resurgen, nuestra vieja industria de defensa. Aggiornada.
Vendrán tiempos mejores y más patriotas, compatriotas.
Ya suena su trueno en nuestras calles.
Daniel E. Arias