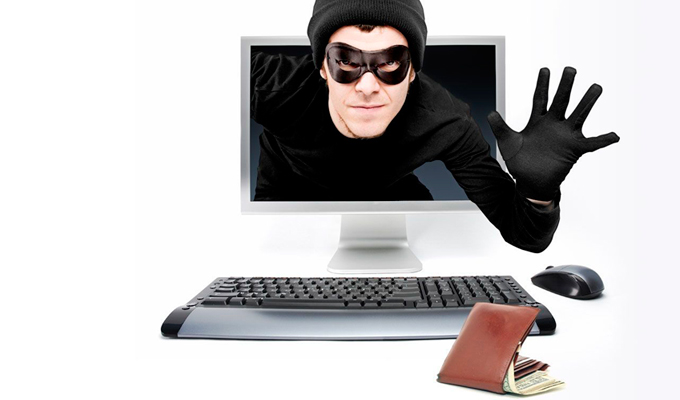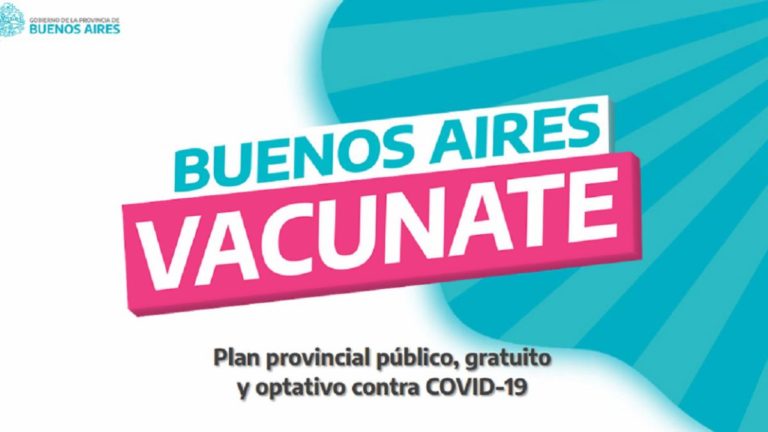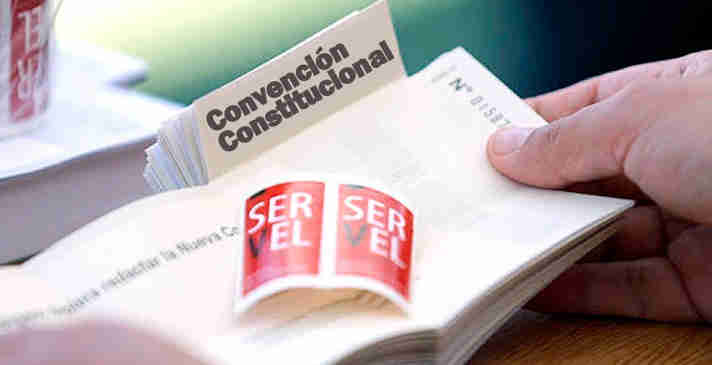Invitación a una conferencia sobre la Industria Naval Argentina: miércoles 19, por zoom

Ya que hablamos de ciberseguridad: no usar estas contraseñas, por favor.
El Gobierno bonaerense anunció el envío de 180 mil nuevos turnos de vacunación
? URGENTE MÁS VACUNAS?
— Daniel Gollan (@DrDanielGollan) May 14, 2021
A revisar la APP y la Web que se enviaron 180 mil nuevos turnos para 2das dosis de Sinopharm, que se aplicarán desde mañana sábado 15 de mayo.
Por favor, ayuden a difundir esta información!!#BuenosAiresVacunate#NosVacunamos pic.twitter.com/yeES2qx0Te
Argentina: en los últimos 12 días se detuvo la caída en la cantidad de contagios y de muertes por covid
ooooo
Luego de que, producto de las restricciones al movimiento instauradas a mediados de abril, durante casi dos semanas bajara la cantidad de nuevos casos registrados de coronavirus en Argentina, ahora la curva de contagios se estabilizó y está estancada en un promedio de alrededor de 20 mil por día desde el 2 de mayo.
Cuando hace un mes el país registraba el récord de nuevos casos y se encontraba de lleno en la segunda ola –el 16 de abril el Ministerio de Salud informó 29.472 contagios-, el Gobierno decidió reponer las restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros sectores del país para contener el avance del virus.
En principio, esa decisión tuvo impacto en la cantidad de casos y, en las dos últimas semanas de abril, cuando comenzaron a regir las limitaciones en el horario nocturno, las reuniones sociales y la suspensión de clases presenciales en el AMBA, el promedio de nuevos contagios tuvo un descenso del 21%.
:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/NW3JEIMIWJC4BOSQ4F7MBWHFO4) Daniel Gollan
Daniel GollanHace unos días, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró que “las medidas de restricción, o mejor dicho medidas de cuidados, han llevado a que se cortara la subida exponencial de casos positivos de COVID-19. Empezamos con un descenso la semana pasada”.
En coincidencia con Gollan, su par porteño, Fernán Quirós, dijo la semana pasada que “continuar a la baja en los próximos días depende de seguir intensificando la estrategia de rastreo, testeo y aislamiento, y la vacunación. Pero también de que todos nosotros evitemos al máximo los encuentros en lugares cerrados, sobre todo con los fríos que estamos teniendo. Es fundamental que no nos encontremos en lugares cerrados mal ventilados”.
De todas formas, la curva de casos indica que esa caída producto de las restricciones a la circulación encontró un freno. Entre el 2 de mayo y ayer, el promedio de nuevos contagios se mantuvo siempre en los 20 mil, cuando en los 12 días anteriores fluctuó entre los 23 mil y los 21 mil.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/OUTIAOTYXZAVNBKRK2BMHRCO4Y.jpg) Un trabajador de la salud en el hospital General San Martín de La Plata (Foto: Franco Fafasuli)
Un trabajador de la salud en el hospital General San Martín de La Plata (Foto: Franco Fafasuli)Al mismo tiempo, producto de 12 días en los que se estabilizaron los nuevos contagios también dejó de aumentar la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva (UTis): desde el 2 de mayo ese porcentaje pasó del 68,10% al 69,30% de ayer; la misma situación se da si se toman solo las UTIs del AMBA, ya que la cifra en la que se estabilizó la ocupación es entre 75,10% y 77,00%.
El Gobierno estará atento a la evolución de estos dos indicadores para definir qué hará luego del 21 de mayo, cuando se terminen las restricciones que anunció Fernández el 30 de abril.
Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se reportaron en todo el país 448 muertes y 26.531 nuevos contagios de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, el total acumulado de contagios se elevó a 3.242.103 y las víctimas fatales a 69.254.
Además, se informó que los pacientes que permanecen internados en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país son 5.420, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es 69,30% en la nación y de 76,40% en el AMBA.
De acuerdo con el reporte, del total de casos, 2.869.341 son pacientes recuperados y 277.424 permanecían activos, y del total de decesos, 261 corresponden a hombres, 183 a mujeres y cuatro personas fueron registradas sin dato de sexo.
Con respecto a la vacuna, hasta ayer, y según el Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron 11.373.872 dosis en todo el país, de las cuales 9.541.511 personas ya se vacunaron. De ese total, 7.912.175 personas recibieron una sola dosis, mientras que 1.629.336 completaron el proceso de vacunación.
Una reflexión de AgendAR
En estos días hemos escuchado a funcionarios del gobierno nacional y de varias provincias decir que, si la curva de contagios sigue en estos niveles, habrá que dictar nuevas restricciones. El presidente Fernández, en marzo del año pasado, tomó decisiones muy importantes y audaces, lo que recordamos como Fase 1. Luego esas medidas sufrieron el previsible desgaste. En unos pocos meses una parte numerosa de nuestros compatriotas, por necesidad o por irresponsabilidad, las ignoraron. Tampoco los funcionarios del gobierno mostraron demasiada sensibilidad en el tema. Reuniones, apariciones en público sin barbijo, y algunas hechos multitudinarios, como el sepelio de Maradona -que eran «populares» y por eso no aumentarían los contagios… Ha cambiado. Ahora todos los funcionarios aparecen en público y en las redes sociales con barbijo. Pero todavía muestran vacilación en imponer lo que pueden y deben imponer. Que no es mucho, pero -como el barbijo en público- es una señal necesaria. Ayer, una manifestación de un puñado de activistas -con motivos válidos o no, ese no es el punto- interrumpió la salida de los trenes en Constitución. Y obligó a miles de personas en el Área Metropolitana a viajar amontonados. No es simpático impedir los piquetes, sobre todo con nuestra historia. Pero si no se lo hace, es más difícil que se tomen en serio las restricciones.La polémica por la Sputnik V y la «guerra de las vacunas»
Con un artículo breve publicado en su sección Correspondence, la revista The Lancet inició un nuevo capítulo de la novela que podríamos llamar «Los científicos también son seres humanos. La guerra de las vacunas».
De acuerdo con los autores de la nota, Enrico Bucci, Johannes Berkhof, Gowri Gopalakrishna, Raffaele Calogero, Lex Bouter et al., los resultados de los estudios de fase 3 de la vacuna Sputnik V adolecen de inconsistencias y algunos números resultan “problemáticos”. Bucci y colegas se quejan también de que sus pedidos para acceder a la base de datos crudos del ensayo clínico no fueron contestados. Es más: plantean que “los resultados inspiran preocupaciones serias”; entre otras cosas, por la homogeneidad que se informa en los diferentes grupos etarios. En la misma edición, la revista científica publica la respuesta de Denis Logunov, Inna Dolzhikova y Dmitry Schcheblyakov, autores del trabajo cuestionado, que reafirman que el estudio cumple plenamente con los estándares regulatorios, explican que no iban a dar a conocer las bases de datos antes de que se terminara el ensayo y alegan que lo que pudo haber fueron errores tipográficos luego corregidos y enviados junto con el resto de los documentos sometidos a revisión. Por supuesto, la noticia corrió como un reguero de pólvora y muy pronto era tendencia en Twitter. A pesar de haber sido desarrollada con una plataforma tecnológica bien conocida, la vacuna rusa nació envuelta en controversias, en parte por la renuencia a hacer públicos los datos de los ensayos clínicos (que eran muy buenos) y en parte por motivos geopolíticos, ya que durante muchos meses en Europa y los Estados Unidos se la pasaba por alto y ni siquiera se la mencionaba entre las que estaban en etapa de desarrollo más avanzado. La mezcla de marketing y datos científicos no ayudó a evitar suspicacias. Lo importante es si las críticas ponen en tela de juicio la efectividad de la vacuna. ¿Son sustentables las afirmaciones de Bucci y colegas? Un dato para tener en cuenta es que el primero declara conflictos de interés por ser el dueño de una compañía que comercializa servicios de “detección de fraudes en publicaciones científicas” (Resis SRL). Para el virólogo Humberto Debat, integrante del consorcio PAIS de vigilancia genómica, la evaluación de pares pospublicación es “una excelente innovación en el sistema de publicaciones académicas”. “La posibilidad de reanalizar resultados publicados es propia de una actividad científica gradual, humana y perfectible. Este tipo de intercambios ayudan a entender las bases de un proceso de consolidación de la información veraz, mas allá del procedimiento genérico de evaluación en la revista científica. Este caso y tantos otros respaldan la postura de diversas publicaciones que están implementando protocolos transparentes de revisión de pares, donde este proceso de verificación se realiza de cara al lector, lo que aumenta la confianza en el proceso”. Sin embargo, considera que las observaciones que hacen Bucci y colegas son meramente “cosméticas, demagógicas, parciales”. “Es interesante que una de las críticas principales de Bucci y colegas apunta a que no dispone de datos sobre ajustes al ensayo clínico; sin embargo, Logunov et al aclaran que estos datos fueron provistos a la revista para su análisis. Esta información no estuvo disponible solamente para la revista, sino también para el medio centenar de países que la evaluaron para autorizar este desarrollo vacunal. Aplaudo y acompaño la inquietud desinteresada del doctor Bucci, dueño de una compañía que lucra con el mercado de integridad en la investigación, de un acceso irrestricto a datos crudos de un ensayo clínico, lo cual esperamos suceda en cuanto se haya completado. Este ideal debería ser la regla, pero no lo es, y tampoco es una razón para invalidar los resultados presentados por los autores y evaluados por otros expertos que quizá considera menos aptos que él”. Y continúa Debat: “Bucci sugiere que el ensayo carece de información crucial, como los parámetros clínicos que determinan la sospecha de Covid-19, qué protocolos de diagnóstico se utilizaron, cuándo se realizó la prueba de PCR, qué método específico se utilizó o cuántos ciclos de amplificación se utilizaron. Sin embargo, todos y cada uno de esos parámetros, equivalentes a los de diversos desarrollos vacunales, están disponibles en el anexo de la publicación de análisis interino de fase 3 en la misma revista. También sugiere inconsistencias en el número de voluntarios enrolados y evaluados; los autores aclaran en el propio protocolo que esto de ningún modo es una inconsistencia, sino que fueron excluidos de acuerdo con los criterios de exclusión o no cumplieron con los criterios de inclusión. Otra crítica es una ‘peculiar homogeneidad’ de los resultados de eficacia en los distintos grupos etarios, que justamente los autores aclaran que es consistente con los altos niveles de eficacia en los diversos grupos y que la variabilidad es observada no en estos valores absolutos, sino lógicamente en los intervalos de confianza. Esta última crítica no es menor, porque sugiere fabricación de datos, una acusación grave que requiere información concreta que la respalde. De más está decir que una supuesta homogeneidad de valores de eficacia no es ni siquiera evidencia anecdótica o circunstancial que indique de forma directa manipulación de datos”. Daniela Hozbor, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología e investigadora principal del Conicet, coincide: “Los que tienen que disponer de toda la información son los entes regulatorios. No es cierto que sea obligatorio darla a conocer en las revistas científicas. Creo que esto es en parte la guerra que hay contra esta vacuna. Los investigadores ya admitieron que habían cometido algunos errores. Sí, me parece que tienen alguna debilidad en la forma en que dan a conocer los datos, en ese sentido puede valer la crítica. Pero muchos países ya los analizaron y la autorizaron, y eso es un aval. Anvisa (la Anmat brasileña) también la criticó duramente, pero no aportó ninguna evidencia”. Incluso quienes confían en la fórmula desarrollada en el Instituto Gamaleya conceden que sus papers (y los de la mayoría de otras), puestos bajo la lupa, pueden contener algún error. “En ese caso –dice el biólogo molecular Ernesto Resnik–, más que una crítica al protocolo, el artículo en realidad pone en tela de juicio el proceso editorial de The Lancet. Porque errores en los números se cometen todo el tiempo, para eso está la revisión por pares”. Mientras tanto, los resultados de fase 4 (en población real y no en grupos de voluntarios seleccionados) arrojan altos niveles de protección en personas inmunizadas. Uno de los estudios para verificarlo es mencionado en la respuesta de Logunov y colegas, y fue realizado en la provincia de Buenos Aires por investigadores del Instituto Leloir e integrantes del equipo de salud de siete hospitales públicos: utilizando el test CovidAR, tres semanas después de recibir la primera dosis de la Sputnik V, el 94% mostró presencia de anticuerpos específicos neutralizantes. El esquema completo de dos dosis generó respuesta de anticuerpos en el 100% de los vacunados. Con una dosis, las personas previamente infectadas producían cinco veces más anticuerpos que los que recibían el esquema completo. Observación de AgendAR: El análisis que hacen estos especialistas no requiere comentarios de legos. Pero sentimos que corresponde plantear un criterio que podemos usar quienes no somos biólogos: Nuestro país recibió hasta el momento un total de 6.535.850 dosis de la vacuna Sputnik V, de las cuales 5.475.690 corresponden al componente 1, mientras que 1.060.160 son del componente 2. Con menos precisión, podemos estimar que al menos 5 millones de personas han sido inoculadas con al menos una dosis. Algunos de ellos se han contagiado posteriormente -el presidente Fernández es uno- pero el número de enfermos graves y de fallecidos entre ellos… es mínimo, si alguno.Kulfas y Morales anuncian acuerdo con empresa china para fabricar baterías de litio en Jujuy
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el gobernador Gerardo Morales, firmaron un acuerdo entre nación, provincia y la empresa china Ganfeng Lithium Co. Ltd para concretar la instalación de una fábrica de baterías de litio en Jujuy.
El ministro Kulfas destacó en el acto: “Argentina es un lugar propicio para poder avanzar en el desarrollo de un recurso natural tan importante como es el litio. Es un proceso donde todos los que estamos sentados acá vamos a salir ganando. Este hito va a ser fundamental en este camino que hemos aprendido de trabajo conjunto y estratégico entre Argentina y China con beneficios para ambos pueblos”. “Aprovechemos la extraordinaria red de recursos humanos, científicos y tecnológicos de la Argentina. El mundo avanza hacia cambios muy importantes en las formas de movilidad, transporte y del consumo de energía”. El acuerdo establece, según se informó oficialmente, la cooperación para el desarrollo de estudios, intercambio de información y asistencia mutua para identificar y analizar la viabilidad de proyectos que puedan desarrollar conjuntamente; así como identificar y evaluar la viabilidad de oportunidades de inversión en actividades de exploración y explotación; y buenas prácticas en materias de minería y movilidad sustentable. Acompañado por el secretario de Minería, Alberto Hensel, para Kulfas “la nueva ley de movilidad sustentable es un paso fundamental para que Argentina sea en Sudamérica un jugador sumamente importante en esta industria tan estratégica”. El gobernador Gerardo Morales aseguró: “Quiero reivindicar la política que está implementando el Gobierno Nacional en materia de impulso a las inversiones mineras no solo en litio sino en distintos minerales como recursos importantes que tiene la Argentina. Sabemos que es un impulso del presidente Alberto Fernández y del ministro Kulfas. El proyecto de movilidad eléctrica va a generar un antes y un después en la matriz productiva, energética y de transporte en nuestro país”. “Agradezco a Ganfeng por haber apostado e invertido en Jujuy. En Exar, el objetivo es arrancar el año que viene con 40 mil toneladas de litio de alta calidad, y hoy, solo en obra civil, hay más de 1000 trabajadores, generando proveedores locales y una gran cantidad de recursos para Jujuy y la República Argentina». «Pero también estamos muy agradecidos con la responsabilidad social de esta empresa para con el desarrollo y la salud de las comunidades en nuestra provincia”, sostuvo Morales quien agradeció además el trabajo conjunto con la embajada argentina en la República Popular China. Por su parte, el presidente de Ganfeng Lithium Co. Ltd, Li Liangbing, afirmó: “Estamos trabajando en Argentina en varios proyectos. Queremos apoyar el desarrollo industrial de Argentina para que sea uno de los países productores de litio más importantes del mundo. Nos comprometemos a trabajar comprometidos en el cuidado ambiental. Deseamos una exitosa cooperación entre Argentina y China”. Del encuentro también participó el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, quien aseveró: “Este camino comenzado con la electromovilidad está rindiendo frutos. Quiero destacar el trabajo para desarrollar el potencial minero, el trabajo con provincias como Jujuy o San Juan, en el marco de una agenda bilateral. Esta embajada tiene una mirada federal. Así que cuenten con nosotros”. Por su parte, el embajador chino Zou Xiaoli, resaltó que “gracias a los esfuerzos aunados se consolida un nuevo mundo de conocimiento entre Argentina y China, más provisorio que nunca”, y puntualizó el trabajo entre ambos países para “adoptar las medidas efectivas para apoyar a las empresas, y juntos formar una fuerza competitiva que preste más atención a la ciencia, a los recursos naturales y a la conservación del medio ambiente en la minería con el objetivo de desarrollar un papel más importante en el desarrollo económico de Argentina y China”.ooooo
AgendAR había publicado en diciembre del año pasado Repunta el precio del litio y China reaviva su interés en la puna argentina, donde mencionamos entre otras empresas a Ganfeng. Y China no está interesada solamente en el litio, por supuesto. Para el caso, este mismo mes el gobernador Morales firmó un preacuerdo con empresas chinas para ampliar el Parque de Energía Solar Caucharí. En realidad el interés de China, y de Argentina, por hacer negocios en común viene de bastante antes. Y puede ser muy beneficioso para nuestro país, si sabe cuidar sus intereses estratégicos así como los de corto plazo.Chile vota para una nueva Constitución
Tras el terremoto político que provocó el “Estallido” social de 2019, Chile ha iniciado una maratón electoral histórica que a lo largo de un año definirá una nueva arquitectura constitucional que reemplace al régimen heredado de la dictadura de Pinochet (1973-90), y renovará el Congreso y la Presidencia.
En Chile se está eligiendo ahora a los 155 constituyentes que redactarán una nueva Constitución, además de 345 alcaldes, 2.252 concejales y gobernadores de las 16 regiones del país que antes eran eran designados por el Ejecutivo, en una doble jornada electoral histórica por sus implicancias institucionales.
Siete meses después, el 21 de noviembre, se elegirá al sucesor del presidente Sebastián Piñera (para 2022-26) y al nuevo Congreso. En 2022, se plebiscitará el nuevo texto de la Constitución. Para entonces, Chile habrá completado uno de los ciclos de transformación política más importantes de su historia, que comenzó con el plebiscito que aprobó la reforma constitucional, en 2020.
Estos comicios se celebrarán, todavía, bajo la persistente crisis sanitaria que plantea la pandemia de COVID-19, y pese a una elogiada campaña de vacunación nacional (53% de adultos con primera dosis y 44% con la segunda).
La pandemia, que se cobró hasta ahora más de 26 mil vidas y obligó a postergar las elecciones dos veces, generó presión social y económica como en otros países. El gobierno respondió con un operativo de vacunación ejemplar y pronto comenzará a inmunizar a personas de entre 35 y 45 años. Sin embargo, el presidente Piñera exhibe un bajísimo índice de aprobación popular (en abril había caído ya al 9%).
Esa debilidad política, sumada a la demanda de respuestas frente a la crisis económica, llevó en abril pasado al Congreso y al gobierno a autorizar otro retiro del 10% de las Administraciones de Fondo de Pensiones (AFP) privado, el tercero en un año, entre reclamos adicionales de asistencia estatal. Los chilenos llevan retirados más de USD 37 mil millones y 2,9 millones de futuros jubilados ya vaciaron sus cuentas.
LOS CONSTITUYENTES
Este fin de semana, unos 14,9 millones de ciudadanos (un millón de ellos de pueblos originarios) estarán en condiciones de elegir por primera vez a los 155 chilenos que estarán a cargo de redactar una nueva Constitución que reemplace a la que ha regido la vida política del país desde 1980 (con 25 reformas posteriores).
En el plebiscito de 1980, cuando los chilenos volvieron a las urnas por primera vez en siete años, se impuso la opción «Sí» a la nueva Constitución, la décima del país y que reemplazó a la de 1925 bajo la que terminó gobernando el derrocado Salvador Allende en 1973. El régimen anunció el triunfo del Sí (67%), pero nunca hubo registros ni controles adecuados para confirmarlo y el texto, que apenas se conocía, fue redactado hasta dos semanas antes por el régimen cívico-militar.
En América Latina, hay antecedentes de reformas constitucionales democráticas durante las últimas tres décadas: desde la de Brasil (1988), Colombia (1991), Argentina (1995) y Venezuela (1999), hasta las más recientes de Ecuador (2008) y Bolivia (2009). Todas procuraron expandir derechos.
Esta elección de convencionales de Chile nació del plebiscito del 25 de octubre de 2020, que con un 78% aprobó la reforma de la carta magna, un año después de las masivas manifestaciones (las primeras motorizadas por estudiantes, unas pocas muy violentas) que durante largas semanas inundaron las calles de Santiago.
Las movilizaciones demandaron cambios políticos, económicos y sociales en un país estable, sólido y en crecimiento y desarrollo, pero caracterizado por una gran desigualdad. En Chile, la nación con el mayor PIB per cápita de Sudamérica, el 1% de la población acumula un 26,5% de la riqueza del país, según la CEPAL
El gobierno de Piñera decidió celebrar simultáneamente varios comicios (locales, regionales y constituyentes) en dos jornadas consecutivas, algo sin precedentes en la historia chilena. Una de las razones fue la pandemia de COVID-19: de hecho, las elecciones se iban a realizar en abril y fueron postergadas un mes para prevenir contagios en plena segunda ola.
Pero también influyó en la novedad de la doble jornada electoral -tramitada y aprobada a través del Congreso nacional- la complejidad de las boletas para el votante, la gran cantidad de candidatos (unos 14.500 en total). Las autoridades estiman que esta vez votar llevará a los chilenos tres o cuatro veces más tiempo que el plebiscito del 25 octubre de 2019.
Los ciudadanos podrán elegir si votan sábado o domingo, pero los sufragios serán contados solamente al final de la doble jornada. Entre uno y otro día, las urnas serán selladas y quedarán bajo custodia de las Fuerzas Armadas, además de la supervisión de apoderados partidarios y autoridades de mesa.
La Convención Constitucional que surja de estas elecciones será paritaria, que por primera vez en la historia del país facilitará que la redacción de una Constitución sea redactada en igual cantidad por hombres y mujeres, además de los cupos reservados para diez pueblos originarios.
LOS PARTIDOS

Los principales partidos políticos de Chile, oficialistas y opositores, adquirieron su protagonismo en el proceso de transformación cuando un mes después de iniciado el “Estallido” social en las calles firmaron, el 15 de noviembre de 2109, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que descomprimió la situación y abrió las puertas a esta inédita sucesión de participación popular en las urnas.
Ese acuerdo entre los grandes partidos chilenos de centroizquierda y centroderecha permitió el plebiscito de 2020. Al votarlo, los ciudadanos les negaron a los legisladores del Congreso la opción de convertirse ellos mismos en Convención.
Pero el acuerdo condiciona también las posibilidades de introducir cambios radicales en la Convención Constitucional (no es Asamblea). Así, cada reforma necesitará dos tercios de la convención, lo cual la limitará como poder constituyente originario. Sin esa mayoría calificada, los cambios deberán pasar por el Congreso Nacional para revalidarse y pasar al plebiscito de 2022, que a su vez sólo confirmará si obtiene mayoría absoluta de los votantes.
Así, la coalición oficialista de derecha Chile Vamos (Renovación Nacional, UDI, los Republicanos y Evópoli) podrán bloquear cualquier cambio progresista con sólo reunir 33% de los votos, una posibilidad cierta. Fuera de ese acuerdo quedaron los partidos Progresista, Humanista, Comunista y parte del izquierdista Frente Amplio.
La oposición ofrece dos grandes listas. Hacia el centro chileno, la Lista del Apruebo, heredera de la Concertación de centroizquierda que gobernó la mayor parte de la etapa democrática post pinochetista, con socialistas, democristianos, radicales y progresistas. Hacia la izquierda, la lista Apruebo Dignidad, liderada por el Partido Comunista, con movimientos sociales protagonistas de las movilizaciones de 2019. En total, unas 70 listas acudirán a las elecciones para la Convención.
Durante al menos nueve meses, con otros tres de prórroga, los discutirán la redacción de una nueva Constitución, a partir de una «hoja en blanco», sin referencias vinculantes con la carta magna de 1980, y con libertad para incluir nuevos derechos, como el del agua. Pero esa condición de los dos tercios dificulta transformaciones radicales en el sistema político chileno.
Los asuntos que abordará la Convención incluyen la posible reforma del actual régimen presidencialista de gobierno, el poder del Estado y su rol económico y social, y el reconocimiento constitucional de derechos clásicos (educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social, consumo) y de segunda generación (medioambiente, no discriminación, participación).
También estará a consideración la posibilidad de crear un Estado plurinacional con una definición específica de derechos para las comunidades originarias.
Fundación Embajada Abierta
El ejército israelí lanza una ofensiva terrestre sobre la Franja de Gaza
En la madrugada de hoy, viernes 14, Israel anuncia una operación terrestre en la Franja de Gaza. Varias de sus tropas ya disparan contra el enclave palestino gobernado por Hamas, aunque aún no está clara la ubicación de sus fuerzas, que al parecer atacan desde la frontera. Las Fuerzas de Defensa israelíes negaron que sus tropas hayan entrado en Gaza.
La acción militar se produce cuando los intercambios de ataques aéreos con el grupo que controla Gaza, entran en su quinto día. El jueves se intensificaron los enfrentamientos y se sumaron tres cohetes lanzados contra Israel desde Líbano. La última gran ofensiva terrestre israelí en Gaza comenzó el 17 de julio de 2014. La invasión terrestre fue la expansión de la Operación Margen Protector, se planteó en respuesta al lanzamiento de cohetes de Hamas, tras pequeños enfrentamientos y elevadas tensiones. La incursión estaba prevista que duraría 10 días, y descabezaría a Hamas. Duró 50, y, evidentemente, no definió nada, aunque provocó gran destrucción y perdida de vidas. Desde Argentina, no vemos probable una escalada del conflicto, simplemente porque ninguna potencia global o regional se muestra dispuesta a enviar tropas o a intervenir con fuerza. Pero sí parece inevitable que aumente, además de los odios entre las poblaciones de ambos lados, la tensión global y el temor generalizado a ataques terroristas. No ayuda el hecho que Israel no tenga hoy un gobierno respaldado en una clara mayoría.Debaten sobre el Paraná, la Hidrovía y el canal Magdalena: Taiana, Idígoras, Giardinelli – Video
 La navegación fluvial es y siempre ha sido una cuestión de soberanía nacional. En los últimos meses, el debate en torno a la concesión de uno de los tramos críticos del río Paraná, que forma parte de la denominada Hidrovía Paraguay-Paraná, tomó relevancia ya que su vencimiento abre una oportunidad única para que la Argentina recupere el control de la navegación de una de sus principales salidas al océano Atlántico. En este contexto, el debate gira en torno a una gran pregunta: ¿Se debe volver a privatizar el tramo en cuestión o se lo debe recuperar para su gestión y control?
La navegación fluvial es y siempre ha sido una cuestión de soberanía nacional. En los últimos meses, el debate en torno a la concesión de uno de los tramos críticos del río Paraná, que forma parte de la denominada Hidrovía Paraguay-Paraná, tomó relevancia ya que su vencimiento abre una oportunidad única para que la Argentina recupere el control de la navegación de una de sus principales salidas al océano Atlántico. En este contexto, el debate gira en torno a una gran pregunta: ¿Se debe volver a privatizar el tramo en cuestión o se lo debe recuperar para su gestión y control?
¿Privatizar o no privatizar? Esa es la cuestión
El debate comenzó con la intervención de Mempo Giardinelli, que puso énfasis en el origen de la palabra ‘hidrovía’ y la forma en que el lenguaje contribuye a perpetuar una lógica neoliberal que reduce al río a un único rol de vía de transporte de mercaderías. “Acá el protagonista es el río. Para los once millones de argentinos y argentinas que vivimos a la orilla del Paraná, la palabra ‘hidrovía’ no significa nada. El Paraná no es algo folclórico, sin valor: varias generaciones nos criamos con el orgullo de que fuera nuestro río”. Giardinelli hizo hincapié en el valor cultural y ambiental del río Paraná y en el hecho de que el término ‘hidrovía’ invisibiliza ese valor. Pero, para Giardinelli, detrás de esta resignificación, hay un trasfondo concreto: “Nosotros no tenemos una misión romántica, esto es también una cuestión práctica. A lo largo de estos 25 años, la AFIP no cobró dinero. No se pagaron impuestos y ninguna provincia recibió un centavo”. Añadió que a esto se suma el hecho de que no existen los estudios de impacto ambiental que determinen las profundidades de dragado que deben respetarse en cada tramo del río. “Los dragados están generando muchos problemas ambientales. Porque el Paraná no es solo el Paraná. Son todos los acuíferos. La Laguna Iberá, que es el principal acuífero de América, depende del Paraná. El Gran Chaco está atravesado por los ríos Negro y Salado, ambos vinculados al Paraná”. El escritor también enfatizó el problema de la falta de controles sobre las cargas que se transportan: “Es inadmisible que los cinco o seis mil buques que transitan todos los años por el Paraná sigan circulando sin controles, haciendo solo declaraciones juradas. Eso no pasa en ningún río del mundo”. Actualmente, los buques que transitan el tramo concesionado solo deben presentar el inventario de sus cargas a través de una declaración jurada, pero no hay ningún control real que verifique que efectivamente transportan lo que declaran. Para Giardinelli, la mejor opción es no volver a privatizar y crear un organismo estatal integrado por el gobierno nacional y las provincias ribereñas.El Paraná necesita obras
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales , trajo una posición contraria a la estatización: “El Paraná hoy necesita más obras y mayor inversión. Eso implica, por ejemplo, mayor profundidad de dragado, llegar a los 40 pies para que puedan entrar barcos de mayor calado. Esto no beneficia solo a las empresas exportadoras, beneficia a toda la cadena de valor. Hoy un productor que está en Salta no puede levantar su cosecha porque el Paraná tiene poco calado. Si logramos un mayor calado, ese productor en Salta podrá invertir, hacerse económicamente viable y generar un efecto social en toda la comunidad donde vive, porque empezaría a generar más tecnología, más empleo y más industrialización”. Según Idígoras, el sector privado está en condiciones de hacer las inversiones que requiere el río. Mencionó el hecho de que, en estos 25 años de concesión, el Paraná pasó de transportar 20 millones de toneladas de granos a transportar 180 millones. “Además, hoy vendemos alrededor de 100 millones de toneladas de todo el complejo industrial —maíz, trigo, soja, girasol, aceite de soja y de girasol, harina, biodiesel, glicerina, entre otros— a 100 mercados del mundo”. Añadió también que el sector privado invirtió 15.000 millones de dólares en infraestructura portuaria en las últimas dos décadas, lo que permitió a nuestro país competir en el mercado global. En su visión, la Argentina debe competir en un mundo altamente proteccionista: “Los Estados están muy presentes con políticas activas para promover el crecimiento en la inversión privada a través de subsidios públicos. Se ofrece financiamiento a tasas de interés contra las que Argentina no puede competir”. Afirmó también que los países industrializados ponen trabas a las exportaciones argentinas que tienen valor agregado: “El mundo quiere que seamos un granero. Es lo que llamamos habitualmente proteccionismo, que ahora se ha sofisticado. Las cuestiones ambientales son de extrema prioridad y no podemos tener un sistema productivo si no es ambientalmente sano. Pero cuando el ambiente se transforma en una medida no justificada en un país importador, es un pretexto para cerrarnos un mercado. Pero no para comprarnos materias primas”. Idígoras considera que el sector privado debe hacerse cargo de la administración del río. “Promovemos una nueva concesión”, concluyó, “pero le pedimos al Poder Ejecutivo una concesión transparente, que permita la participación de todos y en la que no haya tratos desequilibrados a favor de alguna empresa. Pedimos un órgano de control para verificar la realización de las obras y que se establezca un peaje relacionado con el nivel de obras, que si es posible sea más bajo que el actual, porque cuanto más bajemos esa tarifa, tenemos mayor posibilidad de inserción internacional. El mundo en un escenario post pandemia se está volviendo mucho más proteccionista. Para que la Argentina pueda seguir creciendo en producción, empleo, tecnología, industria, la logística es un elemento esencial”.
Argentina integrada
El 20 de noviembre de 1845, cuando la Argentina era todavía una Confederación, ocurrió una de las batallas más memorables de nuestra historia. En un contexto de conflicto interno y de surgimiento del Estado Nacional, Inglaterra y Francia presionaban a Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, para que permitiera la libre navegación de los ríos, que les permitiría a su vez comerciar directamente con las provincias. En una relación de fuerzas completamente desigual, las tropas argentinas combatieron a los invasores en el río Paraná y si bien no lograron contener su avance, evitaron su desembarco en el territorio argentino. El Senador Jorge Taiana comenzó su intervención recordando este episodio que no casualmente se conmemora como el Día de la Soberanía Nacional. Con este marco histórico, Taiana enfatizó la presencia estratégica que el río Paraná siempre tuvo en la Argentina. En este sentido, la discusión que tiene lugar en este momento es decisiva: “El fin de la concesión es una oportunidad que nos da el argumento y el timing para reflexionar qué queremos hacer con el río, con la integración de la Argentina fluvial y marítima y con las comunicaciones en los próximos 25 o 30 años. Y la oportunidad es ahora”. Taiana comentó que, al acercarse el vencimiento de la concesión, buscó qué proyectos se habían presentado para planificar la próxima etapa de gestión del Paraná. Y su preocupación se hizo patente al encontrar que no había ningún proyecto, lo que demostraba que no estaba dentro de las prioridades de la agenda política. Para abordar la cuestión de la integración de la Argentina, Taiana habló de un tema medular: la situación del canal de Magdalena. Actualmente, la única vía de acceso al Paraná a través del Río de la Plata es el canal de Punta Indio, al sur de Montevideo. Esto significa que las embarcaciones que vienen de los puertos argentinos del sur tienen que pasar obligatoriamente por el canal Punta Indio, que es uruguayo, para acceder a la cuenca del Plata. “Este embudo tiende a fortalecer el puerto de Montevideo y el de Nueva Palmira”, añade Taiana. “Y es también una consecuencia de ese desarrollo exitoso en términos de números”. Esos números tienen que ver con el aumento en las exportaciones que salen a través del Paraná que mencionó Idígoras en su intervención. No obstante, este embudo también significa una división entre la Argentina fluvial y la Argentina marítima. “Todo buque que venga de cualquier puerto del Sur tiene que pasar por Uruguay para acceder a la Argentina. Esto es difícil de explicar y muestra el atraso que tenemos en la infraestructura de nuestro país”, afirmó Taiana. Por esto, el Senador consideró que el Estado Nacional no debe tomar decisiones solo en función de los números de la economía, sino pensar en el desarrollo de una estrategia integral de cara a los próximos 30 años diseñada en base a conexiones que generen un sistema bioceánico. Pero, para eso, hay que responder muchas preguntas que tienen que ver con las trazas y el desarrollo de todos los puertos de la Argentina, los marítimos y los fluviales.
“Creo que es hay que dar por finalizado el contrato con Hidrovía S.A.”, concluyó Taiana. “Esta es una decisión estratégica respecto del futuro del país que abre otros debates. No estamos hablando solo del río Paraná: estamos hablando de las perspectivas de todos los puertos, los privados, los consorcios, los puertos provinciales, y las estrategias que vamos a diseñar para ellos. Y también estamos hablando de la industria naval, a la que hemos abandonado prácticamente porque no tenemos posibilidades de desarrollo interno. Estamos hablando de una conexión estratégica entre lo fluvial, pluvial y lo marítimo y del control de la navegación sobre uno de los principales ríos interiores de la Argentina”.
No obstante, este embudo también significa una división entre la Argentina fluvial y la Argentina marítima. “Todo buque que venga de cualquier puerto del Sur tiene que pasar por Uruguay para acceder a la Argentina. Esto es difícil de explicar y muestra el atraso que tenemos en la infraestructura de nuestro país”, afirmó Taiana. Por esto, el Senador consideró que el Estado Nacional no debe tomar decisiones solo en función de los números de la economía, sino pensar en el desarrollo de una estrategia integral de cara a los próximos 30 años diseñada en base a conexiones que generen un sistema bioceánico. Pero, para eso, hay que responder muchas preguntas que tienen que ver con las trazas y el desarrollo de todos los puertos de la Argentina, los marítimos y los fluviales.
“Creo que es hay que dar por finalizado el contrato con Hidrovía S.A.”, concluyó Taiana. “Esta es una decisión estratégica respecto del futuro del país que abre otros debates. No estamos hablando solo del río Paraná: estamos hablando de las perspectivas de todos los puertos, los privados, los consorcios, los puertos provinciales, y las estrategias que vamos a diseñar para ellos. Y también estamos hablando de la industria naval, a la que hemos abandonado prácticamente porque no tenemos posibilidades de desarrollo interno. Estamos hablando de una conexión estratégica entre lo fluvial, pluvial y lo marítimo y del control de la navegación sobre uno de los principales ríos interiores de la Argentina”.