- la materia prima es local,
- carece de complicaciones clínicas,
- carece de complicaciones industriales,
- carece de complicaciones de patentamiento (es propiedad del Estado nacional),
- carece de complicaciones logísticas.
Daniel E. Arias
Daniel E. Arias
ONPE -Oficina Nacional de Procesos Electorales- es la autoridad en Perú a cargo de la organización y ejecución de procesos electorales. Y estas son las cifras que hizo públicas hoy martes a las 2:48 hora argentina. Todavía están escrutando los votos de los peruanos en el exterior, donde llevaría ventaja Keiko Fujimori. Pero la diferencia no parece suficiente para cambiar el resultado.#ONPEinforma [ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS] Actas contabilizadas para fórmula de presidente y vicepresidentes a las 00:48 horas del 08 de junio. pic.twitter.com/C1uCF43uer
— ONPE (@ONPE_oficial) June 8, 2021
Los océanos son fuertemente afectadoS por el actual calentamiento global de origen antropogénico.El océano -podemos hablar en singular, porque todos ellos están vinculados- absorbe alrededor del 23% de las emisiones anuales de CO2 antropogénico a la atmósfera y actúa como amortiguador contra el cambio climático. Sin embargo, el CO2 reacciona con el agua de mar, reduciendo su pH y provocando la acidificación del océano. Esto a su vez reduce su capacidad para absorber CO2 de la atmósfera. La acidificación y desoxigenación de los océanos afecta finalmente a los ecosistemas, la vida marina y la pesca. El océano también absorbe más del 90% del exceso de calor de las actividades humanas. En 2019 se registró el contenido de calor oceánico más alto registrado, y esta tendencia probablemente continuó en 2020. La tasa de calentamiento de los océanos durante la última década fue más alta que el promedio a largo plazo, lo que indica una absorción continua de calor atrapado por los gases de efecto invernadero. Se estima que más del 80% del área oceánica experimentó al menos una ola de calor marina en 2020. El nivel medio global del mar ha aumentado a lo largo del registro del altímetro satelital (desde 1993). Recientemente, ha aumentado a un ritmo mayor en parte debido al mayor derretimiento de las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida. El hielo marino se está derritiendo, con profundas repercusiones para el resto del mundo, a través del cambio en patrones climáticos y el aumento acelerado del nivel del mar. En 2020, el mínimo anual de hielo marino en el Ártico estuvo entre los más bajos registrados, exponiendo a las comunidades polares a inundaciones costeras anormales y a partes interesadas, como el transporte marítimo y la pesca, a los peligros del hielo marino. Se estima que las temperaturas cálidas del océano ayudaron a impulsar una temporada récord de huracanes en el Atlántico en 2020 y contribuyan a otra temporada activa en este 2021. Dado que aproximadamente el 40% de la población mundial vive a menos de 100 km de la costa, existe una necesidad imperiosa de proteger a las comunidades de los peligros costeros, como olas, marejadas ciclónicas, oleaje y aumento del nivel del mar, mediante sistemas mejorados de alerta temprana multirriesgos, y pronósticos basados en impacto.
Chile superó ayer los 11 millones de vacunados contra el COVID-19. Según estimaciones oficiales, 55,4% de la población ha recibido la segunda dosis de la vacuna. Sin embargo, la cifra de las muertes diarias provocadas por la pandemia no para de subir desde comienzos de año, y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos ha alcanzado un nivel crítico. ¿Qué está pasando? Mucha gente pensó que la crisis del coronavirus estaba tocando a su fin en Chile: a mediados de enero, la curva de incidencia, que había aumentado abruptamente después de Navidad, se volvió horizontal y cayó hasta finales de febrero. Chile era entonces el «campeón de vacunación de América Latina». Luego aumentó la incidencia de siete días y se duplicó de 130 a 260 en cuestión de un mes. Muchos casos severos a pesar de las vacunas También aumentó el número de casos graves por COVID-19, y las unidades de cuidados intensivos estuvieron en una situación crítica en la segunda quincena de marzo. A fines de marzo, el número de muertes volvió a aumentar, y el Gobierno endureció las medidas de confinamiento a partir del 1 de abril. La semana siguiente decidió que la elección de la Asamblea Constituyente se pospondría cinco semanas. Sobre todo, la gran cantidad de casos severos por COVID-19 golpeó a Chile de manera inesperada, porque la estrategia de vacunación del Gobierno era considerada una de las más consistentes y efectivas. El número de personas que murieron por COVID-19 también ha aumentado. Creció de alrededor de 3 por millón de habitantes en un promedio de 7 días a mediados de enero, a 5,9 en abril. No obstante, el país se encuentra en una mejor posición que su vecino Perú, donde el índice de fallecidos se corresponde con el promedio sudamericano, de diez. Muchas voces critican al Gobierno. Una de ellos es Simone Reperger, de la Fundación Friedrich Ebert en Santiago de Chile. «Desde el inicio de la estrategia de vacunación, todo en Chile se ha concentrado en la vacunación», dijo a la emisora Deutschlandfunk. «Se descuidan otras medidas importantes como los tests, el rastreo de contactos y la prevención». La actitud del Gobierno también llevó a la gente en Chile a ser más descuidada: «Debido al ranking como ‘campeón de vacunación’ y la actitud del Gobierno, los chilenos no se protegieron tanto como antes en los últimos meses de verano, en las vacaciones en enero y febrero. Hubo menos uso de barbijos, más fiestas en la playa, en bares, y centros comerciales llenos”. Mujer recibiendo vacuna en Chile A pesar de la vacunación de un cuarto de la población en Chile, los fallecimientos y casos de COVID-19 han aumentado con rapidez Se espera que el confinamiento volverá a reducir la incidencia Desde mediados de abril, las fronteras y las tiendas volvieron a estar en gran parte cerradas. Además se han impuesto estrictos toques de queda. Está permitido hacer algo de ejercicio al aire libre entre las seis y las nueve de la mañana, y en las zonas con el nivel de alerta más alto las personas solo pueden salir de sus hogares dos veces por semana para hacer diligencias esenciales. En el nivel dos, esto solo se aplica los fines de semana. En el nivel tres, se puede acudir a restaurantes bien ventilados, hacer deporte en grupos limitados y visitar a amigos. En el nivel cuatro, se permiten grupos más grandes. Según los datos -no actualizados- de Deutsche Welle, 244 de los 345 municipios chilenos se encuentran en el nivel uno y 56, en el nivel dos. ¿Es responsable de los altos contagios en el país, además de la rápida relajación de medidas de confinamiento, la vacuna Sinovac, se pregunta DW? Según admitió un funcionario, Sinovac solo protegería en un 50% contra el contagio. Y esta es precisamente la vacuna que han recibido el 90 por ciento de la población de Chile.Muertes diarias por COVID-19, Chile 06/06/2021 #GraficoCovid010 #Covid19Chile pic.twitter.com/hyfiWQIDRb
— Estadísticas COVID-19 en Chile (@COVID19StatsCL) June 6, 2021
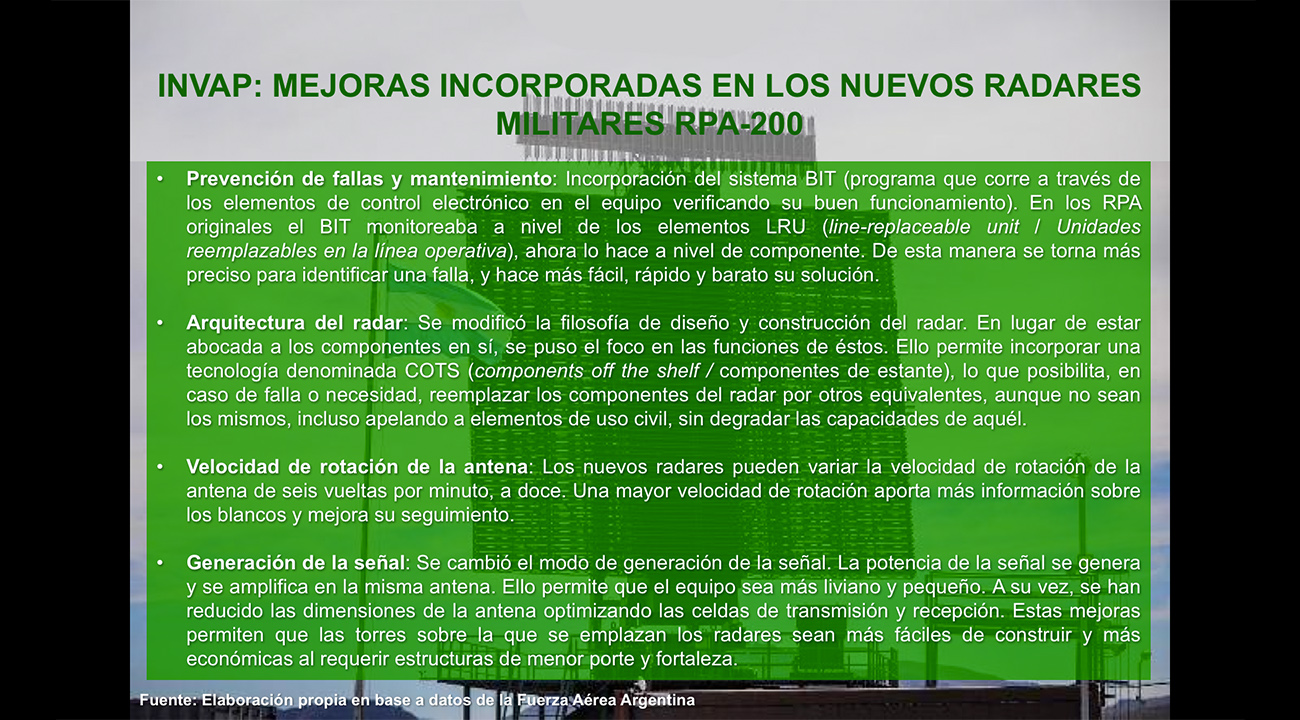 La historia radarística de INVAP es un «vesre» de la de otros proveedores de sensores militares. Todos ellos terminaron aplicando en el espacio la tecnología que habían desarrollado en tierra. Aquí se empezó por el espacio. Amigos, esto es la Argentina: hacemos goles en tiempo de descuento. Y de vez en cuando, la hinchada se entera y los celebra.
Toda una familia
En lo que respecta a radares militares, INVAP también desarrolló el RPA-170M, una versión móvil con antena más reducida y 170 millas (314 kilómetros) de alcance. El RPA-170M debutó exitosamente en la protección de la cumbre del G20 realizada en Buenos Aires, a fines de 2018.
En simultáneo con los desarrollos propios de radares, INVAP modernizó, a su vez, dos de los cuatro Westinghouse AN/TPS-43 de fabricación estadounidense que la FAA posee desde la década de 1970. Uno de ellos estuvo desplegado en Puerto Argentino durante la guerra de las Malvinas, en 1982, y fue la perdición de algunos barcos de la Task Force, así como la salvación de algunos de nuestros pilotos cuando los Harrier salían a cazarlos.
Las mejoras y actualizaciones introducidas por INVAP en estos radares, que pasaron a denominarse MTPS-43, se concentraron en las contra-contra medidas electrónicas, la digitalización del procesamiento de señales y de la presentación de los datos, la incorporación del protocolo Asterix y la mejora del confort de la cabina de operación interna. Uno de los nuevos pero viejos MTPS-43 ha reemplazado recientemente al viejo nomás TPS-43 que operaba desde Santa Cruz, vigilando parte del espacio aéreo patagónico y del Atlántico sur.
Estaba prevista, asimismo, la modernización de los dos TPS-43 restantes y la adquisición por parte de la FAA de otros dos RPA-170M más, pero restricciones presupuestarias han frenado, por el momento, esos planes. Sí, amigos, esto es la Argentina.
De modo análogo, la intervención de INVAP en los TPS-43, radares móviles que operan en banda S (2 a 4 GHz) y que, por lo tanto, cuentan con una antena más chica, tenía como propósito que la empresa rionegrina aprendiera a manejar bien esta frecuencia para luego desarrollar equipos propios en banda S. Este proyecto, también está suspendido por el momento. Lo dicho. Argentina, nomás.
INVAP ha trabajado también en otras tipologías de radares, con el Ejército Argentino (EA), la Armada Argentina (ARA) y la propia FAA.
Para el EA, modernizó y extendió la vida útil de los viejos radares Doppler de vigilancia terrestre Rasit. Para la ARA, llevó a cabo los ensayos de un radar de apertura sintética (SAR por sus siglas en inglés) aerotransportado. Algo similar está haciendo para la FAA, con otro SAR instalado en el prototipo del IA-53 Pucará Fénix, que viaja en un «pod» aerodinámico bajo un ala: en lugar de dar imágenes de lo que está frente a la nariz del avión, «barre por lateral».
Este pod es de buena definición, ya hizo sus primera pruebas y transforma a un avión nacido para contrainsurgencia en un aparato de patrulla aérea. A bordo, en las pantallas del segundo tripulante (en realidad el más importante), se integran información de radar y óptica, obtenida en banda visible e infrarroja. El «Puca» así provisto es una especie de AWACS (radar aerotransportado de alerta temprana y control) en miniatura.
En los planes futuros está la idea de desarrollar AWACS de tamaño completo, sistema también incluido en las previsiones del SINVICA y que le daría a la Argentina una capacidad de vigilancia aeronáutica rara en América Latina.
El brigadier mayor Xavier Isaac, comandante en jefe de la FAA, cree que además de dotarse de uno o dos AWACS, uno de los mejores negocios de exportación que podría hacer el país es comprar jets de pasajeros, montarles tecnología INVAP de control de grandes espacios aéreos, marítimos y terrestres, y venderlos como AWACS en el mercado mundial.
El único país con un avión de este tipo en el Cono Sur es Chile. El Reino Unido le vendió a la Fuerza Aérea Chilena un feo pero eficiente Nimrod, derivado del viejísimo De Havilland Comet 4, para que los vecinos nos tuvieran vigilados, por asuntos de las islas demasiado famosas. Es como contratar un policía para que te cuide pero además hacerle pagar por el arma: no habla bien del Reino Unido. El próximo AWACS a Chile se lo podríamos ofrecer nosotros. Sería un ejemplo de humor británico.
Más allá de los radares
Los radares militares no operan en solitario. El control y defensa del espacio aéreo requieren de la integración y centralización de la información que estos sensores captan, a la que se suma la que aportan los radares civiles, y todo ello debe combinarse con instrumentos de disuasión y neutralización de potenciales amenazas.
La red argentina de radares secundarios civiles de control del tráfico aéreo está actualmente compuesta por 27 unidades, mientras que la militar cuenta con 13 radares. La FAA posee un centro de comando y control en Merlo, Provincia de Buenos Aires, donde concentra la información de ambas redes, a la que se le suman otros datos, como los planes de vuelo de las aeronaves que operan en el espacio aéreo nacional.
En caso de conflicto armado, los centros de comando y control fijo han demostrado un alto nivel de vulnerabilidad al ataque de un oponente dotado de una significativa capacidad aérea. Asimismo, está la amenaza de accidentes que puedan afectar la operatividad de esos centros. En previsión de ello “cada vez que hay una misión concreta real [como fue la vigilancia del G20], se establece un lugar alternativo (de comando y control), más allá de Merlo, con autoridades y con capacidad de recepción de la información y de decisión. También se realizan ejercicios preparatorios, ya que no hace falta que exista un ataque para que esto se necesite. Ante la eventualidad de una falla técnica o de un problema, no es una opción quedarse sin cobertura de defensa de vigilancia aérea”, explicó Reigert.
En el futuro, la Argentina podría contar con varios C3, o centros de comando y control aeroespacial capaces de relevarse entre sí en una situación de emergencia, al estilo de los cuatro CINDACTA (Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo) que funcionan en Brasil. O, incluso, se pueden desarrollar unidades móviles con ese fin. Con un país de 2,78 millones de km2, el 9no de la Tierra en superficie como la Argentina, hay mucho terreno para vigilar pero también sobra lugar adonde esconder C3 móviles.
Junto con los radares y otros eventuales sensores que relevan lo que está pasando en los cielos, un país debe tener capacidad para detener cualquier amenaza que se presente. La aviación de combate, sea tripulada o robótica, es el modo de proyectar poder cuando la intervención no pasa por eliminar un blanco.
Hoy la mejor defensa del espacio aéreo, marítimo y terrestre de un país lo da un combo de radares y misiles. Son lo más efectivo, con costos de adquisición y operación o de desarrollo propio siempre inferiores a los de del caza interceptor o el bombardero supersónico.
En el área misilística, la Argentina tiene su mayor déficit. Sobre el tema, Reigert destacó: “Siempre se están haciendo esfuerzos para conseguir una defensa aérea integral que incluya no solamente los elementos de detección, sino también los vectores que lleven elementos agresivos y que permitan una defensa aérea puntual. Ahí entran los misiles y la artillería, o los sistemas de defensa antiaérea de tubo. Actualmente se están evaluando en la FAA distintas ofertas que se han tenido”.
La historia radarística de INVAP es un «vesre» de la de otros proveedores de sensores militares. Todos ellos terminaron aplicando en el espacio la tecnología que habían desarrollado en tierra. Aquí se empezó por el espacio. Amigos, esto es la Argentina: hacemos goles en tiempo de descuento. Y de vez en cuando, la hinchada se entera y los celebra.
Toda una familia
En lo que respecta a radares militares, INVAP también desarrolló el RPA-170M, una versión móvil con antena más reducida y 170 millas (314 kilómetros) de alcance. El RPA-170M debutó exitosamente en la protección de la cumbre del G20 realizada en Buenos Aires, a fines de 2018.
En simultáneo con los desarrollos propios de radares, INVAP modernizó, a su vez, dos de los cuatro Westinghouse AN/TPS-43 de fabricación estadounidense que la FAA posee desde la década de 1970. Uno de ellos estuvo desplegado en Puerto Argentino durante la guerra de las Malvinas, en 1982, y fue la perdición de algunos barcos de la Task Force, así como la salvación de algunos de nuestros pilotos cuando los Harrier salían a cazarlos.
Las mejoras y actualizaciones introducidas por INVAP en estos radares, que pasaron a denominarse MTPS-43, se concentraron en las contra-contra medidas electrónicas, la digitalización del procesamiento de señales y de la presentación de los datos, la incorporación del protocolo Asterix y la mejora del confort de la cabina de operación interna. Uno de los nuevos pero viejos MTPS-43 ha reemplazado recientemente al viejo nomás TPS-43 que operaba desde Santa Cruz, vigilando parte del espacio aéreo patagónico y del Atlántico sur.
Estaba prevista, asimismo, la modernización de los dos TPS-43 restantes y la adquisición por parte de la FAA de otros dos RPA-170M más, pero restricciones presupuestarias han frenado, por el momento, esos planes. Sí, amigos, esto es la Argentina.
De modo análogo, la intervención de INVAP en los TPS-43, radares móviles que operan en banda S (2 a 4 GHz) y que, por lo tanto, cuentan con una antena más chica, tenía como propósito que la empresa rionegrina aprendiera a manejar bien esta frecuencia para luego desarrollar equipos propios en banda S. Este proyecto, también está suspendido por el momento. Lo dicho. Argentina, nomás.
INVAP ha trabajado también en otras tipologías de radares, con el Ejército Argentino (EA), la Armada Argentina (ARA) y la propia FAA.
Para el EA, modernizó y extendió la vida útil de los viejos radares Doppler de vigilancia terrestre Rasit. Para la ARA, llevó a cabo los ensayos de un radar de apertura sintética (SAR por sus siglas en inglés) aerotransportado. Algo similar está haciendo para la FAA, con otro SAR instalado en el prototipo del IA-53 Pucará Fénix, que viaja en un «pod» aerodinámico bajo un ala: en lugar de dar imágenes de lo que está frente a la nariz del avión, «barre por lateral».
Este pod es de buena definición, ya hizo sus primera pruebas y transforma a un avión nacido para contrainsurgencia en un aparato de patrulla aérea. A bordo, en las pantallas del segundo tripulante (en realidad el más importante), se integran información de radar y óptica, obtenida en banda visible e infrarroja. El «Puca» así provisto es una especie de AWACS (radar aerotransportado de alerta temprana y control) en miniatura.
En los planes futuros está la idea de desarrollar AWACS de tamaño completo, sistema también incluido en las previsiones del SINVICA y que le daría a la Argentina una capacidad de vigilancia aeronáutica rara en América Latina.
El brigadier mayor Xavier Isaac, comandante en jefe de la FAA, cree que además de dotarse de uno o dos AWACS, uno de los mejores negocios de exportación que podría hacer el país es comprar jets de pasajeros, montarles tecnología INVAP de control de grandes espacios aéreos, marítimos y terrestres, y venderlos como AWACS en el mercado mundial.
El único país con un avión de este tipo en el Cono Sur es Chile. El Reino Unido le vendió a la Fuerza Aérea Chilena un feo pero eficiente Nimrod, derivado del viejísimo De Havilland Comet 4, para que los vecinos nos tuvieran vigilados, por asuntos de las islas demasiado famosas. Es como contratar un policía para que te cuide pero además hacerle pagar por el arma: no habla bien del Reino Unido. El próximo AWACS a Chile se lo podríamos ofrecer nosotros. Sería un ejemplo de humor británico.
Más allá de los radares
Los radares militares no operan en solitario. El control y defensa del espacio aéreo requieren de la integración y centralización de la información que estos sensores captan, a la que se suma la que aportan los radares civiles, y todo ello debe combinarse con instrumentos de disuasión y neutralización de potenciales amenazas.
La red argentina de radares secundarios civiles de control del tráfico aéreo está actualmente compuesta por 27 unidades, mientras que la militar cuenta con 13 radares. La FAA posee un centro de comando y control en Merlo, Provincia de Buenos Aires, donde concentra la información de ambas redes, a la que se le suman otros datos, como los planes de vuelo de las aeronaves que operan en el espacio aéreo nacional.
En caso de conflicto armado, los centros de comando y control fijo han demostrado un alto nivel de vulnerabilidad al ataque de un oponente dotado de una significativa capacidad aérea. Asimismo, está la amenaza de accidentes que puedan afectar la operatividad de esos centros. En previsión de ello “cada vez que hay una misión concreta real [como fue la vigilancia del G20], se establece un lugar alternativo (de comando y control), más allá de Merlo, con autoridades y con capacidad de recepción de la información y de decisión. También se realizan ejercicios preparatorios, ya que no hace falta que exista un ataque para que esto se necesite. Ante la eventualidad de una falla técnica o de un problema, no es una opción quedarse sin cobertura de defensa de vigilancia aérea”, explicó Reigert.
En el futuro, la Argentina podría contar con varios C3, o centros de comando y control aeroespacial capaces de relevarse entre sí en una situación de emergencia, al estilo de los cuatro CINDACTA (Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo) que funcionan en Brasil. O, incluso, se pueden desarrollar unidades móviles con ese fin. Con un país de 2,78 millones de km2, el 9no de la Tierra en superficie como la Argentina, hay mucho terreno para vigilar pero también sobra lugar adonde esconder C3 móviles.
Junto con los radares y otros eventuales sensores que relevan lo que está pasando en los cielos, un país debe tener capacidad para detener cualquier amenaza que se presente. La aviación de combate, sea tripulada o robótica, es el modo de proyectar poder cuando la intervención no pasa por eliminar un blanco.
Hoy la mejor defensa del espacio aéreo, marítimo y terrestre de un país lo da un combo de radares y misiles. Son lo más efectivo, con costos de adquisición y operación o de desarrollo propio siempre inferiores a los de del caza interceptor o el bombardero supersónico.
En el área misilística, la Argentina tiene su mayor déficit. Sobre el tema, Reigert destacó: “Siempre se están haciendo esfuerzos para conseguir una defensa aérea integral que incluya no solamente los elementos de detección, sino también los vectores que lleven elementos agresivos y que permitan una defensa aérea puntual. Ahí entran los misiles y la artillería, o los sistemas de defensa antiaérea de tubo. Actualmente se están evaluando en la FAA distintas ofertas que se han tenido”.
 Soberanía y exportación
Con la venta de radares a Jampur, INVAP parece comenzar a reeditar el exitoso sendero que ha venido forjando desde hace 40 años en el sector nuclear y que la ha llevado a exportar complejos reactores a países desarrollados, y cobrándolos caros, sin regalar nada. La política de la empresa, a lo largo de decenas de licitaciones, ha sido en general ganar más por calidad de ofertas que por precio.
“Esta venta se enmarca en un modelo de negocios que en INVAP siempre hemos sostenido –dijo Vicente Campenni, gerente general de la empresa–, en el cual no nos preocupamos solo por desarrollar soluciones tecnológicas que sirvan a las necesidades internas del país, sino que, a partir de ellas, se puedan obtener productos exportables que generen trabajo en la Argentina y contribuyan a traer divisas”.
“Se debe conservar a lo largo del tiempo el desarrollo de medios propios para la defensa nacional –enfatizó Reigert, sobre la producción nacional de radares–, con empresas locales, que nos dan soberanía en lo tecnológico”. Eso, en criollo, quiere decir que si Taiwan deja de pronto de fabricar un chip crítico, te quedaste sin radares. No estará de moda entre los economistas clásicos, pero para desarrollar armamento se necesitan cadenas de provisión nacionales, incluso con fabricación artesanal.
Si bien los radares que exportará INVAP son de uso civil, como derivan de desarrollos militares realizados para la FAA, y como se estila en todo el mundo, no incluirán elementos específicos que hacen a la defensa argentina u la de otros países, protegidos por acuerdos de confidencialidad. Lo que pueda haber de uso dual en los radares exportados a Nigeria lo saben Nigeria, INVAP y el intermerdiario emiratí.
¿Era inevitable que exportáramos radares, con tanto trabajo como nos dieron? No. Cada venta habrá que sudarla, pero mejora las perspectivas de la próxima, como aprendió INVAP en reactores. Y como argentinos, en AgendAR alzamos nuestras copas por haber llegado a este punto, como país.
Que vengan ahora a meter de nuevo el genio adentro de la lámpara.
Soberanía y exportación
Con la venta de radares a Jampur, INVAP parece comenzar a reeditar el exitoso sendero que ha venido forjando desde hace 40 años en el sector nuclear y que la ha llevado a exportar complejos reactores a países desarrollados, y cobrándolos caros, sin regalar nada. La política de la empresa, a lo largo de decenas de licitaciones, ha sido en general ganar más por calidad de ofertas que por precio.
“Esta venta se enmarca en un modelo de negocios que en INVAP siempre hemos sostenido –dijo Vicente Campenni, gerente general de la empresa–, en el cual no nos preocupamos solo por desarrollar soluciones tecnológicas que sirvan a las necesidades internas del país, sino que, a partir de ellas, se puedan obtener productos exportables que generen trabajo en la Argentina y contribuyan a traer divisas”.
“Se debe conservar a lo largo del tiempo el desarrollo de medios propios para la defensa nacional –enfatizó Reigert, sobre la producción nacional de radares–, con empresas locales, que nos dan soberanía en lo tecnológico”. Eso, en criollo, quiere decir que si Taiwan deja de pronto de fabricar un chip crítico, te quedaste sin radares. No estará de moda entre los economistas clásicos, pero para desarrollar armamento se necesitan cadenas de provisión nacionales, incluso con fabricación artesanal.
Si bien los radares que exportará INVAP son de uso civil, como derivan de desarrollos militares realizados para la FAA, y como se estila en todo el mundo, no incluirán elementos específicos que hacen a la defensa argentina u la de otros países, protegidos por acuerdos de confidencialidad. Lo que pueda haber de uso dual en los radares exportados a Nigeria lo saben Nigeria, INVAP y el intermerdiario emiratí.
¿Era inevitable que exportáramos radares, con tanto trabajo como nos dieron? No. Cada venta habrá que sudarla, pero mejora las perspectivas de la próxima, como aprendió INVAP en reactores. Y como argentinos, en AgendAR alzamos nuestras copas por haber llegado a este punto, como país.
Que vengan ahora a meter de nuevo el genio adentro de la lámpara.
Daniel E. Arias
Mi agradecimiento a Carlos de la Vega de TSS por su excelente artículo, que ha servido de fuente para esta nota, y mi reconocimiento al Vicecomodoro Claudio Reigert por su trabajo sobre INVAP.Feliz #DíaDeLaIngenieríaArgentina, en especial, a las ingenieras e ingenieros que forman el gran equipo de sistema científico tecnológico nacional. En este video de 2019 la Ing. Sabrina Tántera cuenta como desarrolló su carrera en la ingeniería aeronáutica, y en la Misión SAOCOM. pic.twitter.com/ynNNgqvD7k
— CONAE (@CONAE_Oficial) June 6, 2021